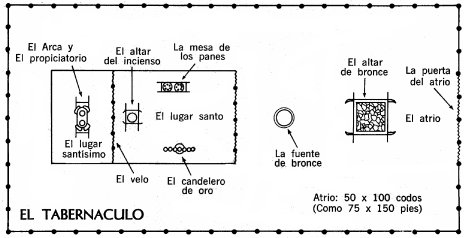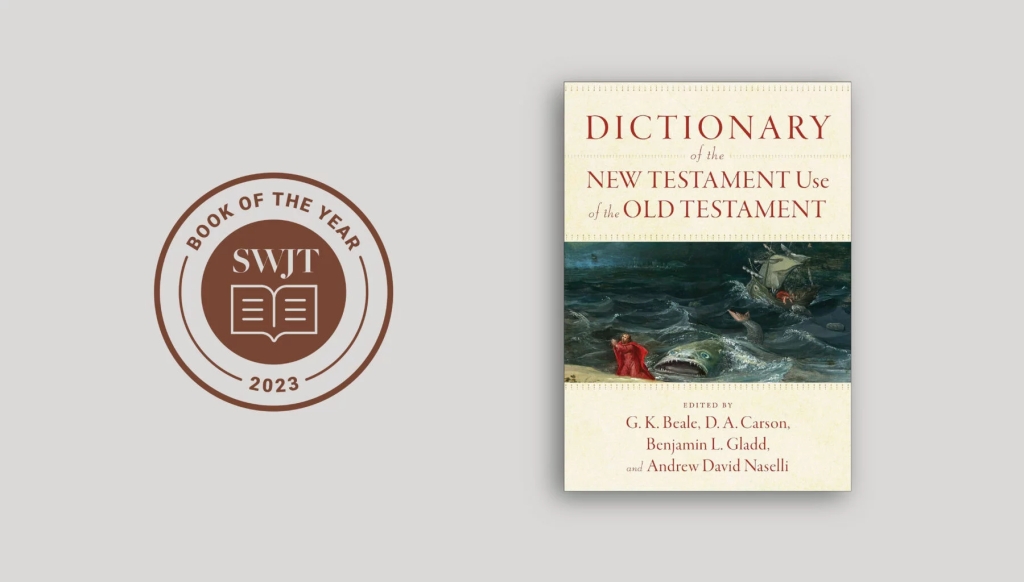El primer tabernáculo y el primer templo existían mucho antes de que Israel apareciera en escena. De hecho, es evidente que el primer santuario es perceptible desde el comienzo mismo de la historia.
- El jardín del Edén es un templo en la primera creación
- El encargo de Adán como rey-sacerdote de gobernar y ampliar el templo se transmite a los patriarcas
- El tabernáculo de Israel en el desierto y el templo posterior restablecen el santuario del Jardín del Edén
- Cristo y sus seguidores son un templo en la Nueva Creación
- La visión de Juan de una Nueva Creación, una Nueva Jerusalén y el Edén retratados como un templo cósmico
- Conclusión
Este ensayo es un resumen abreviado y una revisión de G. K. Beale, A New Testament Biblical Theology (Baker Academic, 2011), 614-48, donde se encuentran fuentes secundarias de apoyo.
El jardín del Edén es un templo en la primera creación
El primer santuario estaba en el Edén. Pero, ¿cómo podríamos saber esto? No había ninguna estructura arquitectónica en el Edén, ni las palabras «templo» o «santuario» aparecen como descripción del Edén en Génesis 1-3. Tal afirmación puede sonar extraña a oídos de muchos. Pero varios eruditos lo han argumentado recientemente desde un ángulo u otro.
Ocho observaciones apoyan la noción de que el Edén era un santuario.
[(1) El templo era el único lugar de la presencia de Dios más tarde en el AT, donde Israel tenía que ir para experimentar esa presencia. La misma forma verbal hebrea (hithpael) utilizada para el «ir y venir» de Dios en el jardín (Gn. 3:8) también describe la presencia de Dios en el tabernáculo (Lv. 26:12; Dt. 23:14 [23:15 MT]; 2 S. 7:6-7; Ez. 28:14).
[(2) Dios coloca a Adán en el jardín «para que lo cultive y lo guarde» (Gn. 2:15 NASB). Las dos palabras hebreas para «cultivar» y «guardar» (respectivamente, ʿābad y šāmar) suelen traducirse por «servir» y «custodiar». Estas dos palabras tienen este significado sin excepción cada vez que aparecen juntas en el AT, refiriéndose o bien a los israelitas que sirven y guardan/obedecen la palabra de Dios (unas 10×) o bien a los sacerdotes que sirven a Dios en el templo y lo guardan para que no entren en él cosas impuras (Núm. 3:7-8; 8:25-26; 18:5-6; 1 Cr. 23:32; Ez. 44:14). También se representa a Adán con atuendo sacerdotal en Ezeq. 28:13.
Algunos identifican a esta figura con Satanás, pero la descripción apunta a que se trata de Adán. Las joyas que son su «cubierta» (NASB) tienen correspondencia con las enumeradas en Éxodo 28:17-21 (aunque la mayoría de las palabras hebreas para las joyas son diferentes, algunas traducciones [por ejemplo, NASB] dan los mismos nombres para las joyas, considerándolas sinónimos de los nombres de las joyas en Éxodo 28).
Éxodo. 28 describen las joyas en el efod del sumo sacerdote de Israel, que es un humano, no un ángel. O bien la lista de Ezequiel es una alusión a la vestimenta enjoyada del sacerdote humano en Éxodo 28 (lo que es probable; así Block, 106-9) o Éxodo 28 tiene raíces en una tradición anterior sobre la vestimenta de Adán, que está representada por Ezequiel.
Además, dado que Ezequiel 28:11-19 se dirige probablemente a una figura que está detrás del «rey de Tiro» (v. 11), que ha pecado como el rey humano, es más probable que la figura del Edén sea también humana. (Otra posibilidad es que el rey de Tiro esté pintado con colores adámicos para explicar su propia caída como rey). No sólo la LXX identifica claramente a Adán como la figura gloriosa que habita en el Edén primigenio en Ezequiel 28:14 (al igual que la Tg. Ezeq. 28:12), sino que es plausible que el texto hebreo también lo haga. Y en Ezequiel 28:18 se dice que el Edén tenía «santuarios», lo que lo identifica con un templo (del que hablaré más adelante).
Por lo tanto, Adán debe ser el primer sacerdote que sirva en el templo de Dios y lo guarde. Cuando Adán no guarda el templo al pecar y admitir que una serpiente impura profanara el templo, pierde su función sacerdotal y los dos querubines asumen la responsabilidad de guardar el templo-jardín: Dios «puso a los querubines… para que guardasen el camino hacia el árbol de la vida» (Gn. 3:24). Su papel queda conmemorado en el templo posterior de Israel cuando Dios ordena a Moisés que haga dos estatuas de figuras angélicas y las coloque a ambos lados del arca de la alianza en el lugar santísimo dentro del templo. Al igual que los querubines, los sacerdotes de Israel deben «vigilar» (la misma palabra que «guardar» en Gn. 2:15) el templo como «guardianes de la puerta» (2 Cr. 23:19; Neh. 12:45).
(3) El propio «árbol de la vida» es probablemente el modelo del candelabro colocado directamente fuera del lugar santísimo en el templo de Israel: parece un pequeño tronco de árbol con siete ramas sobresalientes, tres a un lado y tres al otro, y una rama que sale recta del tronco en el centro.
(4) El templo posterior de Israel tiene tallas de madera que le dan una atmósfera de jardín y probablemente son reflejos intencionados del jardín del Edén (1 Reyes 6:29, 32, 35; 7:18-20), lo que sugiere que el Edén es el templo original/primero.
(5) Al igual que el templo posterior de Israel y el templo del final de los tiempos de Ezequiel descansan sobre montañas con entradas orientadas hacia el este (Éxo. 15:17 [Sión]; Ezeq. 40:2; 43:12), el Edén está situado en una montaña (Ezeq. 28:14, 16) con su entrada orientada hacia el este (Gn. 3:24).
(6) Al igual que un río fluye desde el Edén (Gn. 2:10), el templo postexílico (Let. Aris. 89-91) y el templo escatológico, tanto en Ezequiel 47:1-12 como en Apoc. 22:1-2, tienen ríos que fluyen desde el centro (igualmente Apoc. 7:15-17 y, probablemente, Zac. 14:8-9). Ezequiel 40-47 generalmente describe el Monte Sión de los últimos días (y su templo) con descripciones del Edén para mostrar que las promesas originalmente inherentes al Edén se realizarán en el cumplimiento de su visión (cf. Sal. 36:8-9; Jer. 17:7-8, donde la fertilidad y los ríos también describen el templo de Israel).
(7) Al igual que el templo posterior de Israel, podemos discernir una estructura sagrada tripartita en el jardín del Edén:
a) El Edén, la fuente de los ríos (el lugar santísimo).
b) El jardín real adyacente a la fuente de agua (el lugar santo, donde tiene lugar la mayor parte de la actividad sacerdotal).
La zona exterior, deshabitada del mundo (el atrio exterior). Del mismo modo, en el templo del final de los tiempos de Apocalipsis 22:1-2 hay «un río de agua de vida… que sale del trono de Dios y del Cordero» y desemboca en una arboleda parecida a un jardín modelado según el primer paraíso de Génesis 2, al igual que gran parte de la representación de Ezequiel.
(8) A la luz de estos numerosos paralelismos conceptuales y lingüísticos entre el Edén y el tabernáculo y el templo de Israel, no debe sorprender que Ezequiel 28 se refiera al «Edén, el jardín de Dios… el monte santo de Dios» (vv. 13-14 NASB) y diga que contiene «santuarios» (v. 18), que en otros lugares es una forma plural de referirse al tabernáculo (Lev. 21:23) y al templo de Israel (Ezequiel 7:24; así también Jer. 51:51).
El propósito inherente del Edén de ser un santuario. Todas estas observaciones juntas apuntan a la probabilidad de que el jardín del Edén fuera el primer santuario de la historia sagrada. Adán debía «custodiar» este santuario. También debía sojuzgar la tierra: «Dios los bendijo…. ‘Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla; y señoread sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra’ » (Gn. 1:28 NASB). Debía ampliar los límites geográficos del jardín al tiempo que empezaba a gobernar y someter la tierra hasta que el Edén cubriera toda la tierra. la presencia de Dios que se limitaba al Edén debía extenderse por toda la tierra. La presencia de Dios debía «llenar» toda la tierra.
Como sabemos, Adán no fue fiel ni obediente a la hora de someter la tierra y extender el santuario del jardín. Así, no sólo no se extendió el templo-jardín por toda la tierra, sino que el propio Adán fue expulsado del jardín y dejó de disfrutar de la presencia de Dios. Perdió su función como sacerdote de Dios en el templo.
La humanidad empeora cada vez más tras la caída de Adán y su expulsión del templo-jardín, y sólo un pequeño resto de la raza humana es fiel. Finalmente, Dios destruye toda la tierra mediante un diluvio porque se ha vuelto tan completamente perversa. Sólo Noé y su familia inmediata se salvan. Como resultado, Dios comienza de nuevo la creación del mundo.
Es posible que Dios haya comenzado a construir otro templo para que su pueblo habite en él y experimente su presencia durante la época de Noé. Sin embargo, Noé y sus hijos no son fieles ni obedientes, por lo que si Dios ha iniciado otro proceso de construcción del templo, éste se detiene inmediatamente a causa del pecado de Noé y sus hijos. Siguen los pasos pecaminosos de Adán. De hecho, la «caída» de Noé recuerda a la de Adán, ya que ambos pecan en el contexto de un jardín. «Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Bebió del vino y se emborrachó», y esto condujo a que sus hijos siguieran pecando (Gn. 9:20-21).
Tras la desobediencia de Noé y su familia, Dios vuelve a empezar y elige a Abraham y a su descendencia, Israel, para restablecer su templo.
El encargo de Adán como rey-sacerdote de gobernar y ampliar el templo se transmite a los patriarcas
Tras el fracaso de Adán en el cumplimiento del mandato divino, Dios suscita otras figuras similares a Adán a las que se transmitió su comisión. Se producen algunos cambios en el encargo como consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. Sin embargo, los descendientes de Adán fracasan como él. El fracaso continúa hasta que surge un «último Adán», que finalmente cumple la comisión en nombre de la humanidad.
La transmisión de la comisión de Adán a sus descendientes. La comisión de Adán se transmite a Noé, a Abraham y a sus descendientes. Las siguientes referencias del Génesis son una muestra de ello (todas NASB):
Gén. 1:28: «Dios los bendijo, y les dijo: ‘Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra’. «
Gén. 9:1, 7: «Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: ‘Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra…. Sed fecundos y multiplicaos; poblad la tierra en abundancia y multiplicaos en ella’. «
Gén. 12:2-3: «Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y así serás una bendición; y bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga lo maldeciré. Y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra».
Véase igualmente Gn. 17:2, 6, 8, 16, 22:17-18, 26:3-4, 26:24, 28:3-4, 28:13-14, 35:11-12, 47:27.
De hecho, la misma comisión dada a los patriarcas se reitera numerosas veces en los libros posteriores del AT tanto a Israel como al verdadero pueblo escatológico de Dios. Como hemos visto, al igual que Adán, Noé y sus hijos no cumplen este encargo. Dios da entonces la esencia del encargo a Abraham (Gn. 12:2-3; 17:2, 17:6, 17:8, 17:16; 22:18), Isaac (Gn. 26:3-4, 26:24), Jacob (Gn. 28:3-4, 28:14, 35:11-12, 48:3, 48:15-16) e Israel (véanse Dt. 7:13, Gn. 47:27, Éxo. 1:7, Sal. 107:38, Is. 51:2, cuyos cuatro últimos pasajes afirman el cumplimiento inicial de la promesa a Abraham en Israel). Recordemos que la comisión de Gn. 1:26-28 implica los siguientes elementos, especialmente resumidos en 1:28:
- «Dios los bendijo».
- «Fructificad y multiplicaos».
- «Llenad la tierra».
- «Sojuzgad» la tierra.
- «Señoread» sobre toda la tierra.
El encargo se repite, por ejemplo, a Abraham: «Te bendeciré en gran manera y multiplicaré en gran manera tu descendencia…; y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos [= «someterá y dominará»]. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra» (Gn. 22:17-18). Dios expresa el alcance universal de la comisión al subrayar que el objetivo es bendecir a «todas las naciones de la tierra». Es natural, por tanto, que en la declaración inicial de la comisión en Gn. 12:1-3 Dios ordene a Abraham: «Sal de tu país…. Y así serás una bendición…. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra».
- La transmisión de la comisión de Adán junto con la construcción del templo.
Al parecer, los comentaristas han pasado por alto algo interesante: la comisión adámica se repite en conexión directa con lo que parece la construcción de pequeños santuarios. Al igual que la comisión de Gn. 1:28 debía ser llevada a cabo inicialmente por Adán en un lugar localizado, ampliando los límites del santuario arbóreo, la repetición de la comisión a los patriarcas de Israel da como resultado lo siguiente:
- La aparición de Dios (excepto en Gn 12:8; 13:3-4).
- El montaje de una tienda (LXX: «tabernáculo»).
- Una montaña.
- Altares y adoración (es decir, «invocar el nombre de Yahveh», lo que probablemente incluye ofrendas sacrificiales y oración) en el lugar de la reformulación.
- El topónimo «Betel», que significa la «Casa de Dios». (El único caso de construcción de un altar que no contiene estos elementos ni está relacionado con el encargo de Gn 1 es 33:20).
La combinación de estos cinco elementos sólo se da en otras partes del AT para describir el tabernáculo o el templo de Israel.
Parece que la construcción de estos lugares de sacrificio tenía más significado que una mera teofanía y un traslado a un nuevo emplazamiento. Los patriarcas también parecen haber construido estas zonas de culto como formas impermanentes y en miniatura de santuarios que simbolizaban la noción de que su progenie debía extenderse desde un santuario divino para someter la tierra en cumplimiento del encargo de Gn. 1:26-28. Aunque los patriarcas no construyeron edificios, estos espacios sagrados pueden considerarse santuarios comparables al primer santuario no arquitectónico del jardín del Edén, sobre todo porque en estos lugares suele haber un árbol. Un lugar sagrado de la geografía o una zona sagrada puede considerarse un verdadero santuario o templo aunque no se construya en él ningún edificio arquitectónico, como hemos visto con el Edén, que será importante recordar más adelante.
Así, los encargos de los patriarcas implican la construcción de santuarios, como el encargo de Adán conecta con el templo-jardín. Estos santuarios informales del Génesis apuntan al posterior tabernáculo y templo de Israel, desde los que Israel se extenderá por toda la tierra reflejando la presencia de Dios.
El único rasgo arquitectónico que designaba un espacio sagrado antes de la construcción del tabernáculo por Moisés era un altar. Esto sugiere que los santuarios en miniatura de los patriarcas advertían el templo posterior, lo que se señala además por la observación de que los altares posteriores se instalaron en los espacios sagrados más grandes del tabernáculo y el templo.
Abraham, Isaac y Jacob construyeron altares en Siquem, entre Betel y Hai, en Hebrón y cerca de Moriah, lo que dio lugar a que la futura tierra de Israel estuviera salpicada de santuarios. Esta actividad peregrina era probablemente simbólica de la reclamación de la tierra para Dios y el futuro templo de Israel, donde Dios establecería su residencia permanente en la capital de esa tierra. Todos estos santuarios menores apuntaban al mayor que habría de venir en Jerusalén.
Los preparativos para el restablecimiento de un tabernáculo a mayor escala, y luego del templo, comenzaron en el éxodo. Una vez más, Dios provocó el caos en la creación a pequeña escala (en Egipto como microcosmos) y entregó a Israel para que fuera la punta de lanza de su nueva humanidad. Sobre ellos recayó el encargo de construir el templo originalmente dado a Adán. Los altares patriarcales apuntan a los altares del tabernáculo y el templo de Israel, donde se ofrecen sacrificios a causa del pecado de Israel.
El tabernáculo de Israel en el desierto y el templo posterior restablecen el santuario del Jardín del Edén
Lo que estaba implícito con los patriarcas y con Moisés en el Sinaí se hace explícito con el tabernáculo y el templo de Israel. Primera de Crónicas narra los preparativos de David para construir el templo que completará Salomón. Las acciones preparatorias de David incluyen todos los mismos elementos que se encuentran en las cinco actividades de construcción del templo a pequeña escala de Abraham, Isaac y Jacob.
- David comienza los preparativos en una montaña (el monte Moriah).
- David experimenta una teofanía (ve «al ángel de Yahveh de pie entre la tierra y el cielo» 1 Cr. 21:16 NASB; cf. 2 Cr. 3:1).
- En este lugar «David construyó un altar a Yahveh».
- Allí «ofreció holocaustos… e invocó al SEÑOR» (1 Cr. 21:26 NASB).
- David llama al lugar «la casa del Señor Dios» (1 Cr. 22:1) porque es el emplazamiento del futuro templo de Israel.
Estos paralelismos dejan claro que las actividades de construcción de altares de los patriarcas eran construcciones de santuarios a pequeña escala que culminan con la construcción a mayor escala del templo de Israel.
Las siguientes consideraciones demuestran que tanto el tabernáculo de Israel como el templo posterior eran templos nuevos de una nueva creación. La morada de Dios entre Israel se llama explícitamente «tabernáculo» y después «templo» por primera vez en la historia redentora. La presencia única de Dios con su pueblo de la alianza nunca ha sido llamada formalmente «tabernáculo» o «templo» (aunque véase Gn. 28:10-22). Hemos visto cómo, no obstante, el jardín del Edén tiene similitudes esenciales con el templo de Israel, lo que demuestra que el templo de Israel es un desarrollo del santuario implícito en Gn. 2.
- El templo como símbolo del cosmos.
Aún no se ha mencionado el hecho de que el templo del Edén también sirve como un pequeño modelo terrenal del templo de Dios en el cielo que con el tiempo abarcaría toda la tierra. Esto se ve más claramente en el templo de Israel de las siguientes maneras.
El Salmo 78:69 dice algo asombroso sobre el templo de Israel: Dios «edificó su santuario como las alturas, como la tierra que fundó para siempre» (NASB; véase también Éxo. 25:9, 40). Esto nos dice que Dios modeló el templo para que fuera una pequeña réplica de todo el cielo y la tierra. Sin embargo, Dios dice: «El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, hay una casa que podáis construirme?» (Isa. 66:1 NASB). Dios nunca pretendió que el pequeño templo localizado de Israel durara para siempre, ya que, al igual que el templo del Edén, el templo de Israel era un pequeño modelo de algo mucho más grande: Dios y su presencia universal, que nunca podría ser contenida eternamente por ninguna estructura terrenal localizada.
El tabernáculo y el templo de Israel son un modelo en miniatura del enorme templo cósmico de Dios que dominará los cielos y la tierra al final de los tiempos. El templo es un modelo simbólico que apunta no sólo al cosmos actual, sino también al nuevo cielo y a la nueva tierra que estarán perfectamente llenos de la presencia de Dios. Las características figurativas de las tres secciones del templo -el lugar santísimo, el lugar santo y el patio exterior- son una prueba de que el templo es un modelo simbólico en miniatura: el lugar santísimo representa la dimensión celestial invisible, el lugar santo representa los cielos visibles y el patio exterior representa el mar y la tierra visibles, donde viven los humanos. Desarrollaré este simbolismo en las secciones siguientes.
- El lugar santísimo como símbolo del cielo invisible.
Que el lugar santísimo representa el cielo invisible donde moran Dios y sus ángeles lo sugiere lo siguiente:
- Los querubines en estatuilla alrededor del arca de la alianza y las figuras de los querubines tejidas en la cortina que guarda el lugar santísimo reflejan a los querubines reales del cielo que montan guardia alrededor del trono de Dios.
- El hecho de que no haya ninguna imagen de Dios en el lugar santísimo y de que «parezca» vacío apuntan además a que representa el cielo invisible.
- El lugar santísimo es el lugar donde el reino celestial se extiende hasta el terrenal, lo que explica por qué el arca de la alianza se llama el «escabel» de Dios. Se representa a Dios sentado en su trono en el cielo con sus pies invisibles sobre el escabel del arca de la alianza.
- El lugar santísimo está separado del lugar santo y del patio exterior por una cortina. Simboliza la separación de la dimensión celestial invisible de la física.
- Incluso al sumo sacerdote, que sólo podía entrar una vez al año, se le prohíbe ver la luz de la gloriosa presencia de Dios mediante una nube de incienso. Esto subraya de nuevo la separatividad de este espacio interior santísimo, que representa la esfera celestial santa e invisible. La propia nube de incienso puede tener otra asociación con las nubes del cielo visible, que a su vez apunta al cielo invisible.
- El lugar santo como símbolo del cielo visible.
Basándonos en lo siguiente, es probable que el lugar santo represente los cielos visibles que aún están separados de la tierra:
- Las cortinas del lugar santo son azules, púrpura y escarlata, representando los colores abigarrados del cielo, y figuras de criaturas aladas están tejidas en todas las cortinas a lo largo del tabernáculo, reforzando la imaginería de los cielos visibles.
- El candelabro tiene siete lámparas sobre él, y en el templo de Salomón hay diez candelabros. Así, si la gente se asomara al lugar santo, vería setenta luces, que se asemejarían a las fuentes de luz celestiales (estrellas, planetas, sol y luna) contra el marco más oscuro de las cortinas del tabernáculo y el templo.
- Este simbolismo se refuerza al observar que la palabra hebrea para «luz» (māʾôr) se utiliza diez veces en el Pentateuco para las lámparas del candelabro. El único otro lugar del Pentateuco donde aparece la palabra es en Gn. 1:14-16 (5×), donde se refiere al sol, la luna y las estrellas. El tabernáculo parece haber sido diseñado para representar la obra creadora de Dios, que «extiende los cielos como una cortina y los extiende como una tienda para habitar en ellos», y «que ha creado estas estrellas» para que cuelguen en esta tienda celestial (Is. 40:22, Is. 40:26). Asimismo, el Salmo 19:1-5 (NASB) dice que en «los cielos» Dios «colocó una tienda para el sol». Esta conexión puede explicar plausiblemente por qué el lugar santo estaba cubierto de oro (1 Reyes 6:20-21), en el techo, el suelo y las paredes; el brillo del metal precioso imitaría el reflejo de las estrellas del cielo (como ocurría en los antiguos templos del Próximo Oriente, especialmente en Egipto).
- Quizá debido a esta evidencia bíblica, los judíos del siglo I (en particular Josefo y Filón) entendieron que las siete lámparas del candelabro del lugar santo representaban las siete fuentes de luz visibles a simple vista del hombre antiguo, lo que subraya que esta segunda sección del templo simboliza los cielos visibles (Josefo, Ant. 3.145; J.W. 5.217; Filón, Heredero 221-25; Moisés 2.102-5; QE 2.73-81). El judaísmo posterior equiparó las siete lámparas del candelabro con las «luces en la expansión del cielo» mencionadas en Gn. 1.14-16 (así Tg. Sal.-J. Éx. 40.4; Núm. Rab. 15.7; 12.13). Además, el historiador judío del siglo I Josefo, que conoció de primera mano el templo, dijo que la cortina exterior del lugar santo tenía bordadas estrellas, que representaban los cielos.
- El patio como símbolo del mar y la tierra visibles.
El patio representa probablemente el mar y la tierra visibles. Esta identificación del patio exterior queda sugerida además por la descripción veterotestamentaria, en la que el gran lavabo de metal y el altar del patio del templo se denominan respectivamente el «mar» (1 R. 7:23-26) y el «seno de la tierra» (Ez. 43:14 AT; también es probable que el altar se identificara con el «monte de Dios» en 43:16). El altar también debía ser un altar de tierra (en las primeras etapas de la historia de Israel) o de piedra sin labrar (Éx. 20:24-25), identificándolo así aún más con la tierra natural. Así pues, tanto el mar como el altar parecen ser símbolos cósmicos que pueden haber estado asociados en la mente israelita con los mares y la tierra (cf. los diez lavabos más pequeños, cinco a cada lado del lugar santo [1 R. 7:38-39]).
El mar de bronce tenía siete pies de altura y quince pies de diámetro, conteniendo diez mil galones de agua, y no sería conveniente para el lavado sacerdotal, lo que indica su naturaleza simbólica (a este respecto, los diez lavabos a la altura de la cintura habrían sido los destinados a las limpiezas prácticas diarias). La disposición de los doce toros «rodeando por completo el mar» y la flor de lis decorando el borde también parecen presentar un modelo parcial en miniatura de la tierra y la vida rodeando los mares de la tierra (2 Cr. 4:2-5 NASB). Los doce toros también sostienen el lavabo y están divididos en grupos de tres, orientados hacia los cuatro puntos cardinales, lo que podría reflejar los cuatro cuadrantes de la tierra. Se representa a doce bueyes sosteniendo el «mar» y hay diseños de leones y bueyes en los soportes de los lavabos, lo que apunta aún más a una identificación «terrenal» del patio exterior. Todos los israelitas, que representaban a la humanidad en general, podían entrar en el patio exterior y adorar, lo que da a entender su relación con la tierra visible.
- El propósito del templo como símbolo del cosmos.
El efecto acumulativo de estas observaciones es que el templo de Israel sirve como un pequeño modelo terrenal del templo de Dios en el cielo que con el tiempo abarcará toda la tierra. En concreto, el santuario interior de la presencia invisible de Dios se extenderá hasta incluir los cielos y la tierra visibles. Las dos últimas secciones del templo -el lugar santo y el patio- simbolizan el cielo y la tierra visibles, respectivamente, para mostrar que serán consumidos por la presencia santa de Dios.
La estructura tripartita del tabernáculo sigue el modelo de la estructura tripartita del monte Sinaí como templo de montaña. La cima del Sinaí es el «lugar santísimo», donde Moisés, como sumo sacerdote, recibe la ley reveladora especial de Dios. El centro del Sinaí es comparable al «lugar santo», ya que Aarón y los ancianos de Israel pueden entrar allí junto con Moisés. La base del Sinaí es donde están todos los israelitas y también donde se ofrecían los sacrificios; equivale al atrio exterior del tabernáculo.
Los modelos arquitectónicos no funcionan sólo como modelos. Apuntan a una tarea mayor, a la creación de una estructura más grande en el futuro. El templo de Israel sirve precisamente para lo mismo. El templo es un modelo a pequeña escala y un recordatorio simbólico para Israel de que la gloriosa presencia de Dios acabará llenando todo el cosmos, y que el cosmos, y no sólo una pequeña estructura arquitectónica, será el contenedor de la gloria de Dios. Esto probablemente debía servir de motivación a los israelitas para ser fieles testigos ante el mundo de la gloriosa presencia y verdad de Dios, que debía expandirse hacia el exterior desde su templo.
[El templo es un símbolo para Israel de la tarea que Dios quiere que se lleve a cabo. Israel debe ejecutar la misma tarea que Adán (y probablemente Noé) debería haber llevado a cabo pero no lo hizo: «multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla» (Gn. 1:28). Deben ejecutar esto expandiendo los límites locales del templo (donde está la presencia reveladora especial de Dios) para incluir toda la tierra. Es decir, Israel debe extender la presencia de Dios por toda la tierra. Resulta interesante que Israel, la tierra de promisión, sea llamada repetidamente el «jardín del Edén» (cf. Gn. 13:10; Is. 51:3; Ez. 36:35; Joel 2:3), en parte quizá porque Israel debe expandir los límites del templo y de su propia tierra hasta los confines de la tierra de la forma en que Adán debería haberlo hecho. Esta es la tarea última de Israel, como se desprende de una serie de pasajes del AT en los que se profetiza que Dios finalmente hará que el recinto sagrado del templo de Israel se expanda y abarque primero Jerusalén (Is. 4:4-6; 54:2-3, 11-12, 11-12; Jer. 3:16-17; Zac. 1:16-2:11), luego toda la tierra de Israel (Ez. 37:25-28) y después toda la tierra (Dan. 2:34-35, 44-45), (cf. Is. 54:2-3).]
Del mismo modo, como hemos visto, Dios da a Israel la misma comisión que ha dado a Adán y a Noé. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham, el progenitor de Israel: «Te bendeciré en gran manera y multiplicaré en gran manera tu descendencia…; y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos» (Gn. 22:17). Curiosamente, Gn. 1:28 se convierte tanto en un encargo como en una promesa para Abraham, Isaac, Jacob e Israel.
Sin embargo, Israel no lleva a cabo este gran mandato de extender el templo de la presencia de Dios por toda la tierra. Los contextos de Isa. 42:6 y 49:6 expresan que Israel debería haber extendido la luz de la presencia de Dios por toda la tierra, pero no lo ha hecho. Éxodo 19:6 dice que Israel colectivamente debe ser «un reino de sacerdotes y una nación santa» que salga a las naciones y sea mediador entre Dios y las naciones al llevar la luz de la revelación de Dios. En lugar de ver el templo como un símbolo de su tarea de expandir la presencia de Dios a todas las naciones, los israelitas lo ven erróneamente como un símbolo de su elección como único pueblo verdadero de Dios y como una indicación de que la presencia de Dios ha de restringirse a ellos como nación étnica. Creen que los gentiles experimentarán la presencia de Dios principalmente a través del juicio.
Así, Dios los envía fuera de su tierra al exilio, que Isa. 45 compara con la oscuridad y el caos previos a la creación en Gn. 1 (cf. Is. 45:18-19). Entonces Dios comienza de nuevo el proceso de construcción del templo, pero esta vez planea que los límites espirituales locales de todos los templos pasados del Edén y de Israel se expandan irreversiblemente hasta circunscribir finalmente los límites de toda la tierra. ¿Cómo ocurrirá esto?
Cristo y sus seguidores son un templo en la Nueva Creación
Cristo es el templo hacia el que miran y anticipan todos los templos anteriores (cf. 2 Sam. 7:12-14; Zac. 6:12-13). Cristo es el epítome de la presencia de Dios en la tierra como Dios encarnado, continuando así la verdadera forma del antiguo templo, que era una prefiguración de la presencia de Cristo en toda la era del AT. La repetida afirmación de Jesús de que el perdón viene ahora a través de él y ya no a través del sistema de sacrificios del templo sugiere fuertemente que él está asumiendo la función del templo. De hecho, el perdón que ahora ofrece es lo que el templo había señalado imperfectamente todo el tiempo. De hecho, el propósito redentor-histórico último de los sacrificios del templo era señalar tipológicamente a Cristo como el sacrificio definitivo, que él ha ofrecido por los pecados de su pueblo como sacerdote, en la cruz, en el templo escatológico celestial (véase Rom. 3:25). A este respecto, Cristo se refiere a sí mismo en los Evangelios sinópticos como la «piedra angular» del templo (Marcos 12:10; Mateo 21:42; Lucas 20:17).
Juan 1:14 dice que se convirtió en el tabernáculo de Dios en el mundo. Jesús es el último Adán sin pecado que, en parte sobre esta base, es capaz de inaugurar la expansión del verdadero templo, junto con sus seguidores, porque su pecado ha sido perdonado en la cruz y el Espíritu de Cristo ha entrado en ellos.
Juan 2:19-21 relata este intercambio entre Jesús y los líderes judíos: «Jesús les respondió: ‘Destruid este templo y en tres días lo levantaré’. Los judíos dijeron entonces: ‘Se necesitaron cuarenta y seis años para construir este templo, ¿y Tú lo levantarás en tres días?’. Pero él estaba hablando del templo de Su cuerpo» (NASB). Es importante reconocer que los judíos piensan que está hablando del templo físico que acaba de limpiar, ya que el tema de los versículos inmediatamente anteriores es su inusual actividad en el templo (2:14-17). Los judíos le piden a Jesús que aduce una señal para demostrar su autoridad en la limpieza del templo (2:18). Pero Jesús se refiere a sí mismo como el templo. Él será el constructor del templo del final de los tiempos al levantarlo en la forma de su cuerpo, en consonancia con las profecías del AT que predicen que el Mesías construirá el templo de los últimos días (de nuevo, véase 2 Sam. 7:12-14; Zac. 6:12-13).
Como se ha aludido anteriormente en esta sección, Jesús comienza a asumir la función del antiguo templo durante su ministerio, de modo que cuando es crucificado, está siendo «destruido» como el templo. El «levantamiento» del templo en «tres días» es una referencia obvia a su resurrección (Juan 2:22a: «Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto»). De nuevo, vemos la noción de nueva creación expresada en esto, ya que hemos visto repetidamente que la nueva vida y la resurrección no son otra cosa que nueva creación. Relevante para entender Juan 2 es mi observación anterior de que el templo del AT simboliza toda la creación y apunta hacia toda la nueva creación. Desde este punto de vista, Cristo se refiere a su resurrección como un «levantamiento» del templo para mostrar que el propósito del antiguo templo todo el tiempo era señalar simbólicamente hacia el momento en que la presencia reveladora especial de Dios en el antiguo templo irrumpiría fuera del lugar santísimo y llenaría toda la nueva creación como su templo cósmico.
En consecuencia, la vida de Cristo previa a la crucifixión comienza a cumplir esto (véase Juan 1:14), y su resurrección especialmente como el comienzo de la nueva creación es el cumplimiento escalado inicial del propósito simbólico del templo de Israel: la nueva creación ha comenzado en Cristo, por lo que él es la presencia tabernácula de Dios de la nueva creación, que se expandirá aún más hasta que se complete al final mismo de la era al convertirse todo el cosmos en el templo de la presencia consumada de Dios.
Por cierto, si Jesús es lo que el templo señalaba proféticamente todo el tiempo, entonces es dudoso que podamos pensar en un posible futuro templo físico como algo más que un cumplimiento secundario, aunque incluso esto es poco probable. Segunda de Corintios 1:20 dice: «Porque cuantas son las promesas [veterotestamentarias] de Dios, en Él [Cristo] son sí». Cristo es el principal cumplimiento inicial de las profecías del templo del final de los tiempos. Asimismo, el templo arquitectónico de Israel era una sombra simbólica que apuntaba tipológicamente a la sustancia escatológica y al «tabernáculo mayor y más perfecto» (Heb. 9:11) en el que Cristo y la iglesia habitarían y formarían parte.
De ser así, parecería un planteamiento erróneo que los cristianos esperasen la construcción de otro templo arquitectónico en Jerusalén compuesto de «ladrillos y argamasa» terrenales como cumplimiento de las profecías del templo del AT. ¿Es demasiado dogmático decir que tal enfoque confunde la sombra con la sustancia del final de los tiempos? ¿No trataría este enfoque de poseer la imagen cúltica junto a la verdadera realidad cristológica a la que apunta la imagen (sobre la cual, véase Heb. 8:2, 5; Heb. 9:8-11, Heb. 9:23-25)? ¿Y no plantearía un retroceso o inversión en el progreso de la historia redentora? Sería incoherente estar de acuerdo con el planteamiento general de este capítulo y seguir manteniendo alguna expectativa de un templo arquitectónico.
- La iglesia como templo en Hechos.
Aunque ni «templo», ni «santuario», ni otros sinónimos se utilizan en Hechos 2, el concepto del templo celestial descendente se entreteje a lo largo de la narración y forma parte de su significado subyacente. La prueba más contundente de la presencia de un templo en la narración de Hechos 2 es la imagen del descenso del Espíritu Santo en forma de «lenguas como de fuego» (2:3 NASB). Isaías describe la presencia tabernáculo de Dios en su templo celestial como la «lengua de Dios como fuego consumidor» (30:27-30 NASB). Isaías 5:24-25 es similar, se refiere a un emblema de juicio, pero no se refiere explícitamente a un tabernáculo celestial (el texto hebreo tiene «lengua de fuego», y las versiones LXX de Teodoción, Aquila y Símaco tienen el equivalente griego, glōssa pyros).
El uso repetido de la imagen de las «lenguas de fuego» en 1 En. 14 y 71 forma parte del templo celestial y contribuye al efecto general de la teofanía ardiente en el lugar santísimo, donde «el fuego llameante lo rodeaba [a Dios], y un gran fuego estaba delante de él» (14:22). Además, Qumrán dice que el Urim y el Tumim del sumo sacerdote brillaban gloriosamente con «lenguas de fuego» (1Q29 1.3) ; (2.3). Por lo tanto, tenemos una vez más las «lenguas de fuego» como un fenómeno que ocurre dentro del «lugar santísimo» o, más probablemente, el «lugar santo» del templo como expresión de la presencia reveladora de Dios.
A la luz de estos usos veterotestamentarios y judíos de las «lenguas de fuego», el uso de la misma imagen en Hechos 2 probablemente represente la presencia de Dios desde su templo celestial descendiendo sobre su pueblo y haciéndolo parte de él. Este pueblo debe entonces salir al mundo gentil incrédulo representando la presencia tabernácula de Dios para hacer a algunos de ellos parte de ese tabernáculo. Hechos 2 es el comienzo de la iglesia como nuevo templo.
La iglesia como templo en Pablo. Después de Pentecostés, cuando las personas creen en Jesús, pasan a formar parte de Jesús y del templo, ya que Jesús mismo es el locus de ese templo. Según Ef. 2:20-22, los creyentes son entonces «edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo Jesús mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor [Jesús], en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu» (NASB adaptado). La identificación del cristiano con el templo se afirma también en otras afirmaciones (todas NASB):
- «¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?». (1 Cor. 3:16, hablando de la iglesia corporativa).
- «¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros?». (1 Cor. 6:19, refiriéndose al cristiano individual).
- «Porque somos templo del Dios vivo» (2 Co. 6:16a; cf. también 1 P. 2:5; Ap. 3:12; 11:1-2; todos con referencia a la iglesia corporativa).
Este último versículo es una de las referencias más explícitas de Pablo a la identificación de los creyentes como un templo. En 2 Cor. 6:16-17, Pablo cita varios textos del AT para apoyar la idea de que los creyentes corintios son un templo en cumplimiento de la profecía del AT (por ejemplo, Lev. 26:11-12; Ez. 37:26-27 en 2 Cor. 6:16b; e Isa. 52:11; Ez. 11:17; 20:41 LXX en 2 Cor. 6:17). Así pues, tenemos un entrecortado repiqueteo de profecías del templo por parte de Pablo. ¿Está diciendo Pablo que la iglesia de Corinto ha empezado a cumplir estas profecías, o está diciendo simplemente que la iglesia es como lo que estos pasajes del AT profetizan sobre el templo? La aplicación de Pablo de estas profecías a los corintios hace que sea muy probable que se trate de un cumplimiento real inaugurado.
Una de las afirmaciones teológicamente más pregnantes de todos los escritos de Pablo aparece en 2 Cor. 1:20a (un versículo señalado anteriormente): «Porque cuantas son las promesas de Dios, en Él [Cristo] son sí» (NASB). Las «promesas» se refieren sin duda a promesas del AT cuyo cumplimiento comenzó en Cristo. Sin duda, el templo del final de los tiempos se encuentra entre las promesas proféticas que Pablo tiene en mente. Tanto en 1:20 como en 7:1 se habla de «promesas» en plural (este último introducido con «por tanto»), lo que indica que Pablo expone el cumplimiento profético de más de una profecía en el texto intermedio. Como es bien sabido, se profetiza que el establecimiento de un nuevo templo formará parte de la restauración de Israel (por ejemplo, Ezeq. 37:26-28; 40:1-48:35). El «por tanto» que introduce 2 Cor. 7:1 muestra que las promesas cumplidas entre los corintios son especialmente las promesas del templo de los versículos directamente precedentes.
Cristo cumplió inicialmente la promesa del templo (cf. 1:20), y los lectores participan también en ese cumplimiento, ya que son los que «tienen estas promesas» (7:1). La razón por la que ellos y Pablo cumplen la misma promesa que Cristo cumple es que Dios «nos establece con vosotros en Cristo» al «sellar» a los creyentes y dar el «Espíritu en nuestros corazones como pago inicial» (1:21-22 NASB adaptado). Como dice Pablo en 1 Corintios, la iglesia es «un templo de Dios» en el que «habita el Espíritu de Dios» (3:16 NASB [cf. 6:19]). Sólo han empezado a cumplir la expectativa escatológica del templo, pero llegará un momento en que realicen perfectamente esa esperanza.
La visión de Juan de una Nueva Creación, una Nueva Jerusalén y el Edén retratados como un templo cósmico
El nuevo cielo y la nueva tierra de Apocalipsis 21:1-22:5 se describen como un templo porque el templo, que equivale a la presencia de Dios, abarca toda la tierra debido a la obra de Cristo. Al final de los tiempos, el verdadero templo descenderá completamente del cielo y llenará toda la creación (como afirman 21:1-3, 10; 21:22). Apocalipsis 21:1 comienza, como hemos visto, con la visión de Juan de «un cielo nuevo y una tierra nueva», seguida de su visión de la «nueva Jerusalén, que desciende del cielo» (v. 2). A continuación, oye una fuerte voz que proclama que «el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él hará tabernáculo entre ellos» (v. 3 NASB adaptado). Es probable que la segunda visión del v. 2 interprete la primera visión del nuevo cosmos, y que lo que se oye sobre el tabernáculo en el v. 3 interprete los vv. 1-2. Si es así, la nueva creación del v. 1 es idéntica a la nueva Jerusalén del v. 2, y ambas representan la misma realidad que el tabernáculo del v. 3.
Por consiguiente, la nueva creación y la nueva Jerusalén no son otra cosa que el tabernáculo de Dios. Este tabernáculo es el verdadero templo de la presencia especial de Dios descrita a lo largo de Apocalipsis 21. Esta presencia divina cultual, antes limitada al templo de Israel y luego a la iglesia, llenará toda la tierra y el cielo y se hará coextensiva con ellos. Entonces se cumplirá por fin el objetivo escatológico de que el templo del jardín del Edén domine toda la creación (así 22:1-3).
Juan dice en su descripción de la condición consumada de los nuevos cielos y tierra en Apocalipsis 21:22: «No vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo» (NASB). A diferencia del AT donde el contenedor de la gloria divina era a menudo un edificio arquitectónico, en la nueva era este viejo contenedor físico se despojará como un capullo y el nuevo contenedor físico será el cosmos entero. La esencia última del templo es la gloriosa presencia divina. Si tal es el caso en la forma consumada del cosmos, ¿no empezaría a serlo en la fase inaugurada de los últimos días? La gloriosa presencia divina de Cristo y del Espíritu entre su pueblo compone la forma inicial del templo escatológico.
Así, vemos profecías del templo como Ezeq. 37; 40-48; e Isa. 54 cumplidas por la visión de Apoc. 21:1-22:5 que describe proféticamente el momento en que se completará o realizará el diseño cósmico universal previsto de los templos del AT, incluido el del Edén.
Conclusión
La esencia del templo, la gloriosa presencia de Dios, se despoja de su capullo arquitectónico veterotestamentario emergiendo en Cristo, habitando después en su pueblo y, finalmente, morando eternamente en toda la tierra. Así, de nuevo, vemos una idea principal del NT: Cristo y la iglesia son el templo de los últimos tiempos, otra faceta de la ya/todavía nueva creación.
✦ Ensayo extraído y traducido de:
G. K. Beale, «Temple», ed. G. K. Beale et al., Dictionary of the New Testament Use of the Old Testament (Grand Rapids, MI: Baker Academic: A Division of Baker Publishing Group, 2023), 837.
El Dr. Gregory K. Beale es profesor de Nuevo Testamento en la RTS de Dallas. Ha tenido una larga y distinguida carrera académica, enseñando en Grove City College, Gordon-Conwell Theological Seminary, Wheaton Graduate School y Westminster Theological Seminary. Antes de incorporarse al profesorado de RTS Dallas en 2021, ocupó la cátedra J. Gresham Machen y la cátedra de investigación de Nuevo Testamento e Interpretación Bíblica de Westminster. Fue presidente de la Sociedad Teológica Evangélica.
El Dr. Beale es nativo de Texas y se graduó en la Universidad Metodista del Sur (SMU), el Seminario Teológico de Dallas y la Universidad de Cambridge.
✦ Biblografía:
Beale, G. K., The Temple and the Church’s Mission (Apollos, 2004); Block, D. I., The Book of Ezekiel: Chapters 25–48, NICOT (Eerdmans, 1998); Clifford, R. J., “The Temple and the Holy Mountain,” in The Temple in Antiquity, ed. T. G. Madsen, RSMS 9 (Brigham Young University Press, 1984), 107–24; Clowney, E. P., “The Final Temple,” WTJ 35 (1992): 156–89; Cody, A., Heavenly Sanctuary and Liturgy in the Epistle to the Hebrews (Grail Publications, 1960); Cole, A., The New Temple (Tyndale, 1950); Gärtner, B., The Temple and the Community in Qumran and the New Testament, SNTSMS 1 (Cambridge University Press, 1965); Gurtner, D. M., The Torn Veil, SNTSMS 139 (Cambridge University Press, 2007); Heil, J. P., “The Narrative Strategy and Pragmatics of the Temple Theme in Mark,” CBQ 59, no. 1 (1997): 76–100; Kerr, A. R., The Temple of Jesus’ Body, JSNTSup 220 (Sheffield Academic, 2002); Koester, C. R., The Dwelling of God, CBQMS 22 (Catholic Biblical Association of America, 1989); Levenson, J. D., “The Temple and the World,” JR 64 (1984): 275–98; McKelvey, R. J., The New Temple (Oxford University Press, 1969); Morales, L. M., ed., Cult and Cosmos, BTS 18 (Peeters, 2014); Morales, The Tabernacle Pre-Figured, BTS 15 (Peeters, 2012); Spatafora, A., From the “Temple of God” to God as the Temple, TGST 27 (Gregorian University Press, 1997); Wenham, G. J., “Sanctuary Symbolism in the Garden of Eden Story,” in Proceedings of the Ninth World Congress of Jewish Studies, Division A (World Union of Jewish Studies, 1986), 19–25; Woudstra, M. H., “The Tabernacle in Biblical-Theological Perspective,” in New Perspectives on the Old Testament, ed. J. B. Payne (Word, 1970), 88–103.