Ningún escritor del Nuevo Testamento ha sido más criticado por su supuesta imagen negativa de la mujer que el apóstol Pablo. Aunque la opinión de Pablo de que «en Cristo no hay varón ni mujer» (Gal 3:28) ha sido aclamada como revolucionaria, a la inversa se le ha considerado un mero hijo de su cultura en otros textos en los que parece subordinar o denigrar a las mujeres (p. ej., 1 Cor 14:34-35).
Si Pablo se limita a reflejar las opiniones de su cultura sobre la mujer o difiere significativamente de ellas (positiva o negativamente) sólo puede determinarse examinando algunos de los pasajes paulinos más debatidos a la luz de su cultura.
- Pablo y los papeles de hombres y mujeres en general
- Pablo y el velo femenino
- Pablo y la sumisión de las esposas
- Pablo y el ministerio de la mujer
- Pasajes en los que Pablo parece restringir el ministerio de la mujer.
- Libro de Craig S.Keener sobre Pablo, las mujeres y las esposas: El matrimonio y el ministerio de la mujer en las cartas de Pablo
Pablo y los papeles de hombres y mujeres en general
Las cartas de Pablo son cartas ocasionales, es decir, fueron ocasionadas por circunstancias concretas y, por tanto, abordan determinadas situaciones como respuestas a las mismas. Las primeras cartas de Pablo (sobre todo las que se le atribuyen indiscutiblemente) no tratan específicamente de las mujeres, los hombres o el matrimonio con mucha frecuencia, pero el tema sí aparece, especialmente en 1 Corintios 7.
En 1 Corintios 7, Pablo se dirige a cristianos que, como algunos grupos de su cultura, han llegado a valorar el estilo de vida de la soltería; su punto de vista, sin embargo, ha creado ciertas complicaciones. Una de ellas es que algunos de los que valoran la soltería ya están casados, y su búsqueda del celibato dentro del matrimonio supone un peligro de tentación sexual para sus cónyuges y posiblemente también para ellos mismos (1 Co 7:2, 5; cf. 1 Co 7:9).
Puede que Pablo esté citando una postura corintia en 1 Cor 7:1, pero en 1 Cor 7:2-5 el lenguaje de Pablo es bastante sensible a los oyentes de ambos sexos: se dirige tanto a los maridos como a las mujeres en igualdad de condiciones. Los contratos matrimoniales judíos estipulaban ciertos deberes exigidos a maridos y esposas, pero Pablo se centra en un deber relevante aquí, el coito. Lo significativo es que no se trata simplemente de un deber de los maridos, como en algunos textos judíos; es un deber recíproco (1 Cor 7:3-4).
Sin embargo, tanto los contratos judíos como Pablo muestran una especial sensibilidad por los sentimientos de la esposa en este asunto, en contraste con el énfasis de la cultura griega en la gratificación sexual masculina (Keener 1991, 67-82).
Otra complicación de su estilo de vida es que ahora algunos cristianos querían divorciarse, ya fuera por falta de satisfacción sexual o, más probablemente, para seguir un estilo de vida célibe (o, como los filósofos cínicos, un estilo de vida libre del estorbo del matrimonio, pero no de las relaciones sexuales; cf. 1 Cor 6:12-20). En respuesta, Pablo cita un dicho de Jesús: el divorcio no es permisible (1 Cor 7:10-11; cf. Mc 10:11-12).
Sin embargo, tras apelar a la prohibición del divorcio por parte de Jesús, Pablo pasa a matizarla, sin tener en ningún sentido la sensación de estar desafiando su autoridad; se entendía ampliamente que las declaraciones generales de principios necesitaban ser matizadas en determinadas situaciones (sobre todo porque el estilo de enseñanza judío de Jesús incluía a menudo la hipérbole, es decir, la exageración retórica; véase Keener 1991, 13-28).
Es cierto que al creyente no se le permite iniciar la ruptura de su matrimonio; sin embargo, si el creyente se ve forzado a la situación (el ejemplo de Pablo aquí abarca el abandono y el divorcio contra la propia voluntad; cualquiera de los cónyuges podía divorciarse unilateralmente del otro según la ley romana), el creyente «no está bajo esclavitud» (1 Co 7:15), pues no hay garantía de que el no creyente se convierta (1 Co 7:16).
El «no bajo esclavitud» de Pablo se hace eco del lenguaje exacto de los contratos de divorcio judíos, que significaban que el divorcio de la persona era válido y que era «libre» de volver a casarse (véase Keener 1991, 50-66). Interpretar «no bajo esclavitud» como algo distinto de la libertad para volver a casarse es ignorar cómo lo habrían entendido todos los lectores judíos del siglo I (por no hablar de ignorar el sinónimo en 1 Cor 7:27, 39). A lo largo de este debate inicial sobre el divorcio, Pablo tiene cuidado de mantener su equilibrio de lenguaje inclusivo, implicando por igual al marido y a la mujer en la responsabilidad y la libertad espirituales.
Después de exhortar a sus lectores a que es mejor permanecer en su estado actual (es decir, prefiere permanecer soltero y aboga más enérgicamente por evitar el divorcio; cf. 1 Co 7:17-24), explica que probablemente sea mejor que las vírgenes permanezcan solteras (1 Co 7:25-38), aunque reconoce que esto sólo es mejor para quienes son aptos para ello (1 Co 7:36; cf. 1 Co 7:9).
En este contexto, vuelve momentáneamente a la cuestión del divorcio. Las digresiones eran habituales en la Antigüedad en general y en Pablo en particular, y el flujo de pensamiento en el contexto inmediato no deja lugar a dudas de que 1 Cor 7:27-28 se refiere al divorcio: «¿Estás casado con una mujer? No busques el divorcio. ¿Estás divorciado (la misma palabra griega que en la línea anterior) de una esposa? No te vuelvas a casar. Pero si te vuelves a casar, no has pecado; y lo mismo vale para el que no ha estado casado antes». Aquí el lenguaje de Pablo es temporalmente menos inclusivo, pero su argumento pretende abarcar a ambos sexos: en 1 Corintios 7:32-34, valora por igual la devoción espiritual de hombres y mujeres.
1 Corintios 7:36-38 puede ser relevante para nuestro debate si se refiere a matrimonios arreglados por los padres, como es probable; pero los eruditos están divididos casi por igual en cuanto a si se dirige aquí al padre o al prometido de una virgen. Si se trata del primero, Pablo simplemente se dirige al padre en la situación cultural que prevalecía entonces: los padres concertaban los matrimonios de sus hijos, normalmente con la participación de los hijos. Si se trata de la segunda, no tenemos paralelismos culturales anteriores con la situación que se aborda aquí. Sin embargo, en cualquiera de las dos lecturas, Pablo parece sugerir sensibilidad hacia los deseos de la chica (1 Co 7:36).
Debemos pasar ahora a las cuestiones más específicas del velo y de las relaciones de autoridad en el matrimonio y en la Iglesia, los temas de debate más frecuentes sobre el papel de la mujer en Pablo.
Pablo y el velo femenino
Algunos comentaristas han conseguido negar la autoría paulina de casi todos los pasajes controvertidos de Pablo relativos a las mujeres, pero las pruebas textuales de este intento en 1 Corintios 11:2-16 son tan débiles que pocos estudiosos lo apoyan; la mayoría de los escritores se han preocupado, en cambio, de la tarea más rigurosa de comprender el texto. El texto se refiere claramente a la costumbre de que las mujeres se cubrieran la cabeza, al menos en el culto; a menudo se utilizaba para ello un chal (que sólo cubría el pelo), pero en algunos lugares también se usaban velos faciales. Sin embargo, hay tantos contextos en los que se cubrían la cabeza que cabe preguntarse a qué contexto se refiere Pablo. Por ejemplo, la gente se cubría la cabeza por luto o vergüenza; pero dado que esta práctica se utilizaba tanto para hombres como para mujeres, es poco probable que Pablo tenga esta práctica directamente en mente.
Aunque las mujeres griegas se habían recluido tradicionalmente en el hogar en gran medida, no hay muchas pruebas de que se cubrieran la cabeza con frecuencia en este periodo, y menos entre las acomodadas. Al este de Grecia, sin embargo, la costumbre era frecuente, incluso en Palestina y el sur de Asia romana (por ejemplo, Tarso; véase MacMullen); además, las mujeres romanas (como los hombres romanos) se cubrían la cabeza en el culto, a diferencia de las mujeres y los hombres griegos. La iglesia de Corinto, situada cerca de un puerto importante y nacida en una sinagoga (Hch 18:4, 7-8), probablemente incluía a un número de inmigrantes orientales para quienes la cobertura era una práctica importante. Las pruebas procedentes de Egipto indican que muchas mujeres judías se cubrían la cabeza fuera de Palestina, aunque estuvieran helenizadas en muchos otros aspectos (Filón; José y Asenat). Pero probablemente se trate de algo más que de un mero choque de iconos culturales; el cubrirse la cabeza era una cuestión cultural, pero simbolizaba ciertos valores que iban más allá del propio símbolo.
El cabello de las mujeres era un objeto primordial de la lujuria masculina en el antiguo mundo mediterráneo (Apuleyo Met. 2.8-9; Sifre Num. 11.2.3); las sociedades que empleaban cubrecabezas consideraban, por tanto, que las mujeres casadas descubiertas eran infieles a sus maridos, es decir, que buscaban a otro hombre (cf. m. Ket. 7:6; por el contrario, se esperaba que las vírgenes y las prostitutas no se cubrieran la cabeza, ya que buscaban hombres). Por tanto, las mujeres que se cubrían la cabeza podían ver a las mujeres descubiertas como una amenaza; las mujeres descubiertas, sin embargo, sin duda veían la costumbre de cubrirse la cabeza como algo restrictivo y consideraban que la forma en que se cubrían el pelo era asunto suyo.
Resulta significativo que entre las mujeres descubiertas figuraran probablemente las mujeres cultas de alto estatus, en cuyas casas familiares se celebraban la mayoría de las iglesias domésticas. Las estatuas muestran que las mujeres acomodadas llevaban peinados a la moda y la cabeza descubierta, estilos que las mujeres más pobres probablemente consideraban seductores. Dado el conflicto de clases en la iglesia de Corinto, evidente en otros pasajes de 1 Corintios (p. ej., 1 Cor 11:21-22; véase Theissen), esto habría estallado fácilmente en un importante tema de controversia (véase Keener 1992, 22-31; cf. Thompson).
Tanto el Libro de los Hechos como las propias cartas de Pablo lo presentan como un hábil polemista, versado en la lógica y la retórica de su cultura. En la retórica antigua, los argumentos para defender una postura no tenían por qué coincidir con las razones por las que uno la defendía. Puede que el propósito de Pablo al aconsejar cubrirse la cabeza fuera la unidad de la Iglesia, pero sus argumentos son los que mejor funcionan para persuadir a sus lectores. Propone cuatro argumentos principales para su postura: los valores familiares, el orden de la creación, el ejemplo de la naturaleza y del decoro dictado por la costumbre.
En primer lugar, Pablo argumenta a partir de los valores familiares y un juego de palabras (los juegos de palabras eran habituales en la argumentación antigua, tanto judía como griega): el marido es la cabeza de la mujer, por lo que si ella deshonra su cabeza descubriéndola en una cultura en la que eso es deshonroso, deshonra a su marido (1 Cor 11:2-6). Al establecer una analogía entre las cabezas descubiertas y afeitadas (esta es la técnica retórica reductio ad absurdum: Pablo dice: «Si quieres ir descubierta, ¿por qué no vas hasta el final con ello?»), Pablo refuerza este sentimiento de vergüenza; cuando a una mujer se le cortaba el pelo o se la rapaba, era una gran deshonra y simbolizaba la pérdida de su feminidad.
Aunque Pablo argumenta a partir de un juego de palabras, los intérpretes modernos se han fijado a menudo en la única palabra cabeza (Gk kephalē) y han debatido qué quería decir Pablo cuando llamaba al marido «cabeza» de la mujer. Algunos eruditos han argumentado que el término significa «autoridad» o «jefe»; la palabra hebrea para «cabeza» (rō’š) podría significar esto, y ocasionalmente kephalē significa esto en la Septuaginta (Grudem; Fitzmyer).
Otros estudiosos han rebatido este significado, señalando que los traductores normalmente se esforzaron por evitar traducir el hebreo rō’š con el término griego kephalē; kephalē no suele significar «autoridad» o «jefe» en griego. Estos últimos eruditos suelen defender el significado de «fuente», que sí significa en algunos textos (Mickelsen en Mickelsen, 97-117; Scroggs, 284). Los eruditos que favorecen el significado de «autoridad», sin embargo, responden que «fuente» es un significado aún más raro de kephalē en la Septuaginta que «autoridad». Sin duda, ambos grupos de eruditos tienen razón en lo que afirman, pero pueden quedarse cortos en lo que niegan; el término a veces significa «fuente» y a veces significa «autoridad», al menos en el «griego judío» influido por los ritmos de la Septuaginta.
La cuestión es qué sentido debe atribuirse al término en 1 Corintios 11:3. Dada la alusión a Adán como fuente de Eva en 1 Cor 11:8, es muy probable que Pablo hable del hombre (Adán) como «fuente» de su mujer, del mismo modo que Cristo había creado a Adán y procedía posteriormente del Padre en su encarnación (en cuyo caso 1 Cor 11:3 está en secuencia cronológica; véase Bilezikian, 138).
(En Efesios 5:23, por el contrario, la esposa debe someterse a su marido como «cabeza», es decir, como autoridad sobre ella [aunque se espera que el marido defina simultáneamente la jefatura en términos de su servicio sacrificado a su esposa]. Sin embargo, ni siquiera Efesios 5 nos ofrece una visión transcultural de la autoridad del marido; la autoridad del marido en este pasaje refleja la situación de la mujer en una sociedad en la que ya estaba subordinada a su marido, y la modifica en una dirección más progresista. Véase nuestro análisis de este pasaje más adelante).
En segundo lugar, Pablo argumenta a partir del orden de la creación (1 Cor 11:7-12); esencialmente Pablo dice: «Adán fue creado antes que Eva, por lo tanto las mujeres deben llevar la cabeza cubierta». Este argumento no funciona bien en la lógica moderna, pero sin duda hizo el punto admirablemente a los corintios. Aunque Pablo sabía por Génesis 1:26-27 que el hombre y la mujer juntos representaban la imagen de Dios (cf. Rom 8:29; 2 Cor 3:18), señala que la mujer, tomada del hombre, también refleja la gloria del hombre (1 Cor 11:7) y, por tanto, puede distraer a los hombres del culto; esto puede relacionarse con el peligro de la lujuria masculina típica de esa cultura. Pero una vez que Pablo ha expuesto su argumento a partir del orden de la creación, lo retoma: es cierto que la mujer procede del hombre, pero también es cierto que el hombre procede de la mujer; ambos dependen realmente el uno del otro en el Señor (1 Cor 11:11-12). Aunque Pablo sólo necesita la derivación de la mujer del hombre para apoyar su argumento, lo matiza para que nadie le atribuya más significado del que él mismo pretende: sólo lo utiliza como argumento ad hoc a favor del velo, no para todo lo que se pueda extrapolar de él.
Pablo concluye el argumento dos con una alusión tan breve que ha generado una considerable variedad de interpretaciones: «Por tanto, es propio de la mujer ejercer autoridad sobre su cabeza [no, tener autoridad ‘sobre’ su cabeza, como en muchas traducciones; véase Hooker], a causa de los ángeles» (1 Cor 11:10). Los ángeles pueden ser:
- Ángeles lujuriosos, como en la interpretación judía más común de Génesis 6:2 (cf. también 2 Pe 2:4; Jn 3:1). también 2 Pe 2:4; Judas 6; probablemente 1 Pe 3: 19-22), aunque es de suponer que Pablo habría hablado más de estos ángeles aquí y en otras partes de sus escritos si los hubiera considerado una amenaza actual.
- Ángeles que estaban presentes en el culto, como atestiguan los textos de Qumrán, que podrían sentirse ofendidos por una infracción del decoro que culturalmente significaba menosprecio del honor de la familia.
- Ángeles que gobernaban las naciones, pero a los que los cristianos juzgarían algún día; en este caso, Pablo está exhortando a las mujeres a reconocer su autoridad sobre sus cabezas, pero a utilizarla con responsabilidad (cf. 1 Cor 6:3).
En cualquier caso, la construcción griega indica que Pablo reconoce la autoridad de la mujer sobre su cabeza; razona con ella para que se la cubra por decoro, pero su argumento no es más contundente que esto.
En tercer lugar, Pablo argumenta desde la naturaleza, es decir, desde el orden natural de las cosas (1 Cor 11:13-15). Los estoicos solían argumentar a partir de la naturaleza, y otros escritores a menudo se unían a ellos. Pablo puede estar argumentando aquí a partir de las costumbres griegas y romanas (otros pueblos de la época de Pablo y los griegos de épocas anteriores llevaban el pelo largo), aunque «naturaleza» suele significar algo más fuerte que esto; o puede estar argumentando que el pelo de las mujeres crece naturalmente más largo que el de los hombres.
Por último, Pablo emplea un argumento clásico tanto de la retórica de los primeros judíos como de otros grecorromanos: «Así se hacen las cosas» (1 Cor 11:16). Un grupo de filósofos, los llamados escépticos, sólo aceptaban argumentos basados en la costumbre; la mayoría de los demás pensadores lo aceptaban como argumento de apoyo. Con argumentos que se relacionaban con todos sus lectores (los influidos por el pensamiento judío, estoico y quizá algún escéptico), Pablo concluye con un argumento relacionado con su verdadero propósito al escribir los argumentos: evitar la contienda (cf. Keener 1992, 31-47, para más documentación sobre esta sección).
Aquí quedan claros algunos puntos. Uno es que Pablo aborda las cuestiones con las que está luchando su congregación, incluidas las cuestiones de género de la cultura. También defiende la importancia de la familia cristiana y la unidad de la Iglesia; además, al tiempo que ofrece argumentos a favor de la corrección en el vestir para mantener la unidad de la Iglesia, trata de persuadir a la mujer que escucha la lectura de su carta en la Iglesia para que tenga en cuenta estos argumentos sin cuestionar su derecho a vestirse como quiera (1 Co 11:10), muy lejos de los argumentos más contundentes de otras partes de la carta (1 Co 4:18-5:5; 11:29-34). Sin embargo, quizá lo más significativo para nuestro debate sea lo que omite: Pablo no subordina a la mujer en ninguna parte de este texto, ni siquiera aborda esa cuestión.
Pablo y la sumisión de las esposas
Aunque varios pasajes paulinos abordan la subordinación de la mujer en el hogar (Ef 5:22-33; Col 3:18; 1 Tim 5:14; Tit 2:4-5), examinaremos en detalle sólo el más largo de estos pasajes, ya que los cuatro comparten el mismo entorno cultural, y las dos referencias en las Pastorales pueden reflejar la situación social descrita en nuestro tratamiento de 1 Tim 2:9-15, más adelante. (Que la situación social influye en las directrices queda claro al comparar, por ejemplo, 1 Tim 5:14 y Prov 31:10-31).
- La situación social.
Antes de examinar el significado de Pablo en Efesios 5:22-33, debemos señalar que incluso la interpretación más restrictiva de este pasaje no retrataría a Pablo como más conservador que su cultura en general. Aunque las mujeres experimentaban cierta movilidad ascendente en este periodo (¡cualquier cosa habría sido una mejora con respecto a la Atenas clásica!), y las mujeres de algunas zonas (por ejemplo, el Asia romana urbana y Macedonia) gozaban de más libertad que en otras zonas, las mujeres no disfrutaban en ninguna parte de la libertad social reconocida como su derecho hoy en día.
Las influyentes actitudes masculinas antiguas hacia las mujeres a menudo suenan duras a oídos modernos; para algunos de los primeros maestros judíos, las mujeres eran intrínsecamente malas (cf. Sir 42:12-14; m. ‘Abot 2:7); Josefo afirmaba que la Ley prescribía su subordinación por su propio bien (Josefo Ag. Ap. 2.24 §§200-201). Filón se queja de que las mujeres tienen poco sentido común (Filón Omn. Prob. Lib. 117), y alaba una excepción, la emperatriz Livia, ¡por haberse convertido en «intelectualmente masculinas»! Del mismo modo, Plutarco, uno de los escritores más progresistas sobre el tema, sugiere positivamente que las mujeres pueden aprender filosofía de sus maridos, pero lo basa negativamente en el dato de que perseguirán la locura si se las deja a su aire (Plutarco Novios 48; Mor. 145DE). Estas actitudes afectaban naturalmente al trato que recibían en los hogares antiguos, donde los hombres siempre tenían el poder. El derecho romano confería toda la autoridad sobre la esposa, los hijos y los esclavos al cabeza de familia, el paterfamilias. La tranquila sumisión de la esposa se consideraba una de sus mayores virtudes en toda la antigüedad grecorromana (por ejemplo, Sir 26:14-16; 30:19; contratos matrimoniales griegos).
Tal vez debido a la proliferación del infanticidio femenino (este detalle es objeto de debate), parece que había escasez de mujeres en la sociedad griega, por lo que el matrimonio de hombres en la treintena con chicas en la primera y segunda adolescencia era una práctica habitual. Hasta la treintena, los hombres solían mantener relaciones sexuales con esclavas, prostitutas o entre ellos; cuando los hombres de la Atenas clásica se casaban, muchos de ellos encontraban a sus esposas (que acababan de entrar en la pubertad) menos estimulantes intelectualmente que las prostitutas. Aunque la situación no era tan desoladora en todo el Imperio de la época de Pablo, y las inscripciones de las tumbas dan testimonio de la abundancia de amor genuino entre maridos y esposas, las propias estructuras de la sociedad antigua militaban en contra de que los maridos percibieran a sus esposas como iguales potenciales.
De hecho, desde la época de Aristóteles, era habitual que los filósofos morales aconsejaran a sus lectores masculinos cómo gobernar adecuadamente a las esposas y a otros miembros del hogar; estas instrucciones han llegado a conocerse como «códigos domésticos» (o en su título alemán común en la literatura académica, los Haustafeln). Aristóteles y muchos moralistas posteriores clasificaron las tres categorías principales subordinadas al cabeza de familia masculino en:
- Esposas.
- Hijos.
- Esclavos.
(Aristóteles Pol. 1.2.1, 1253b)
Aunque admitía que el carácter de su subordinación difería (los hijos varones, por ejemplo, requerían menos subordinación a medida que crecían; cf. Aristóteles Pol. 1.5.12, 1260b), sostenía que su subordinación era una cuestión de naturaleza, no meramente cultural (sobre las mujeres, Aristóteles Pol. 1.2.12, 1254b). Estos temas morales atraían a los romanos, cuya cultura hacía hincapié en el deber y el orden, y que desconfiaban de cualquier amenaza potencial a su orden social (por ejemplo, el culto socialmente perturbador de Dionisio en el siglo II a.C.).
En el siglo I y principios del II, muchos aristócratas romanos (por ejemplo, Petronio, Juvenal) encontraron motivos para menospreciar a los grupos religiosos procedentes de Oriente, especialmente cuando estos grupos convertían a las mujeres romanas y subvertían los valores tradicionales romanos. En el siglo I, grandes escándalos relacionados con mujeres engañadas por judíos y seguidores de Isis en Roma provocaron graves represalias por parte del gobierno (Tácito Ann. 2.85; Josefo Ant. 18.3.4 §§64-80). Para demostrar que, después de todo, no subvertían los valores tradicionales de la familia romana, los grupos sospechosos solían elaborar sus propios «códigos domésticos», inspirados en los de los filósofos morales: instrucciones sobre cómo cada cabeza de familia debía gobernar a su mujer, sus hijos y sus esclavos (Josefo Ag. Ap. 2.25-31 §§201-17; véase Balch para un tratamiento exhaustivo de los códigos domésticos desde Aristóteles hasta Josefo).
- Efesios 5:22-33.
Algunos estudiosos han argumentado que el Pablo original (como se refleja en Rom 16:3-15; Fil 4:2-3) conservó el espíritu igualitario de Jesús, pero la segunda y tercera generaciones de sus discípulos (reflejadas en Colosenses y Efesios, y las Pastorales, respectivamente) subordinaron cada vez más el papel de la mujer para ajustarlo a las normas de su cultura. Aunque este punto de vista tiene algunas pruebas que lo apoyan, se basa en dos hipótesis que requieren pruebas: en primer lugar, que los escritos paulinos canónicos posteriores no son auténticos; y en segundo lugar, una lectura particular de estas cartas posteriores. La cuestión de la autenticidad de estas cartas se examina en otra parte de este volumen; la cuestión de su significado, sin embargo, se examina aquí. En realidad, el propio texto de Efesios no respalda la afirmación de que su autor se haya vuelto más chovinista que el Pablo de las cartas anteriores.
Suponiendo que Efesios haya sido escrita por Pablo, lo es por un prisionero en Roma muy consciente de las actitudes romanas hacia los «cultos orientales» como los adoradores de Isis y Dionisio, además del judaísmo en sus formas cristiana y no cristiana (lo que hoy llamamos cristianismo y judaísmo, respectivamente). Pablo también es muy consciente de que el ostracismo social al que a menudo se enfrentaban judíos y cristianos podría agravarse mucho más si el resultado de su propio juicio sentaba un precedente negativo para los cristianos de otros lugares (cf. Flp 1:7, dirigido a una congregación que incluía a algunos ciudadanos romanos como él). Al igual que los representantes de otros grupos religiosos del Imperio Romano de los que se desconfiaba, Pablo tenía buenas razones estratégicas para defender los valores tradicionales de la familia romana.
A primera vista, puede parecer que Pablo ha hecho precisamente eso. Dada la situación social, no es de extrañar que Pablo presente los códigos domésticos en sus conocidas tres categorías básicas: relaciones entre esposas y maridos, hijos y padres, y esclavos y amos. Pero, en contra de lo que cabría esperar, Pablo adapta considerablemente la lista. Sí, las esposas, los hijos y los esclavos deben someterse, y así acallar las objeciones culturales al evangelio (la sumisión aquí es «por causa del Señor», Ef 5:21; 6:5-8). Pero para Pablo, una ética verdaderamente cristiana compatible con las enseñanzas y el ejemplo de servicio de Jesús va más allá: el hombre cabeza de familia también debe someterse. El hecho de que Pablo exija esto al paterfamilias está implícito de varias maneras, y la distinción entre su punto de vista y el mandato antiguo más habitual de que el cabeza de familia gobierne debería haber sido clara para los lectores antiguos.
En primer lugar, Pablo comienza esta estructura en tres partes de una forma muy poco habitual. Como punto culminante de sus exhortaciones que describen una vida llena del Espíritu (Ef 5:18-21), Pablo pide a todos los creyentes que se sometan los unos a los otros (Ef 5:21). Es cierto que el contexto siguiente delinea distintas formas de someterse según los distintos papeles sociales; pero la idea misma de «sumisión mutua» tensa el sentido común del término «sumisión»: a veces se pedía a los amos de casa que fueran sensibles a sus esposas, hijos y esclavos, pero nunca se les decía que se sometieran a ellos. Que Pablo prevé el mismo tipo de sumisión mutua para cubrir la relación entre esclavo y amo queda claro en su exhortación de Efesios 6:9: tras explicar cómo y por qué deben someterse los esclavos (Ef 6:5-8), pide a los amos que «hagan con ellos lo mismo», una idea que, si se interpreta literalmente, va más allá de prácticamente todos los demás escritores de la antigüedad.
En segundo lugar, los deberes son recíprocos. Mientras que la mayoría de los códigos domésticos se dirigían simplemente al cabeza de familia, indicándole cómo gobernar a los demás miembros de su hogar, Pablo se dirige primero a las esposas, los hijos y los esclavos. Lejos de instruir al paterfamilias sobre cómo gobernar a su esposa, hijos y esclavos, omite toda orden de gobernar y se limita a pedirle que ame a su esposa (sin duda una práctica común, pero rara vez prescrita), que sea comedido a la hora de disciplinar a sus hijos y que considere a los esclavos como iguales ante Dios. No es el lenguaje del código doméstico común, aunque algunos filósofos antiguos también exhortaban a la moderación y al trato justo de los subordinados. La esposa, los hijos y los esclavos deben regular voluntariamente su propia sumisión.
En tercer lugar, Pablo no describe los deberes que conlleva la sumisión. Por lo tanto, un lector antiguo podría haber tenido la tentación de interpretar la sumisión de la esposa como todo lo que podía significar en esa cultura, lo cual, como hemos señalado anteriormente, implica una subordinación considerablemente mayor que la que cualquier intérprete cristiano moderno aplicaría a las mujeres hoy en día. (Si se aplicara el texto de esta manera, las mujeres rara vez podrían asistir a la universidad, no tendrían derecho a votar, etc.) Sin embargo, Pablo define el contenido de la sumisión de la esposa una vez, en un lugar bastante estratégico: en el resumen final de su consejo a las parejas casadas. La mujer debe «respetar» (phobeomai, Ef 5:33) a su marido. Aunque el término habitualmente traducido como «sumisión» (hypotassō) podría usarse en el sentido más débil de «respeto», los códigos domésticos exigían de las esposas mucho más que mero respeto; la opinión de Pablo sobre la subordinación de la mujer incluso en esta situación social no podía ser mucho más débil de lo que es.
Por último, la subordinación de la esposa a su marido es directamente paralela a la subordinación del esclavo a su amo. En ambos casos, uno se somete como «a Cristo», que se compara con el amo de una esclava no menos que con el marido de una esposa. La mayoría de los intérpretes reconocen hoy que Efesios 6:5-9 no aborda la institución de la esclavitud; simplemente da consejos a los esclavos en su situación. Al igual que algunos filósofos estoicos, Pablo podía recomendar asegurarse la libertad siempre que fuera posible (1 Cor 7:21-22); al igual que los escasos filósofos a los que Aristóteles reprendió por sugerir que la esclavitud iba contra la naturaleza y, por tanto, era mala, Pablo consideraba claramente que la subordinación de los seres humanos era antinatural (Ef 6:9).
Mientras que el AT ordenaba la obediencia de los hijos a la instrucción moral de los padres (Dt 21:18-21), el AT no ordena explícitamente en ninguna parte la sumisión de las esposas y los esclavos (aunque aparecen regularmente en papeles culturales subordinados, que Dios a veces contravenía). Pablo sí pide a las esposas y a los esclavos de su cultura que se sometan en cierto sentido; pero con ello no aprueba las instituciones del matrimonio patriarcal ni la esclavitud, que forman parte de la autoridad del paterfamilias y de los códigos domésticos a los que aquí se dirige.
A menudo se ha señalado que las instrucciones de Pablo a las esposas y esclavas se limitan a las esposas y esclavas culturalmente subordinadas al cabeza de familia masculino (p. ej., Martin, 206-31; Giles, 43). La objeción de que Pablo podría haber rechazado la institución de la esclavitud, pero claramente apoyaría la institución del matrimonio (Knight, 21-25), simplemente evade la verdadera cuestión. No es la institución del matrimonio per se, sino la institución del matrimonio patriarcal, lo que Pablo aborda aquí; eso era lo que aparecía en los códigos domésticos. En otros lugares, Pablo pide a los creyentes que, en circunstancias normales, se sometan a todos los que tienen autoridad (Rom 13:1-7), al igual que hace Pedro (1 Pe 2:13-17); pero esto no significa que considere que las estructuras de autoridad concretas (por ejemplo, la realeza) sean necesarias para todas las culturas. Dado que las instrucciones de Pablo se dirigen específicamente a las instituciones tal y como existían en la época de Pablo, los intérpretes de Pablo que no insisten en reinstaurar la esclavitud o la monarquía tampoco deberían insistir en los matrimonios patriarcales que subordinan a las esposas. De hecho, dada la débil definición de Pablo de la sumisión de la esposa como «respeto» (Ef 5:33; véase más arriba), parece que Pablo abogaba por su sumisión de forma limitada incluso para su propia situación social.
Pablo y el ministerio de la mujer
- Pasajes en los que Pablo aprueba el ministerio de la mujer.
Aunque algunas mujeres griegas y romanas llegaron a ser filósofas, la educación superior en retórica y filosofía solía estar reservada a los hombres. En una sociedad en la que la mayoría de la gente era analfabeta funcional (especialmente gran parte del campesinado rural, que se calcula que representaba quizá el 90% de la población del Imperio), las funciones docentes recaían naturalmente en los que sabían leer y hablar bien. Casi todas nuestras fuentes judías sugieren que estas funciones, salvo raras excepciones, se limitaban a los hombres.
Aunque las inscripciones de las sinagogas antiguas indican que las mujeres desempeñaban un papel destacado en algunas sinagogas (véase Brooten), las mismas inscripciones indican que se trataba de la excepción y no de la norma.
Nuestras fuentes indican que la mayoría de los hombres judíos, como Filón, Josefo y muchos rabinos posteriores, reflejaban los prejuicios de gran parte de la cultura grecorromana en general. Josefo (Ant. 4.8.15 §219) y los rabinos desestimaron en la mayoría de los casos la fiabilidad del testimonio de las mujeres y, con las posibles excepciones de Beruriah, esposa de R. Meir, y las seguidoras de Jesús (Mc 15:40-41; Lc 8:1-3; 10:38-42), parece que a las mujeres nunca se les concedió el papel o la condición de maestras o discípulas suyas (véase Swidler). Aunque el papel de la mujer variaba de una región a otra, ciertos pasajes paulinos dejan claro que Pablo se contaba entre los escritores más progresistas, y no entre los más machistas, de su época.

En una breve carta de recomendación al final de Romanos, Pablo elogia a la portadora de su carta en quien pueden confiar los romanos para que se la explique (Rom 16:1-2). Febe es «sierva» de la iglesia de Cencreas, la ciudad portuaria de Corinto; el término puede referirse a un «diácono» (diakonos), al parecer una persona con responsabilidad administrativa en la iglesia primitiva, pero que en las cartas de Pablo suele referirse a un ministro de la palabra de Dios, como él mismo. También la llama «ayudante» (prostatis) de muchos, término que en la antigüedad se refería normalmente a los patronos, algunos de los cuales eran mujeres. Como patrona, era propietaria de la casa en la que se reunía la iglesia y ocupaba un puesto de honor (véase Keener 1992, 237-40).
En los siguientes saludos de Pablo (Rom 16:3-16), enumera aproximadamente al doble de hombres que de mujeres, pero elogia a más del doble de mujeres que de hombres (véase Compañeros de trabajo, Pablo y los suyos). Esto puede indicar su sensibilidad ante la oposición que sin duda encontraban las mujeres por su ministerio en algunos sectores. Entre las ministras más importantes que menciona está Prisca (una forma diminutiva de Priscila), posiblemente mencionada antes que su marido Aquila debido a su estatus social más elevado (Rom 16:3-4). Lucas también la describe como compañera de ministerio de su marido, uniéndose a él en la instrucción de otro ministro, Apolos (Hch 18:26).
Pablo también menciona a dos compañeros apóstoles (ésta es la forma más natural de interpretar «notables entre los apóstoles», ya que Pablo no apela en ninguna otra parte a elogios de «los apóstoles»), Andrónico y Junia. «Junia» en sí es claramente un nombre femenino, pero los escritores inclinados a dudar de que Pablo pudiera referirse a una mujer apóstol han propuesto que se trata de una contracción del masculino «Junianus». Pero esta contracción no aparece en nuestras inscripciones de Roma y es bastante rara en comparación con el nombre femenino común; la propuesta se basa en la suposición de que una mujer no podía ser apóstol, más que en cualquier evidencia inherente al propio texto.
En otra carta, Pablo se refiere al ministerio de dos mujeres en Filipos, que, al igual que sus muchos compañeros varones, compartían su trabajo por el evangelio allí (Flp 4:2-3). Macedonia era una de las regiones en las que se concedía a las mujeres un papel religioso más destacado (Abrahamson), y esto pudo facilitar que las compañeras de Pablo asumieran una posición de prominencia (cf. también Hch 16:14-15).
Pablo, que sitúa a los profetas en segundo lugar después de los apóstoles (1 Co 12:28), asume la existencia de profetisas y sólo exige que, al igual que las demás mujeres de la congregación, se cubran la cabeza (1 Co 11:5). En esto sigue la tradición del Antiguo Testamento (donde las mujeres ocupaban el cargo profético mucho menos que los hombres, pero, no obstante, podían asumir posiciones de prominencia y autoridad, p. ej., Ex 15:20; Jue 4:4; 2 Re 22:13-14) y otros elementos del cristianismo primitivo (Hch 2:17-18; 21:9).
Estos pasajes por sí solos sitúan a Pablo entre los escritores más progresistas de su cultura, pero hay que examinar otros pasajes antes de poder determinar hasta qué punto era progresista. Son estos pasajes, por tanto, los que han suscitado mayor controversia.
Pasajes en los que Pablo parece restringir el ministerio de la mujer.
Aunque los dos pasajes siguientes han sido sometidos a una desconcertante variedad de interpretaciones, ninguno de ellos es universalmente considerado paulino. Se ha puesto en duda no sólo la autoría de 1 Timoteo, sino también la de 1 Corintios 14:34-35. Basándose en algunas pruebas textuales (ciertamente escasas), algunos destacados críticos del texto han negado que este último pasaje sea realmente paulino, pensando que fue insertado por una mano posterior (Fee, 699-705). Aunque esta posición es posible, el pasaje puede explicarse como una digresión paulina sobre un aspecto específico del orden eclesiástico relevante para la iglesia de Corinto.
Algunos han argumentado, en cambio, que Pablo cita aquí una postura corintia (1 Cor 14:34-35), que luego refuta (1 Cor 14:36); pero 1 Cor 14:36 no se lee de forma natural como una refutación de 1 Cor 14:34-35. Otros han sugerido que los servicios de la iglesia estaban segregados por sexos, como en las sinagogas, por lo que cualquier comunicación entre los sexos resultaba perturbadora; pero este punto de vista queda refutado tanto por la arquitectura de las sinagogas de este período (Brooten) como por la de las casas como aquella en la que se reunía la iglesia corintia.
Otros estudiosos, examinando el contexto, han sugerido que Pablo se dirige a las mujeres corintias que abusan de los dones del Espíritu, o a un problema con el juicio de las profecías. Aunque ambos puntos de vista pueden argumentarse a partir del contexto, tanto a los escritores antiguos en general como a Pablo en particular les gustaban las digresiones, y 1 Corintios 14:34-35 puede representar simplemente una digresión relativa a una cuestión específica de orden eclesiástico, distinta de otras cuestiones de orden eclesiástico del contexto.
Más probable es la opinión de que Pablo está restringiendo el único tipo de discurso que se aborda directamente en estos versículos: hacer preguntas (Giles, 56). En el mundo antiguo era común que los oyentes interrumpieran a los maestros con preguntas, pero se consideraba grosero si las preguntas reflejaban ignorancia del tema (véase Plutarco sobre las conferencias). Dado que las mujeres solían tener un nivel educativo considerablemente inferior al de los hombres, Pablo propone una solución a corto plazo y otra a largo plazo para el problema. Su solución a corto plazo es que las mujeres dejen de hacer preguntas molestas; la solución a largo plazo es que reciban educación y clases particulares de sus maridos. La mayoría de los maridos de la época dudaban del potencial intelectual de sus mujeres, pero Pablo era uno de los escritores antiguos más progresistas en esta materia. La solución a largo plazo de Pablo afirma la capacidad de aprendizaje de las mujeres y las sitúa en pie de igualdad con los hombres (véase más ampliamente Keener 1992, 80-85).
Sin embargo, sea cual sea la reconstrucción que se acepte, hay dos puntos claros. En primer lugar, es evidente que Pablo no impone un silencio total a las mujeres, ya que antes, en la misma carta, espera que oren y profeticen públicamente junto con los hombres (1 Co 11:4-5); por tanto, debe imponer sólo el silencio de una forma particular de hablar. En segundo lugar, no hay nada en el contexto que apoye la opinión de que Pablo se refiere aquí a las mujeres que enseñan la Biblia. El único pasaje de toda la Biblia que podría aducirse directamente a favor de esa postura es 1 Timoteo 2:11-14.
En 1 Timoteo 2:8-15 Pablo (sobre la autoría, véase Cartas Pastorales) aparentemente aborda el decoro apropiado de hombres y mujeres en la oración. En primer lugar, Pablo se dirige a los hombres de las iglesias de Éfeso, aparentemente envueltos en conflictos impropios de adoradores de Dios (1 Tm 2:8). Luego, en un pasaje más extenso, se ocupa de los problemas con las mujeres de esas congregaciones. Como ya se ha dicho, las mujeres de los estratos económicos más bajos de Oriente solían cubrirse la cabeza, pero en las congregaciones urbanas de Éfeso había mujeres de alto estatus social, que hacían alarde de su posición mediante la ornamentación de su cabello. Para las mujeres más pobres de la congregación, el vestuario de las mujeres más ricas representaba tanto ostentación como seducción potencial, por lo que Pablo lo prohíbe, tomando prestado un lenguaje común entre los moralistas de su época (1 Tim 2:9-10; Scholer, 3-6; Keener 1992, 103-7).
Después de pedir a las mujeres de la congregación que se adornen adecuadamente, les prohíbe «enseñar de tal manera que se arroguen autoridad» (leyendo «enseñar», didaskō, y «arrogarse autoridad», authenteō, juntos, como hacen muchos eruditos, aunque también podrían leerse como prohibiciones separadas). Se ha cuestionado el significado preciso del raro término griego utilizado aquí para «tomar autoridad». Algunos estudiosos sugieren que normalmente significa simplemente «tener autoridad» y que, por tanto, el pasaje excluye a las mujeres de ejercer cualquier tipo de autoridad en la iglesia.
Otros estudiosos han demostrado que a menudo se utiliza con más fuerza que eso en este período, y puede significar «tomar autoridad»; en esta lectura, Pablo simplemente prohíbe a las mujeres aferrarse a la autoridad con prepotencia, de la misma manera que lo habría prohibido a los hombres. Otros estudiosos han recurrido a otros ejemplos dentro de la gama semántica del término para argumentar a favor de significados como «dominar de forma asesina» o «proclamarse originador». Dado que algunos gnósticos del siglo II veían a Eva como la originadora del Hombre, 1 Timoteo podría estar refutando un mito gnóstico (Kroeger argumenta este caso con una erudición impresionante, e incluso sugiere que parte de este pasaje cita una fuente gnóstica para refutarlo).
Este caso funciona bien si 1 Timoteo fue escrita por otro escritor en nombre de Pablo en el siglo II (lo que muchos estudiosos creen, aunque Kroeger no); sin embargo, si fue escrita por Pablo o su amanuense, el término probablemente significa «tener autoridad» o (más probablemente) «apoderarse de la autoridad».
Sin embargo, la situación social de la carta puede representar una base más fructífera para resolver el significado del texto que las amplias posibilidades léxicas; tanto Pablo como sus lectores asumieron esta situación al leer el texto, y la situación que suscitó la respuesta de Pablo forma parte, por tanto, de su significado intencionado. Las pistas del texto indican la siguiente situación: los falsos maestros varones (1 Tim 1:20; 2 Tim 2:17) han estado introduciendo peligrosas herejías en la Iglesia de Éfeso (1 Tim 1:4-7; 6:3-5), a menudo empezando por acceder a sus mujeres, a las que normalmente habría sido difícil llegar debido a su mayor restricción a la esfera doméstica (2 Tim 3:6-7). Dado que las mujeres aún no estaban bien formadas en las Escrituras (véase más arriba), eran las más susceptibles a los falsos maestros y podían proporcionar una red a través de la cual los falsos maestros podían perturbar otros hogares (1 Tim 5:13; cf. 1 Tim 3:11).
Dada la percepción que la sociedad romana tenía de los cristianos como una secta subversiva, no se podía permitir una falsa enseñanza que socavara las estrategias de Pablo para el testimonio público de la Iglesia (véase más arriba Ef 5-6) (cf. 1 Tim 3:2, 7, 10, 5:7, 10, 14, 6:1; Tit 1:6; 2:1-5, 8, 10; cf. Padgett, 52; Keener 1991, 85-87; Verner).
Ya sea porque las mujeres carecían de educación y, por tanto, eran especialmente susceptibles al error, o porque el hecho de que se apoderaran de la autoridad habría perjudicado el testimonio de la iglesia en una situación social tensa, o (lo más probable) ambas cosas, la situación específica que Pablo aborda invita a una respuesta específica. Pablo ofrece de nuevo una solución a corto plazo y otra a largo plazo. La solución a corto plazo es: No deben tomar posiciones de gobierno como maestros en la iglesia. La solución a largo plazo es: Que aprendan. Una vez más, Pablo afirma su capacidad de aprender, y propone educarlos como una solución a largo plazo para el problema actual.
El hecho de que deban aprender «callada y sumisamente» puede reflejar una vez más su testimonio dentro de la sociedad (éstas eran características que normalmente se esperaban de las mujeres), pero hay que señalar que ésta era la forma en que se suponía que debían aprender todos los novicios, y también caracteriza el comportamiento deseado de toda la iglesia (1 Tim 2:2). Que Pablo dirija estas amonestaciones a las mujeres y no a los hombres está tan determinado por la situación social como su amonestación a los hombres para que dejen de disputar (1 Tim 2:8); apenas quería que las mujeres disputaran, sino que se dirigía sólo a los implicados en el problema.
Esta solución podría ser tan obvia que haría superfluo el debate, salvo por el siguiente argumento de Pablo, en el que parece predicar sus amonestaciones a las mujeres sobre los papeles de Adán y Eva (1 Tim 2:13-14). Lo que hay que preguntarse es si Pablo aduce estos ejemplos como base de su argumento, o simplemente como un argumento ad hoc para apoyarlo. Su argumento del orden de la creación no es más directo aquí (1 Tim 2:13) de lo que fue cuando en 1 Corintios 11:7-9 lo utilizó para sostener que las mujeres debían llevar la cabeza cubierta. Su argumento del engaño de Eva es aún más probable que sea ad hoc. Si argumenta que el engaño de Eva prohíbe a todas las mujeres enseñar, está argumentando que todas las mujeres, como Eva, son más fáciles de engañar que todos los hombres; si el engaño no se aplica a todas las mujeres, tampoco podría aplicarse su prohibición de que enseñen. Es mucho más probable que Pablo utilice en cambio a Eva para ilustrar la difícil situación de las mujeres concretas a las que se dirige en Éfeso, que son fácilmente engañadas porque carecen de formación.
En otro lugar, Pablo utiliza el término Eva para referirse a cualquiera que sea engañado, no sólo a las mujeres (2 Co 11:3). Por último, es posible que 1 Timoteo 2:15 pretenda matizar los versículos precedentes, aunque existe un debate considerable sobre su significado (la salvación llega a través del parto de María, quizá como la nueva Eva; a través de la sumisión de la mujer a funciones tradicionales como la maternidad; o simplemente una mujer que da a luz sana y salva, desafiando la maldición del Edén).
Otros pasajes de Pablo que demuestran claramente su aprobación del ministerio femenino de la palabra de Dios (arriba) indican que 1 Timoteo 2:9-15 (si, como suponemos aquí, es genuinamente paulino) no puede prohibir el ministerio femenino en todas las situaciones, sino que se limita a la situación en Éfeso y quizá a algunas otras congregaciones que se enfrentaban a crisis similares en este período de la historia de la Iglesia. Los textos paulinos que abordan el papel de la mujer tanto en la iglesia como en el hogar sugieren que Pablo sea clasificado entre los escritores antiguos más progresistas.
Libro de Craig S.Keener sobre Pablo, las mujeres y las esposas: El matrimonio y el ministerio de la mujer en las cartas de Pablo
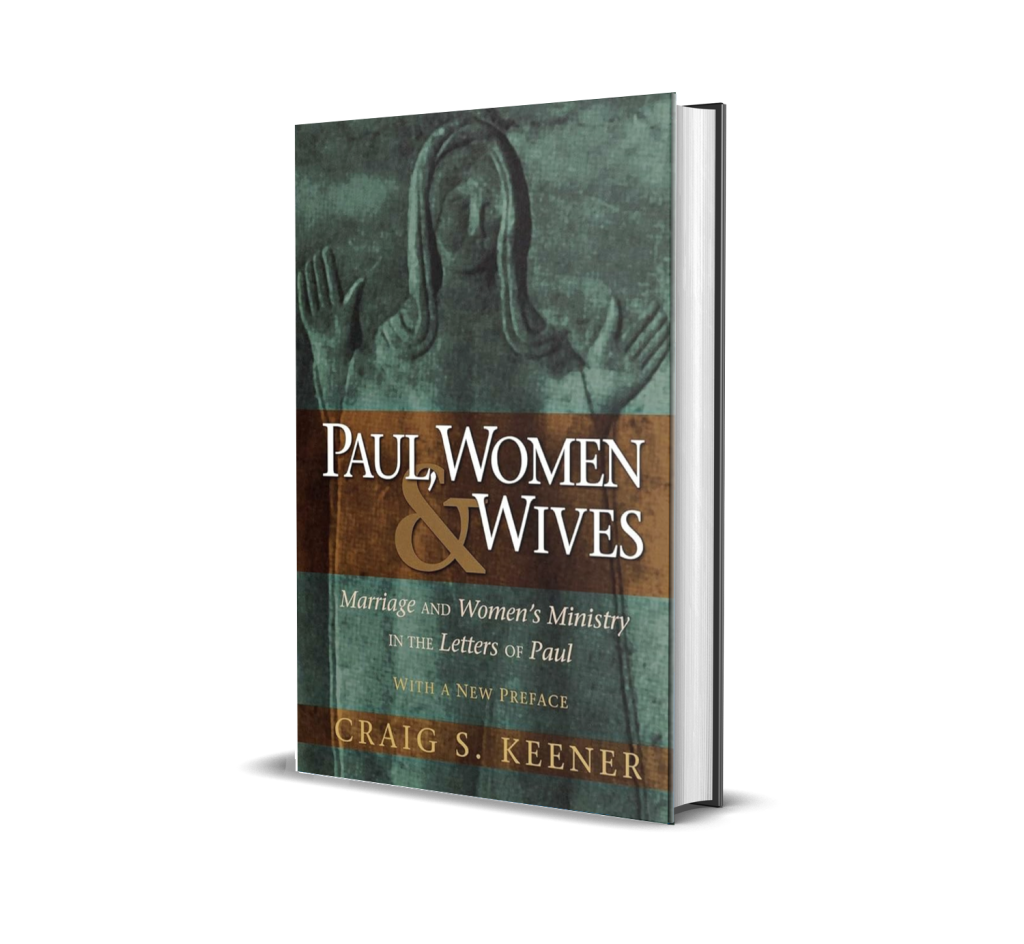
Reconociendo que debemos tomarnos en serio el texto bíblico, y reconociendo que las cartas de Pablo surgieron en un tiempo y lugar específicos con un propósito específico, Keener examina los detalles históricos, léxicos, culturales y exegéticos que se esconden tras las palabras de Pablo sobre las mujeres en el hogar y en el ministerio para ofrecernos una de las exposiciones más perspicaces de los pasajes paulinos clave en años.
Craig S. Keener (PhD, Universidad de Duke) es profesor FM y Ada Thompson de Estudios Bíblicos en el Seminario Teológico de Asbury. Es autor de treinta y tres libros, cinco de los cuales han ganado importantes premios, más de setenta artículos académicos, varios folletos y más de 150 artículos de divulgación. Uno de sus libros, Comentario Bíblico de Antecedentes IVP: Nuevo Testamento, ahora en una segunda edición, ha vendido más de medio millón de copias. Sus libros incluyen comentarios sobre Mateo, Romanos, 1-2 Corintios, Apocalipsis, un comentario de dos volúmenes sobre Juan y un comentario de cuatro volúmenes sobre Hechos, además de una obra de dos volúmenes sobre milagros, obras sobre el Espíritu, reconciliación étnica, mujeres en ministerio, divorcio y varios otros temas.
Craig es el editor del Nuevo Testamento para la Biblia de Estudio NVI Antecedentes Culturales. Craig es editor de la Boletín de Investigación Bíblica y ex presidente del programa del Instituto de Investigación Bíblica; es coeditor con Michael Bird de la Comentario del Nuevo Pacto serie, y coeditor con Daniel Carroll R. de Global Voices, que incluye contribuciones interpretativas de lectores de diversas culturas. Craig está casado con Médine Moussounga Keener, cuya experiencia como refugiada centroafricana (y su romance) se narra en su libro. Amor imposible (2016). Su sitio web es craigkeener.com.
✦ Artículo Extraído y traducido de Dictionary of Paul and his letters 1ed:
Craig S. Keener, «El hombre y la mujer», ed. Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin, y Daniel G. Reid, Dictionary of Paul and his letters (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993), 583-586.
✦ Bibliografía:
V. A. Abrahamsen, “The Rock Reliefs and the Cult of Diana at Philippi” (Th.D. dissertation, Harvard Divinity School, 1986); D. L. Balch, Let Wives Be Submissive: The Domestic Code in 1 Peter (SBLMS 26; Chico, CA: Scholars, 1981); G. Bilezikian, Beyond Sex Roles: What the Bible Says About a Woman’s Place in Church and Family (Grand Rapids: Baker, 1986); B. J. Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue: Inscriptional Evidence and Background Issues (Chico, CA: Scholars, 1982); G. D. Fee, The First Epistle to the Corinthians (NICNT; Grand Rapids: Eerdmans, 1987); J. A. Fitzmyer, “Another Look at KEPHALE in 1 Corinthians 11.3,” NTS 35 (1989) 503–11; J. Gardner, Women in Roman Law and Society (Bloomington: Indiana University, 1986); K. Giles, Created Woman: A Fresh Study of the Biblical Teaching (Canberra: Acorn, 1985); W. A. Grudem, “Does kephale. Mean ‘Source’ or ‘Authority Over’ in Greek Literature? A Survey of 2,336 Examples,” TJ n.s. 6 (1985) 38–59; N. A. Hardesty, Women Called to Witness: Evangelical Feminism in the 19th Century (Nashville: Abingdon, 1984); M. D. Hooker, “Authority on Her Head: An Examination of I Cor. XI.10,” NTS 10 (1964) 410–16; P. K. Jewett, Man as Male and Female: A Study in Sexual Relationships from a Theological Point of View (Grand Rapids: Eerdmans, 1975); C. S. Keener, And Marries Another: Divorce and Remarriage in the Teaching of the NT (Peabody, MA: Hendrickson, 1991); idem, Paul, Women and Wives: Marriage and Women’s Ministry in the Letters of Paul (Peabody, MA: Hendrickson, 1992); G. W. Knight, III, The NT Teaching on the Role Relationship of Men and Women (Grand Rapids: Baker, 1977); R. S. Kraemer, Maenads, Martyrs, Matrons, Monastics: A Sorcebook on Women’s Religions in the Greco-Roman World (Philadelphia: Fortress, 1988); R. C. Kroeger and C. C. Kroeger, I Suffer Not a Woman: Rethinking 1 Timothy 2:11–15 in Light of Ancient Evidence (Grand Rapids: Baker, 1992); M. R. Lefkowitz and M. B. Fant, Women’s Life in Greece and Rome (Baltimore, MD: Johns Hopkins, 1982); R. MacMullen, “Women in Public in the Roman Empire,” Historia 29 (1980) 209–18; C. J. Martin, “The Haustafeln (Household Codes) in African American Biblical Interpretation: ‘Free Slaves’ and ‘Subordinate Women,’ ” in Stony the Road We Trod: African American Biblical Interpretation, ed. C. H. Felder (Minneapolis: Fortress, 1990) 206–31; W. A. Meeks, “The Image of the Androgyne: Some Uses of a Symbol in Earliest Christianity,” History of Religions 13 (1974) 165–208; A. Mickelsen, ed., Women, Authority and the Bible (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1986); A. Padgett, “The Pauline Rationale for Submission: Biblical Feminism and the Hina Clauses of Titus 2:1–10,” EvQ 59 (1987) 39–52; J. Peradotto and J. P. Sullivan, ed., Women in the Ancient World: The Arethusa Papers (SUNY Series in Classical Studies; Albany, NY: State University of New York, 1984); S. B. Pomeroy, Goddesses, Whores, Wives, and Slaves: Women in Classical Antiquity (New York: Schocken, 1975); B. Rawson, “The Roman Family,” in The Family in Ancient Rome: New Perspectives, ed. B. Rawson (Ithaca, NY: Cornell, 1986) 1–57; S. Safrai, “Home and Family,” in The Jewish People in the First Century, ed. S. Safrai et al. (CRINT 1.2; Philadelphia: Fortress, 1976) 728–92; D. M. Scholer, “Women’s Adornment: Some Historical and Hermeneutical Observations on the New Testament Passages,” Daughters of Sarah 6 (1980) 3–6; R. Scroggs, “Paul and the Eschatological Woman,” JAAR 40 (1972) 283–303; A. B. Spencer, Beyond the Curse: Women Called to Ministry (Peabody, MA: Hendrickson, 1989); L. Swidler, Women in Judaism: The Status of Women in Formative Judaism (Metuchen, NJ: Scarecrow, 1976); G. Theissen, The Social Setting of Pauline Christianity (Philadelphia: Fortress, 1982); C. L. Thompson, “Hairstyles, Head-Coverings and St. Paul: Portraits from Roman Corinth,” BA 51 (1988) 101–15; D. C. Verner, The Household of God: The Social World of the Pastoral Epistles (SBLDS 71; Chico, CA: Scholars, 1983).




