El Día de la Expiación (Heb. Yom hakkippurim, יוֹם הַכִּפֻּרִים = «día de cobertura, cancelación, perdón o reconciliación»; Sept. hemera exilasmû, ἡμέρα ἐξιλασμοῦ; Vulg. Dies Expiationum y Dies Propitiationis) celebrado el décimo día del séptimo mes, es el día más solemne del calendario hebreo.
- Referencias al Día de la Expiación
- El día de la expiación en Levítico 16
- Prescripción para la observancia futura
- Azazel
- Implicaciones para la muerte de Jesús
- El costo de la reconciliación
- Diferencias entre tipo y realidad
- El Día de la Expiación en el futuro de Israel
Hay tres días de celebración en el séptimo mes del calendario hebreo: el sonar de las trompetas el primer día, el Día de la Expiación el décimo día y la Fiesta de las Cabañas, o Tabernáculos, que se celebraba desde el decimoquinto al vigesimosegundo día (Lv 23:23–36). En contraste con la Fiesta de las Cabañas, la celebración más festiva de todas, el Día de la Expiación es un día de una profunda solemnidad que requiere ayuno y abnegación.
La observancia de este día en el antiguo Israel servía de base para que Dios le perdonase al pueblo todos los pecados cometidos desde el anterior Día de la Expiación. Por medio de ella, Dios podía continuar estando presente y bendiciendo a la comunidad del pacto. Al cumplir fielmente las disciplinas de este día, el pueblo reafirmaba su relación con Dios.
El Día de la Expiación era tan estratégico en la relación de alianza que Israel mantenía con Dios que el año del Jubileo, el quincuagésimo año, cuando toda la propiedad familiar regresaba al propietario original y todos los deudores esclavizados eran liberados, comenzaba el Día de la Expiación (Lv 25:8–12). Resultaba de lo más apropiado que este año de libertad comenzara el mismo día en que todos los israelitas eran librados de la carga de los pecados del año que había transcurrido. Para aquellos que se habían visto forzados a arrendar su tierra o que se habían convertido en esclavos, este día solemne era, sin duda, un día de alegría.
Referencias al Día de la Expiación
La principal descripción del Día de la Expiación se encuentra en Levítico 16. Otras normas relativas a este día aparecen en los calendarios cúlticos de Levítico 23:26–32 y Números 29:7–11. Si bien los libros históricos, Josué–2 Reyes and 1 Crónicas–Esdras, no mencionan el Día de la Expiación, este hecho no es tan sorprendente si tenemos en cuenta que se trataba de un único día de celebración en el que no se requería que el pueblo peregrinara hasta el santuario central. Por tanto, la importancia de este día en el período preexílico es difícil de evaluar. La referencia más clara en todo el NT se halla en Hechos 27:9, donde se hace referencia a ese día como “el ayuno”.
El día de la expiación en Levítico 16
- Estructura de Levítico 16:
Como ya se ha dicho, la principal descripción del Día de la Expiación aparece en Levítico 16, el centro del libro de Levítico, que, a su vez, es el centro del Pentateuco. La propia posición de las normas relacionadas con el Día de la Expiación en el Pentateuco realza su importancia en la vida de Israel delante de Dios.
El bosquejo básico de Levítico 16 vendría a ser el siguiente:
A. Conexión histórica (Lv 16:1)
B. Instrucciones acerca del Día de la Expiación (Lv 16:2–28)
- Instrucciones generales sobre los preparativos para este día de celebración (Lv 16:2–10)
- Los rituales (Lv 16:11–28)
a. Los rituales centrales (Lv 16:11–22)
1) La presentación de un becerro como ofrenda por parte del sumo sacerdote (Lv 16:11–14)
2) La presentación del macho cabrío del pueblo como ofrenda de purificación por parte del sumo sacerdote (Lv 16:15–19)
3) La confesión de pecados sobre el macho cabrío vivo (Lv 16:20–22)
b. Presentación adicional de dos holocaustos (Lv 16:23–28)
c. Normas sobre la observancia anual de este día (Lv 16:29–34)
El material de Levítico 16 tiene un doble propósito. En primer lugar, en el contexto del relato del viaje de Israel desde Egipto hasta la Tierra Prometida, cuenta la primera celebración del Día de la Expiación poco después de que Dios matara a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, por haber ofrecido un fuego no autorizado (Lv 10:1–5). Los ritos realizados durante la celebración de este día señalado no solo purificaban el santuario de los pecados de los sacerdotes y del pueblo, sino que también eliminaban la polución que había traído la descarada ofensa de Nadab y Abiú.
Segundo, esta narración sirve para regular la observancia anual de este día de purificación. Este último propósito se convierte claramente en el centro de atención en Levítico 16:29–34. Las instrucciones de esa sección se dirigen específicamente a las generaciones futuras; esto es, no se hace referencia a Aarón, sino al sumo sacerdote consagrado para servir en lugar de su padre (Lv 16:32).
Los rituales clave que se llevaban a cabo ese día lograban tres objetivos espirituales.
- Las ofrendas de purificación u ofrendas por el pecado y los holocaustos expiaban los pecados de los sacerdotes y de toda la congregación.
- Purificaban el santuario de la polución de esos pecados.
- El envío del macho cabrío a Azazel eximía a la comunidad de cualquier responsabilidad por esas transgresiones.
Al tratar de comprender estos logros, es importante ser consciente de las múltiples consecuencias que se derivan de un pecado. Cuando se comete un pecado, la persona daña a aquel contra quien se ha pecado y, simultáneamente, comete una ofensa contra Dios. Además, todo acto pecaminoso libera una contaminación. En el antiguo Israel, la fuerza penetrante de esa contaminación en el tabernáculo dependía de la posición del que había pecado y del carácter del pecado (cf. Lv 4). La contaminación de los pecados involuntarios cometidos por individuos se llegaban a pegar a los cuernos del altar del holocausto (Ex 30:10). La contaminación de los pecados de toda la congregación en su conjunto, y de los sacerdotes aarónicos en particular, penetraba hasta el altar del incienso, en el atrio exterior de la tienda de reunión. La contaminación provocada por los pecados flagrantes entraba en el mismísimo lugar santísimo. Además, cometer un pecado desataba un poder negativo que incrementaba la fuerza del mal en la comunidad.
Para poder conseguir la expiación completa, había que tratar todas y cada una de estas consecuencias del pecado. En el antiguo Israel, al saber una persona, o bien toda la comunidad, que había cometido un pecado, trataba de atajar las dos primeras consecuencias presentando una ofrenda de purificación -ofrenda por el pecado- (Lv 4:1–5:13) o una ofrenda de reparación –ofrenda por la culpa– (Lv 5:14–6:7 [TM 5:14–26]), dependiendo de la naturaleza de la transgresión.
Las otras consecuencias eran eliminadas por los ritos realizados el Día de la Expiación. Ese día, los ritos de sangre de las dos ofrendas de purificación (por el pecado) limpiaban el santuario de la contaminación acumulada que habían provocado todos los pecados cometidos durante el año; como consecuencia de ello, el santuario era habilitado para continuar funcionando como el lugar en el que el pueblo podía encontrarse con Dios. El rito del chivo expiatorio eliminaba la carga o el poder de esos pecados de la comunidad, librando así al pueblo de cualquier obligación derivada de sus pecados.
- Preparación inicial para el Día de la Expiación:
Levítico 16:2–10 esboza los trámites que se seguían en el Día de la Expiación, centrándose en la vestimenta que llevaba el sumo sacerdote y los animales que iban a ser sacrificados.
El sumo sacerdote—El personaje clave en el Día de la Expiación era el sumo sacerdote. Después de traer un becerro y un carnero al atrio del santuario como ofrenda por sí mismo, se ponía prendas de lino—túnica, calzoncillos, cinto y mitra—en lugar de sus vestiduras especiales de sumo sacerdote que expresaban dignidad y gloria. Sus prendas de lino era parecidas a las de los otros sacerdotes, aunque no idénticas (e.g., el sumo sacerdote llevaba una mitra para la ocasión, no su tocado habitual).
Como observan algunos rabinos (y. Yoma 7:2), los ángeles iban vestidos de lino (cf. Ez 9:2–3). La similitud entre las sencillas prendas de lino del sumo sacerdote y las que llevan los ángeles establece una base sólida para explicar cómo podía entrar el sumo sacerdote a la misma presencia de Dios vestido de forma más sencilla que el resto de los días que oficiaba en el santuario. La sencillez de estas prendas significaba que entraba a la presencia de Dios desprovisto de arrogancia. Es posible que el hecho de aparecer con una ropa más sencilla para los rituales principales de este día tuviera también un valor práctico. Al ir realizando los diversos ritos de sangre, muy probablemente su ropa se mancharía de sangre y, por consiguiente, necesitaría cambiarse de ropa en algún momento durante la ceremonia. Si se hubiera permitido que el sumo sacerdote llevara sus vestiduras especiales desde el principio, hubiera necesitado dos mudas de ropas elegantes, lo que hubiera resultado muy costoso. Además, dado que su atuendo de gala llevaba oro incrustado en la tela, hubiera sido muy difícil limpiarlo de la sangre con que se habría ensuciado al realizar los diversos ritos.
Las ceremonias culminantes comenzaban con Aarón lavándose todo el cuerpo, en lugar de sólo las manos y los pies, como hacía habitualmente cuando servía en el altar (Lv 16:4b; cf. Ex 30:19). Se requería la inmersión para asegurarse de que el sumo sacerdote no entraba el lugar santísimo con ninguna suciedad o impureza en su cuerpo. Al concluir los rituales en el lugar santísimo, el sumo sacerdote se bañaba otra vez para asegurarse de que no se llevaba nada de esta cámara tan sagrada. El baño de cuerpo entero y el cambio de ropa antes y después de los rituales principales que se llevaban a cabo en el lugar santísimo eran los que delimitaban los rituales más solemnes.
La normativa también se ocupa del mayor peligro al que se enfrentaba el sumo sacerdote al entrar en el lugar santísimo. Si miraba el trono de Dios o era impuro, la gloria divina lo consumiría, igual que había devorado a Nadab y Abiú (Lv 10:1–3). Para protegerse a sí mismo, el sumo sacerdote entraba primeramente en el lugar santísimo con un incensario, ofreciendo incienso para formar una nube que sirviera como pantalla para evitar contemplar a Dios.
Presentación de los animales para el sacrificio— Al comienzo del Día de la Expiación, el sumo sacerdote y representantes de la congregación traían los animales para el sacrificio a la tienda de reunión. El sumo sacerdote presentaba un becerro joven para que sirviera como ofrenda de purificación (por los pecados) y un carnero para el holocausto (Lv 16:3). Se requería un becerro, el animal más preciado para los sacrificios, debido a la elevada posición que ocupaba el sumo sacerdote dentro de la comunidad del pacto.
A continuación, el sumo sacerdote recibía de la congregación dos machos cabríos, uno para la ofrenda de la purificación (por los pecados) y uno para ser liberado en el desierto, y un carnero para el holocausto. El sumo sacerdote llevaba los dos machos cabríos a la entrada de la tienda (i.e., los presentaba delante de Yahvé). Allí echaba suertes sobre ellos. Una suerte designaba al macho cabrío que era para Yahvé, y que debía ser sacrificado en el altar. La otra suerte designaba al macho cabrío para Azazel, que era enviado al desierto.
- El ritual principal:
El ritual central del Día de la Expiación se describe en Levítico 16:11–28, y consta de tres etapas distintas:
- Se llevaban a cabo ritos especiales de sangre con la sangre de las ofrendas para la purificación en el lugar santísimo.
- Se confesaban los pecados sobre el macho cabrío para Azazel y se enviaba al animal al desierto.
- Se presentaban los holocaustos habituales.
La presentación de las ofrendas para la purificación —El sumo sacerdote sacrificaba su becerro como ofrenda de purificación para sí mismo y para su casa en el altar principal. Esta ofrenda debía ser la primera en realizarse, de manera que el sacerdote pudiera presentar de forma efectiva la ofrenda para la purificación de la congregación.
Antes de entrar en el lugar santísimo con la sangre de su becerro, el sumo sacerdote tomaba un incensario lleno de brasas. En el atrio exterior de la tienda, cerca del velo, probablemente colocaba sobre las brasas el incienso especial, aromático y molido, de modo que al entrar en el lugar santísimo se levantara una nube desde el incensario que llenara toda la habitación con el humo para protegerse de contemplar la presencia de Dios. Puesto que los aromas prescritos no producían mucho humo, la tradición rabínica dice que el sumo sacerdote tenía que añadirle al incienso una sustancia que produjera humo para asegurarse de que se formaba una nube (cf. Lv 16:2, 12–13; Milgrom 1991, 1024–31).
Seguidamente salía al altar principal, tomaba de la sangre del becerro sacrificado, que había sido colocada en un cuenco y removida por un sacerdote para evitar que se coagulara, y la llevaba al interior del lugar santísimo. Allí, el sumo sacerdote rociaba la sangre una vez hacia el este sobre el propiciatorio, y luego lo rociaba siete veces delante del propiciatorio o tapa del propiciatorio (kappōret). Según la Misná (m. Yoma 5:3), rociaba la sangre siete veces hacia abajo, en lugar de hacerlo directamente hacia la tapa o cubierta del propiciatorio. No se especifica que el sumo sacerdote tuviera que poner la sangre directamente sobre la cubierta del propiciatorio, probablemente porque la nube le impedía verla claramente. Dado que rociaba la sangre en dirección a esta cubierta, es bastante probable que algo de sangre cayera sobre ella.
Es importante hacer una acotación sobre el “propiciatorio” o la “cubierta del propiciatorio” (NVI, versión inglesa). Este objeto hecho de oro estaba situado encima del arca de la alianza y servía de base a los querubines. Aunque algunos especialistas sostienen que funcionaba como una tapa para el arca (arcón) de la alianza, el peso de la opinión no favorece este punto de vista. Su nombre (kappōret) proviene de la raíz kpr, “propiciar”. Este nombre expresa que su propósito primordial era funcionar como un lugar en el que Israel pudiera encontrar expiación plena para sus pecados, a fin de mantener vigente su relación de pacto con el Dios santo. A la vista de ello, resulta preferible la traducción “cubierta del propiciatorio”. Su ubicación entre el arca que guardaba las tablas del pacto y los querubines sobre los que Dios estaba entronizado comunicaban la idea de que la expiación era fundamental para que Israel mantuviera su pacto con un Dios santo. Así pues, los ritos de sangre realizados en el lugar santísimo aportaban la base espiritual y judicial que le permitía al Dios santo perdonar los pecados de los sacerdotes y de la congregación, preservando de este modo la relación de pacto con el pueblo que había redimido de la esclavitud.
La ofrenda para la purificación de la congregación—Tras haber hecho expiación por sus propios pecados y por los de su casa, el sumo sacerdote salía al altar principal y sacrificaba el macho cabrío del pueblo como ofrenda para la purificación (de los pecados) en el patio. A continuación tomaba la sangre de este macho cabrío y entraba en el lugar santísimo. Allí rociaba la sangre igual que había hecho con su propia ofrenda de purificación, limpiando el santuario de las impurezas producidas por los pecados de la congregación.
Después, el sumo sacerdote se trasladaba al atrio exterior del tabernáculo y allí realizaba los ritos de sangre (Lv 16:16b). En Levítico 16, las instrucciones para estos ritos de sangre son crípticas, probablemente porque eran los mismos que las ofrendas para la purificación que se regulan en Levítico 4:6–7, 17–18. La Misná dice que el sumo sacerdote dejaba en el suelo el cuenco con la sangre de la ofrenda para la purificación del pueblo (de los pecados) y tomaba el cuenco con la sangre de su propia ofrenda (m. Yoma 5:4). Si seguía las normas de Levítico 4:6–7, rociaba con una parte de esa sangre siete veces delante del velo que separaba el atrio exterior del lugar santísimo (Lv 4:6, 17) y acto seguido embadurnaba con sangre los cuernos del altar del incienso. Luego soltaba este cuenco y tomaba el que contenía la sangre de la ofrenda para la purificación del pueblo y realizaba los mismos ritos. La Misná afirma, no obstante, que rociaba el velo una vez en dirección hacia arriba y después siete veces hacia abajo. No menciona en ningún momento que rociara el altar del incienso, pero otras fuentes rabínicas interpretan que el primer rociamiento se hacía sobre el altar del incienso. Según esta tradición, después de este rociamiento mezclaba la sangre de los dos sacrificios para los rituales realizados en el altar principal.
Rituales en el altar principal— En el siguiente paso, el sumo sacerdote salía y se dirigía al altar principal. Allí embadurnaba con la sangre de estas ofrendas los cuatro cuernos del altar principal y lo rociaba con sangre siete veces. Estos ritos de sangre limpiaban el altar principal de la contaminación de los pecados involuntarios de la congregación, restaurando así su poder como en el día de su consagración (Ex 40:10).
Una vez que el sumo sacerdote completaba estos rituales de sangre, todos los restos de las dos ofrendas de la purificación, incluida la carne, la piel y el estiércol, eran sacados del campamento y quemados. La persona encargada de esta labor regresaba al campamento, pero sólo tras haberse bañado para eliminar toda impureza.
Presentación del macho cabrío vivo— A continuación, el macho cabrío vivo era llevado al sumo sacerdote, que ponía ambas manos sobre él y confesaba los pecados de los sacerdotes y la congregación, transfiriendo de este modo la carga u obligaciones de todos los pecados cometidos durante el último año al macho cabrío. En su confesión se utilizan tres términos en referencia a los pecados (Lv 16:21):
| 1. Iniquidad (‘ăwōnōt) ‛āwōn. עָוֹן = «perversidad, iniquidad», derivado de la raíz 5753 awah, עוה, «torcer, actuar perversamente»; árabe awa. Awón presenta el pecado como perversión, tanto de la voluntad como de la Ley (Is. 59:12; Ez. 36:31). El Siervo de Yahvé «carga con los pecados», es decir, con las iniquidades y perversiones (Is. 53:11). |
| 2. Rebelión (pĕšā‘îm) peshá פֶּ֫שַׁע que indica rebelión contra un superior (1 R. 12:19; 2 R. 8:20), es quizá el más fuerte y expresivo de todos. Implica una violación de los derechos ajenos. Utilizado en sentido profano expresa la rotura de un pacto, la violación de un contrato individual o colectivo (Gn. 31:36; 50:17; 1 R. 12:9; Am. 1:3, 6, 11, 13). Es un término característico de la predicación profética para designar la «rebelión» del individuo o de la nación contra Dios (Is. 1:2; 43:27; Jer. 2:29; 3:13; Ez. 18:31; 20:38; Os. 7:13; 8:1; Sal. 51:11). Predomina en él el aspecto volitivo del pecado, es decir, la libre decisión de la voluntad en el acto de pecar. Se aplica también a la rebelión contra Dios (Is. 1:2; Jer. 2:29; Am. 4:4; Os. 7:13; Prov. 28:2; 29:22). |
| 3. Pecados (ḥiaṭṭā,ôt) jataah חֲטָאָה «pecado, culpa», omisión contraria a la Ley, aparece unas 293 veces en el AT. El matiz de este vocablo es perder el camino o no dar en el blanco (x155 veces), de la raíz jatá, חטא = «errar». El deber es representado en la Escritura como un camino o senda a seguir; por tanto, el pecado es salirse de esa senda, transgredir el camino de los mandamientos divinos (Ex. 9:27; 1 Sam. 2:25; 2 Sam. 12:13), apartarse de ellos, casi siempre en el contexto de la alianza: «Israel ha pecado. Han quebrantado mi pacto que yo les había mandado» (Jos. 7:11). |
Estos tres términos abarcan todo el espectro del pecado humano, desde los errores a los males premeditados. Cargado con todos los pecados de la congregación cometidos durante el año anterior, este macho cabrío era enviado al desierto, que era considerado por los antiguos como una región siniestra (véase más adelante). El macho cabrío llevaba los pecados de la congregación al mundo de los poderes demoníacos, rompiendo así el poder de estos pecados para provocar discordia y daño en la comunidad. En épocas posteriores los sacerdotes se aseguraban de que el macho cabrío no volvía a las zonas habitadas empujándolo por un precipicio (m. Yoma 6:6).
Holocaustos presentados por el sumo sacerdote— Tras haber completado estos rituales especiales, el sumo sacerdote se quitaba la ropa, se bañaba y se vestía con elegante atuendo. Luego, en el altar principal del atrio, ofrecía los dos holocaustos: uno por sí mismo y otro por el pueblo. Como primeras ofrendas después de los ritos culminantes de la expiación, inauguraban la adoración para el nuevo año litúrgico y hacían expiación tanto para el orden sacerdotal como para la congregación. El texto no declara qué era lo que expiaban estos sacrificios. Posiblemente hacían expiación por la pecaminosidad humana en general.
Prescripción para la observancia futura
El párrafo que aparece al final del ritual (Lv 16:29–34) establece la norma precedente como base de la observancia anual del Día de la Expiación. Además, instruye a la gente a afligirse y a no realizar ningún trabajo. De igual manera, la prescripción para ese día que se encuentra en Levítico 23:26–32 hace un gran hincapié en estas dos disciplinas. El término “día de reposo, de descanso solemne” (Lv 16:31, LBLA) es un superlativo que prohíbe cualquier tipo de trabajo, incluso aquellas actividades permitidas en otros días santos. Además, el pueblo debe afligirse.
El texto no prescribe qué es lo que se incluye en el acto de afligirse a uno mismo. Generalmente se entiende que este requisito significa ayunar tanto de la comida como del agua (Literalmente dice: weʿin·nî·ṯěmʹ ʾěṯ-·nǎp̄·šō·ṯê·ḵěm afligireis/oprimireis vuestra nephes lit. garganta) . Sin embargo se apunta a otras autodisciplinas, de lo contrario se habría utilizado la palabra habitual para “ayuno”.
Con toda probabilidad incluía tambien el abstenerse de mantener contacto con el sexo opuesto, de ungirse o bañarse y de llevar sandalias (m. Yoma 8:1). Esto es, debían evitarse todas las cosas hechas por placer. Es muy probable que con el paso de los siglos fuera aumentando el rigor de esta aflicción autoimpuesta. El castigo por no afligirse era la exclusión del acceso al santuario y posiblemente de la propia comunidad, y Dios destruiría a cualquiera que trabajara ese día (Lv 23:29–30).
Si bien las normas de Levítico 16 se centran en el ritual externo, este énfasis en afligirse uno mismo nos ayuda a percibir la clase de actitud personal que Dios deseaba que cada israelita tuviera ese día. En el pensamiento del AT, el afligirse uno mismo (‘innâ nepeš) tenía como propósito humillar el espíritu interior de manera que esa persona buscara a Dios encarecidamente y con un corazón contrito (cf. Sal 51:17 [TM 51:19]). El arrepentimiento de corazón fortalecía los principales ritos de sangre que se llevaban a cabo en el lugar santísimo.
Entre estas instrucciones no aparece la exigencia de que el pueblo subiera al templo de Jerusalén como parte de la celebración. Aparentemente, la mayoría de los ciudadanos se quedaba en casa, observando esta fiesta señalada mediante el cumplimiento solemne de las disciplinas de la autoaflicción, mientras el sumo sacerdote realizaba fielmente los rituales de ese día. No obstante, el pueblo era consciente de las actividades que tenían lugar en el santuario central, ya que el relato de Levítico 16 fue escrito para su instrucción.
Azazel
El segundo macho cabrío de la congregación se denominaba “para Azazel”. Existen tres interpretaciones principales de este término.
Primero, algunos sostienen que Azazel es el nombre del macho cabrío que llevaba sobre sí los pecados, esto es, “el chivo expiatorio”. Azazel sería, entonces, un término hebreo compuesto que significaría “el macho cabrío que sale”. Esta postura se remonta a las primeras versiones del AT en otras lenguas.
Así, la Septuaginta traduce Azazel como “el que se lleva” (apopompaios ἀποπομπαῖος, Lv 16:8, 10a) y “el que es apartado para soltar” (ho diestalmenos eis aphesin, Lv 16:26), mientras que la Vulgata utiliza el término “chivo expiatorio” (caper emissarius). El principal obstáculo para este punto de vista es que se establece un paralelismo entre las normas “para Azazel” y “para Yahvé” (Lv 16:8), lo que sugiere que de alguna manera significativa Azazel ocupa una posición similar a la de Yahvé, y que no se trata, por tanto, de un término para referirse al macho cabrío que se suelta.
En segundo lugar, algunos proponen que Azazel es el nombre de un lugar remoto y amenazador del desierto a donde se dirigía el macho cabrío que cargaba con los pecados. Afirmaciones contenidas en el Targum y el Talmud apoyan esta postura (Tg.Ps.Jon; b. Yoma 67b). Sin embargo, asignarle un nombre al lugar al que acudía el macho cabrío hubiera tenido poco valor, ya que a través de los siglos Israel observó este día en diferentes lugares.
Otro argumento de más peso en contra de esta postura es el hecho de que el lugar al que se dirigía el macho cabrío se denomina “tierra solitaria” (LBLA) en Levítico 16:22. Referirse a ese lugar con este término tan extraño hubiera sido superfluo si la propia palabra Azazel significara un lugar desolado en el desierto.
Un tercer punto de vista interpreta Azazel como el nombre de un demonio que vivía en el inhóspito desierto. Estas regiones remotas del desierto estaban ocupadas por animales salvajes que soltaban espeluznantes aullidos y alaridos, cosa que los antiguos interpretaban como un símbolo de la muerte y la destrucción (Is 34:11–15). Se creía que los sátiros y los demonios con forma de cabra vivían en estos lugares remotos y sin agua. De hecho, la palabra hebrea para sátiro (śā‘îr שָׂעִיר) significa literalmente “el peludo”, y también se utiliza el mismo término para referirse a los machos cabríos. En algunos lugares significa “ídolos con forma de macho cabrío” o “demonios con forma de macho cabrío” (Lv 17:7; 2 Cr 11:15; Is 13:21; 34:14). Así pues, este macho cabrío que cargaba con los pecados era conducido a un demonio semejante a un macho cabrío llamado Azazel.
La literatura apocalíptica intertestamentaria, inspirándose muy probablemente en el lenguaje del ritual del Día de la Expiación, tomó a Azazel como el príncipe de los demonios (1 Enoc 8:1; 9:6; 10:4, 8; 13:1–2; cf. 11QTemple 26:3–13).
Por ejemplo, Qumrán desarrolló el demonio de Azazel, dándole una interpretación profética; vinculaban a Azazel con los ángeles de Gén 6 y la conducta que tuvieron hacia las hijas de los hombres.
Varios rabinos antiguos adoptaron este punto de vista, que recibe apoyo del hecho de que la expresión “para Azazel” en Levítico 16:8 es una expresión paralela a “para Yahvé”, lo que da a entender que ambas partes pertenecían a categorías similares.
En este caso, los dos eran fuerzas espirituales opuestas. Según esta opinión, este macho cabrío llevó los pecados de Israel de la congregación a una región desolada, la morada de Azazel, para eliminar completamente de la comunidad el poder maligno provocado por los pecados de Israel. Al devolver todos estos pecados al poder demoníaco, este ritual quitaba el poder de esos pecados para dañar y sembrar discordia entre la congregación.
Un argumento importante en contra de identificar a Azazel con un demonio es que Dios no toleraría que se ofreciera ningún sacrificio a un demonio. En respuesta, hay cuatro hechos sólidos que prueban que este macho cabrío no era un sacrificio:
- No se le mataba ritualmente.
- No se manipulaba su sangre en el altar.
- Puesto que los pecados del pueblo lo convertían en impuro, no podía presentarse como una ofrenda a Yahvé.
- Era Yahvé, no la congregación, quien determinaba qué macho cabrío adoptaba este papel.
Por tanto, no hay indicaciones de ningún tipo que lleven a concluir que este macho cabrío era un sacrificio. Además, tampoco hay indicio alguno de que Azazel deseara recibir este macho cabrío. Así que la identificación de Azazel como demonio (principal) no detrae en modo alguno de la completa soberanía de Yahvé en todos los rituales llevados a cabo en el Día de la Expiación. Sin embargo, esta identificación reconoce que un pecado, siendo más que un mero acto, participa de las fuerzas del mal presentes en este mundo.
¿Por qué machos cabríos y no corderos? El macho cabrío siempre está relacionado con la expiación, es decir, con el sacrificio por los pecados (Lv. 4:23, 24; 16:15, 27; Nm. 28:15, etc.). Nunca es usado para holocausto, como sí eran usados los corderos, los carneros o los becerros. Los machos cabríos, siempre para hacer expiación.
Horacio Alonso dice al respecto:
“¿Por qué se elegían machos cabríos? Hay algunas suposiciones:
a) Se supone que era por su olor desagradable, porque en ese caso eran un símbolo de lo ofensivo que el pecado es para Dios;
b) Otra suposición es que estos animales se ofrecían en la expiación debido a que son irascibles, indomables; otra manera de ilustrar lo terrible del pecado, la fuerza del pecado;
c) El macho cabrío es además figura de la naturaleza caída, indómita, incontrolable del hombre, que no obedece a Dios ni se sujeta a Él. Por esa razón el Señor ilustra así a los réprobos, en oposición a las ovejas, los creyentes (Mt. 25:33, 41)”.
HORACIO A. ALONSO, Jesucristo, Sumo Sacerdote, Hebrón, 1990.
Implicaciones para la muerte de Jesús
El libro de Hebreos en particular presenta a Cristo como el gran sumo sacerdote que logró con su muerte, de una vez y por todas, la eficacia completa del Día de la Expiación anual (Heb 9:1–10:14; 12:2; véase DLNTD, Muerte de Cristo §2). Estando él mismo libre de pecado, Jesús actuó como el perfecto sumo sacerdote. En contraste con el antiguo sumo sacerdote, Jesús no tuvo que ofrecer primero un sacrificio por sí mismo, ni tampoco tuvo que ofrecer un sacrificio cada año. En su muerte, Jesús fue al mismo tiempo el perfecto sacrificio. Tras derramar su sangre en la tierra, Jesús ascendió al cielo, donde consumó la obra de expiación en el santuario celestial perfecto, el prototipo del santuario terrenal.
El sacrificio de Cristo en la cruz fue muy superior a los sacrificios ofrecidos el Día de la Expiación. Su muerte, que consiguió la plena expiación para todos aquellos que creen en él, eliminó la necesidad de sacrificar animales cada año el Día de la Expiación. Mientras que el antiguo sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, llevaba a cabo los ritos estando en pie y luego salía, para no regresar hasta el siguiente Día de la Expiación, Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y está siempre presente en el lugar santísimo celestial, intercediendo por todos aquellos que creen en él. Como consecuencia de todo ello, a través de la obra sacerdotal de Jesús, un creyente obtiene la plena reconciliación con Dios y también dispone de acceso directo a Dios para realizar todas sus peticiones. Por lo tanto, una buena comprensión del Día de la Expiación arroja mucha luz sobre lo que Jesús consiguió con su muerte expiatoria.
Según Hebreos 13:9–12, Dios le ha dado a los creyentes un altar en el que tienen más privilegios que los sacerdotes que ministraban en el altar del santuario. Este altar es una metáfora de la muerte de Jesús en la cruz. De hecho, su sacrificio fue el antitipo perfecto de las ofrendas de purificación (por el pecado) que se hacían el Día de la Expiación, ya que al igual que los cadáveres y los restos de aquellas ofrendas, que eran consumidas completamente por el fuego fuera del campamento (Lv 16:27), Jesús murió fuera de los muros de Jerusalén. Así pues, su sangre santifica a todos aquellos que creen, otorgándoles la firme confianza en su relación con Dios. En este altar los creyentes reciben continuamente el alimento espiritual por medio de la fe.
Es posible que Pablo también haya tenido el Día de la Expiación en mente al escribir en Romanos 3:24–25: “mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación [RV60; NVI traduce el griego hilastērion como “un sacrificio de expiación”], por medio de la fe en su sangre” (RV60).
Esto podría ser una referencia a la cubierta del propiciatorio y a su eficaz papel el Día de la Expiación. El término griego hilastērion ἱλαστήριον, “un lugar de expiación”, se usa para traducir el hebreo kappōret, “cubierta del propiciatorio”, pero dado que este vocablo griego no se emplea exclusivamente en los LXX para kappōret, su uso aquí no es prueba suficiente para afirmar de forma concluyente que Pablo se refería a la cubierta del propiciatorio. Ahora bien, teniendo en cuenta el objetivo de Pablo de dejar sentado el carácter definitivo y superior del logro de la muerte expiatoria de Cristo, es probable que esté aludiendo a los ritos realizados en el lugar santísimo el Día de la Expiación, ya que esos ritos de sangre eran los ritos de expiación más poderosos de la legislación veterotestamentaria.
Al estar Jesús colgado en la cruz, Dios hizo del cuerpo de Jesús la cubierta del propiciatorio, posibilitando de este modo que el derramamiento de su sangre lograra la expiación plena de todos los pecados de la humanidad. En la economía de Dios, ese día la cubierta del propiciatorio, que estaba escondida detrás del velo en el lugar santísimo, fue colocada, por así decirlo, a la vista de todo el público, fuera de los muros de Jerusalén. De esta forma la muerte de Jesús consiguió la completa expiación de todos aquellos que aceptan su sacrificio, con independencia de su raza, género o generación (véase DPL, Expiación, propiciación, propiciatorio).
Por lo tanto, lo que la observancia anual del Día de la Expiación lograba para todos los israelitas para el año siguiente, Jesús lo logró en su muerte expiatoria en la cruz tanto para todas las personas como para todos los años. Cristo, como sacrificio y sacerdote, obtuvo también los beneficios alcanzados por los dos machos cabríos del pueblo que se ofrecían ese día: a semejanza del macho cabrío para Yahvé, su muerte expió todos los pecados de la humanidad; al igual que el macho cabrío para Azazel, su muerte y resurrección rompieron el poder del mal vigorizados por esos pecados.
El costo de la reconciliación
La fiesta era llamada “el día de la expiación”. ¿Qué es expiación? El término significa literalmente “cubrir” (en hebreo kippur o kafar). Es una palabra que no aparece en el Nuevo Testamento, pero sí está su significado (vease el punto anterior). La única vez que aparece como verbo (gr. hiláskeszai) traducida como “expiar” en la versión RV60 y otras, es en Hebreos 2:17:
“Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo”.
Otras versiones la traducen como “perdonar” y “propiciar, o hacer propiciación”. Esta tarea, propia de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, significaba satisfacer la justicia y apartar la ira de Dios mediante la presentación de un sacrificio.
Es la misma palabra que se usa en Génesis 6 cuando Dios le dio instrucciones a Noé para hacer el arca. Allí le dijo: “Hazte un arca de madera resinosa; hazle compartimientos y la calafatearás —o cubrirás— con brea por dentro y por fuera”. La palabra calafatear o cubrir es el mismo término que se usa para expiación. Esto quiere decir que, como resultado del sacrificio del día de la expiación, los pecados de aquellos que vivían bajo el sistema levítico, en el Antiguo Testamento, estaban cubiertos por un tiempo. Cubiertos, aunque no quitados, en el sentido absoluto de la palabra.
Tal vez, más que los pecados, el que quedaba cubierto era el pecador. Pero, otra vez, temporalmente. Hasta el próximo día de la expiación. Nos recuerda la tarea de Cristo, el gran Sumo Sacerdote, quien realizó sobre la cruz la tarea de la expiación del pecado del mundo. Cristo fue, a la vez, propiciatorio y propiciación, o propiciador, el que hizo la propiciación (Ro. 3:25; 1Jn. 2:2; 4:10). Pero su sacrificio expiatorio fue perfecto y una vez y para siempre quita el pecado de aquellos que en él confían.
Ahora, el perdón y la reconcialición tiene un costo. Cuando uno tiene una deuda, por ejemplo con un banco, no está esperando que el gerente del banco le palmee la espalda y le diga: “Vaya tranquilo, si no puede pagar, no pague”. Debe pagar hasta el último céntimo, a menos que alguien generosamente se haga cargo de la deuda. La ley divina también es inmutable: El alma que pecare, esa alma morirá, dictamina la sentencia de parte de Dios (Ez. 18:4). Así que, o moría el pecador, o alguno debía ocupar su lugar.
Cuando era derramada la sangre de los animales inocentes, ocupando el lugar del pecador, esa sangre espiritualmente cubría los pecados del pecador, de modo que Dios podía verle a través de la sangre y le extendía su perdón. Pero el pecado no era quitado. Era cubierto. Y cada año se repetía el ritual de la expiación.
En Hebreos, el mejor comentario sobre Levítico 16, en su capítulos 9 y 10 explica por qué ese rito de expiación no podía quitar el pecado: “Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados; porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados” (10:3, 4). Así que fue necesario un nuevo régimen de parte de Dios, de otro modo, aún se estarían celebrando estos rituales. ¿Cómo lo hizo Dios? Con el sacrificio de Su Hijo. Dice este mismo párrafo de la carta a los Hebreos, versículos 5–10: “Por lo cual entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí…quita lo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre”.
¿Cuál es la diferencia entre el sacrificio de Cristo y el de los animales en la antigüedad? El sacrificio de los animales era imperfecto. El de Jesucristo fue perfecto. El sacrificio de los animales era requerido permanentemente. El de Jesucristo fue hecho una vez y para siempre. El sacrificio de los animales solo cubría el pecado. El de Jesucristo quita el pecado. Sí. Juan el Bautista dijo: “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn. 1:29). Un teólogo dijo:
“La palabra “quita” (gr. airo), encierra un triple sentido: quita de encima el peso, la culpabilidad del pecado (no solo de los pecados), el fallo de la humanidad respecto a su destino eterno, y lo hace continuamente; lo retira, lo echa lejos, a lo profundo, perdonándolo y olvidándolo; lo carga sobre sí (Is. 53:5–7). El modo de Dios de abolir el pecado fue “hacer pecado” a Su Hijo (2Co. 5:21)”.
Juan, el apóstol dice: “La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado” (1Jn. 1:7).
Así que el perdón de Dios ahora es completo y perfecto. Una cosa es “cubrir” y otra “quitar”. Nuestro pecado fue en Cristo quitado y limpiado para siempre.
“Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios; y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado”
Hebreos 9:24–26
Así que el rito del día de la expiación era muy significativo: un cabrito era sacrificado. El otro era cargado con los pecados y llevado a un lugar desierto. Aquella acción de poner las manos en la cabeza del cabrito, era como si le hiciera responsable de los pecados del pueblo. Pero esos animalitos inocentes ¿habían hecho algo, mentido, cometido alguna inmoralidad, matado a alguien, estafado, etc.? Obviamente no. Pero recibían la responsabilidad de la culpa y por ello uno moría y el otro era desterrado.
Cada uno de ellos era verdaderamente “un chivo expiatorio”. Pero ambos presentan dos figuras preciosas de lo que es el perdón: absolución y remisión. Quitar la culpa y alejar el pecado. El perdón de Dios en Cristo nos absuelve, nos exime de culpa. Cada uno de nosotros puede decir: Jesús la llevó. El murió por mí, lo quitó, lo llevó lejos. Ya no tengo más culpa por mi pecado.
Así nos unimos al canto que este gran himno declara:
“Gracias por la cruz, oh Dios,
El precio que pagaste por mí;
Llevando mi pecado allí,
¡Sublime amor! tu gracia me salvó.
Gracias por la cruz, oh Dios,
Tus manos clavadas por mí;
Me has lavado, oh, Señor,
Conozco hoy tu abrazo y tu perdón»
En Isaías 53:4–7, leemos en acentos de profecía: “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no10 abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca”.
10 La expresión “quitar de en medio”, se puede traducir como “cancelar, remover, abolir, anular”. Quitar el valor o el poder de todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Cp. 1Jn. 3:5; Hb. 7:18.
Diferencias entre tipo y realidad
Las diferencias entre el tipo, la figura y la realidad son grandiosas. Algunas de ellas:
| Aarón ofició en el tabernáculo terrenal | Cristo en el celestial (Hb. 9:1–12, 23–28). |
| Aarón era el sumo sacerdote. | Cristo, el “gran sumo sacerdote” (Hb. 4:14). |
| El sacerdocio de Aarón era temporal | El de Cristo es permanente (Hb. 7:23–25). |
| Aarón necesitaba ofrecer sacrificios por sí mismo | Cristo no lo necesitó, pues era sin pecado (Hb. 9:7; 7:26, 27). |
| Aarón ofreció sangre de animales inocentes. | Cristo ofreció su propia sangre (Hb. 9:12, 25,26). |
| El resultado de la expiación que oficiaba Aarón era para purificación de la carne. | El de la obra perfecta de Cristo, “hizo perfectos para siempre a los santificados” y “para limpiar nuestras conciencias de obras muertas” (Hb. 10:14; 9:13, 14). |
| El oficio de Aarón era repetido anualmente. | El de Cristo es perfecto, hecho una vez y para siempre. Él se sentó, “habiendo obtenido eterna redención” (Heb. 9:12; 1:3; 8:1; 10:12; 12:2). |
Cristo es el perfecto antitipo del Sumo Sacerdote de la orden aarónica. Aarón y luego su linaje entraban dentro del velo, en el Lugar Santísimo cada año con sangre ajena, pero Cristo entró en el santuario celestial en el pasado, por el sacrificio de sí mismo, “para quitar de en medio el pecado” (Hb. 9:26); en el presente, “para presentarse ahora por nosotros ante Dios” (v. 24) y en el futuro, “aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan” (v. 27).
Es cierto que el pecado que mora en nuestros miembros muchas veces nos separa de la perfecta comunión con Dios. Pero la sangre de Cristo, la obra del Calvario es suficiente para limpiar nuestro pecado y perdonarnos de toda maldad (1Jn. 1:7–9). El es la propiciación por nuestros pecados (1Jn. 2:1).
El Día de la Expiación en el futuro de Israel
Esta fiesta encierra también una proyección escatológica. El día de las propiciaciones/reconciliaciones, o de la expiación, habla de aquel día futuro en el cual Israel, el pueblo terrenal de Dios, llorará sus pecados, su indiferencia, su incredulidad, y con arrepentimiento aceptarán a Jesús como su Mesías.
Dios llamará a su pueblo con sonar de trompeta. Dice Joel 2:15: “Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión… entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad”. El llamado es para afligirse, para arrepentirse, para pedir perdón. Es la trompeta del Yom Kippur.
¿Cuál será la respuesta? Leemos en Zacarías 12:10–14: “Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito.
En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén…”. Indudablemente el “gran día de la expiación” fue el día en el que Cristo fue crucificado. Pero para el pueblo de Israel, aún queda otro día en el futuro.
El día en el cual llorarán su incredulidad, lamentarán haber quitado de en medio a Aquel que, por amor, vino a rescatarles a precio de su sangre. Será un día tremendo de reencuentro. Buscarán al Señor, doblarán su rodilla ante Su presencia. Se arrepentirán profundamente de haberle negado, de haber dicho, como dijeron en su desvarío: “Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos” (Mt. 27:25).
Y como respuesta, recibirán el perdón de Jesús, a quien reconocerán como su Mesías y su Dios. Leemos en Apocalipsis 1:7: “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén”.
Es conmovedor recordar aquel encuentro cuando José se manifestó a sus hermanos, después de años de haber sido despreciado y vendido por ellos. Así, un día, aquellos que le rechazaron doblarán delante de él sus rodillas y le confesarán como su Rey y Señor.
¡Qué encuentro será aquel cuando le reconozcan como su Mesías para siempre!
Ese día llegará después de sufrir los horrores de la gran tribulación. En ese día se cumplirá lo dicho por el mismo Señor, cuando en su lamento sobre la ciudad de Jerusalén dijo: “Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor” (Mt. 23:39). La gran trompeta de Dios (el Shofar HaGadol) sonará y congregará al pueblo terrenal de Dios, y en respuesta a ella, vendrán y le adorarán en Jerusalén (Is. 27:13; Mt. 24:31).
Será un nuevo y definitivo Yom Kippur.
- Fuentes principales:
John E. Hartley, «EXPIACIÓN, DÍA DE LA», ed. T. Desmond Alexander y David W. Baker, trans. Rubén Gómez Pons, Diccionario del Antiguo Testamento: Pentateuco, Compendio de las Ciencias Bíblicas Contemporáneas (Barcelona, España: Editorial CLIE, 2012), 362.
Trent C Butler, «Día de la expiación, El», ed. John D. Barry y Lazarus Wentz, Diccionario Bíblico Lexham (Bellingham, WA: Lexham Press, 2014).
A. Ropero, «EXPIACIÓN, Día de la», ed. Alfonso Ropero Berzosa, Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia (Viladecavalls, Barcelona: Editorial CLIE, 2013), 866.
Eduardo Cartea Millos, Las siete fiestas de Jehová: Un estudio basado en Levítico 23 (Barcelona, España: Editorial CLIE, 2021), 226–228.
- Bibliografía:
G. Buchanan, “The Day of Atonement and Paul’s Doctrine of Redemption”, NovT 32 (1990) 236–49;
P. J. Budd, Leviticus (NCB; Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1996);
M. Dietrich and O. Loretz, “Der biblische Azazel und AIT *126”, UF 25 (1994) 99–117;
E. Gerstenberger, Leviticus (OTL; Louisville: Westminster/John Knox, 1996);
F. Gorman Jr., The Ideology of Ritual (JSOTSup 91; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1990) 61–102; L. Grabbe, “The Scapegoat Tradition: A Study in Early Jewish Interpretation”, JSJ 18 (1987) 152–67;
J. E. Hartley, Leviticus (WBC 4; Dallas: Word, 1992);
R. Helm, “Azazel in Early Jewish Tradition”, AUSS 32 (1994) 217–26;
S. Hoenig, “The New Qumran Pesher on Azazel”, JQR 56 (1966) 248–53; B. Janowski, “Azazel und der Sündenbock: Zur Religionsgeschichte von Leviticus 16,10.21f”, en Gottes Gegenwart in Israel: Beiträge zur Theologie des Alten Testaments, ed. B. Janowski (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1993) 283–302;
B. Janowski y G. Wilhelm, “Der Bock, der die Sünden hinausträgt: Zur Religionsgeschichte des Azazel-Ritus Lev 16SS,10.21f”, en Religionsgeschictliche Beziehungen zwischen Kleinasien, Nordsyrien und dem Alten Testament, ed. B. Janowski et al. (OBO 129; Freiburg: Universitätsverlag, 1993) 109–69;
W. Lane, Hebrews 1–8; (WBC 47a; Dallas: Word, 1991); ídem, Hebrews 9–13 (WBC 47b; Dallas: Word, 1991);
B. Levine, In the Presence of the Lord (SJLA 5; Leiden: E. J. Brill, 1974);
J. Milgrom, “The Day of Atonement”, EncJud 5.1376–87;
ídem, Leviticus 1–16 (AB 3; Nueva York: Doubleday, 1991);
ídem, Studies in Cultic Theology and Terminology (SJLA 36; Leiden: E. J. Brill, 1983);
L. Morris, “The Day of Atonement and the Work of Christ”, RTR 14 (1955) 9–19;
A. Noordtzij, Leviticus (BSC; Grand Rapids, MI: Zondervan, 1982);
H. Tawil, “ ‘Azazel the Prince of the Steppe: A Comparative Study (Lev. 16)”, ZAW 92 (1980) 43–59; G. J. Wenham, The Book of Leviticus (NICOT; Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1979);
D. Wright, “Day of Atonement”, ABD 2.72–76.
HORACIO A. ALONSO, Jesucristo, Sumo Sacerdote, Hebrón, 1990.
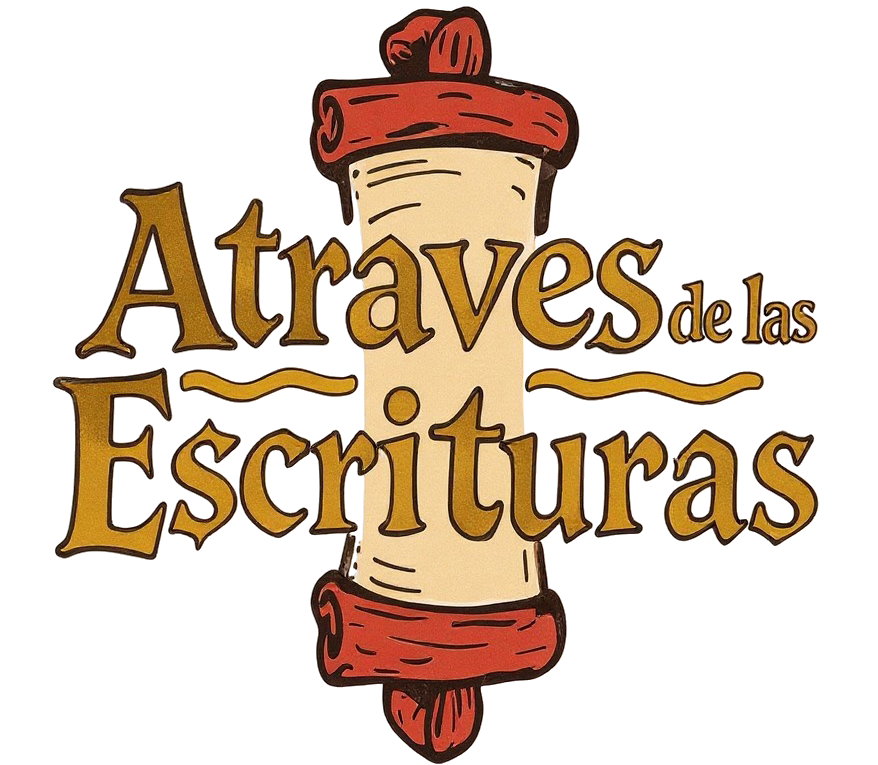





[…] Si el Segundo Templo siguió el plan estructural del templo de Salomón (véase 1 Reyes 6:2-6), el edificio en sí habría tenido tres salas -la nave o vestíbulo, el Lugar Santo y el Lugar Santísimo- junto con varios altares. Éstos habrían estado situados dentro de al menos dos grandes patios y habrían estado rodeados de otras estructuras necesarias para el personal y los materiales del culto sacrificial y otras actividades relacionadas con el santuario. La zona del templo herodiano (véase Josefo, Ant. 15.391-420; Ag. Ap. 2.102-4) incluía cuatro atrios con grados de santidad cada vez mayores: uno accesible a todos, incluidos los no judíos, otro para todos los judíos, incluidas las mujeres, otro para los hombres judíos y otro sólo para los sacerdotes. En varios lugares había columnas de mármol y pórticos con escalones y muros entre recintos. Sólo el sumo sacerdote, en el Día de la Expiación, podía entrar en el Lugar Santísimo, la sala más interior del Templo propiamente dicho (c.f. El día de la expiación (Yom kippur). […]
Me gustaMe gusta
[…] Santísimo, oculta a los israelitas y accesible solo para el Sumo Sacerdote en Yom Kipur (c.f. El día de la expiación (Yom kippur). Sin embargo, en la inauguración del tabernáculo, la gloria no estaba oculta, sino visible como […]
Me gustaMe gusta
[…] el sumo sacerdote entra en el Santo de los Santos en Yom Kippur (c.f. El día de la expiación – Yom kippur) y se presenta ante el arca de la alianza, viste las vestiduras blancas. Cuando concluye esta parte […]
Me gustaMe gusta
[…] al comienzo del quincuagésimo año, deben tocar el shofar para señalar el año del jubileo(c.f. El día de la expiación (Yom kippur), «y proclamar la libertad en toda la tierra para todos sus […]
Me gustaMe gusta
[…] ladonay), es decir, el año de raon (año jubilar, Isa. 61) se inaugurará con un día de raon (El día de la expiación. Isa. 58);■ Isaías 58:7 exhorta al pueblo a proporcionar refugio, comida y ropa a los pobres, y […]
Me gustaMe gusta