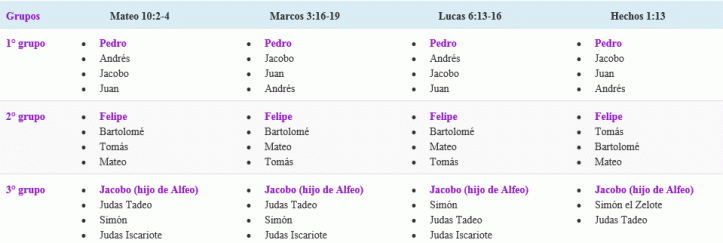Ioannes, Ἰωάννης, del heb. Yojanán יוֹחָנָן: «Yahvé ha hecho gracia». El apóstol Juan nos es familiar debido a que escribió una buena parte del Nuevo Testamento. Fue el autor humano de un Evangelio y tres epístolas que llevan su nombre, así como el libro del Apocalipsis.
Aparte de Lucas y del apóstol Pablo, Juan escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otro autor humano. La Escritura está, por lo tanto, llena de detalles sobre su personalidad y carácter. De hecho, mucho de lo que sabemos acerca de Juan lo extraemos de sus propios escritos. Vemos, a través de su Evangelio cómo ve a Jesús. Observamos en sus epístolas cómo se relaciona con la iglesia. Y en el libro de Apocalipsis incluso vemos el futuro a través de las visiones que le dio Dios.

Tanto la Escritura como la historia dicen que Juan desempeñó un papel importante en la iglesia primitiva. Por supuesto, era uno de los integrantes del círculo íntimo del Señor, pero él no fue la personalidad dominante de ese grupo. Era el hermano menor de Jacobo y aunque en los primeros doce capítulos de Hechos aparece como un compañero frecuente de Pedro, éste mantiene la primacía mientras que Juan ocupa un segundo plano.
Pero Juan también tuvo su turno de liderazgo. Finalmente, debido a que sobrevivió a los otros, cumplió un papel único y patriarcal en la iglesia primitiva, papel que duró hasta cerca del fin del siglo primero y alcanzó muy adentro de Asia Menor. Su influencia personal fue, por lo tanto, estampada en forma indeleble en la iglesia primitiva, bien dentro de la era post apostólica.
- Vocación o llamamiento
- Juan en la lista de los doce
- Juan en el grupo de los íntimos
- «Hijos del trueno»
- El «otro discípulo»
- El «discípulo amado»
- Sobre el carácter y temperamento de Juan
- Tradiciones de la iglesia acerca de la autoría
- Juan en la literatura apócrifa
- Los años finales de Juan
Vocación o llamamiento
Los tres Sinópticos narran la vocación de los primeros discípulos en los mismos inicios de la vida pública de Jesús. Mateo (4:18–22) y Marcos (1:16–20) lo hacen con palabras prácticamente iguales. Ambos mencionan el lugar y las circunstancias concretas: ocupados en sus labores de pesca en las orillas del mar de Galilea, y la coincidencia de dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan. De estos últimos se dan varios detalles, uno familiar, pues eran hijos de Zebedeo y hermanos entre sí (Mt. 4:21); el otro profesional, porque estaban en la barca con su padre reparando las redes. La versión de Lucas (5:10) informa además que eran socios (koinonoi) de Simón. Jesús los llamó, y ellos, «dejando la barca y a su padre, le siguieron»; según Marcos, «dejaron a su padre en la barca»; para Lucas, «lo dejaron todo» y siguieron a Jesús (5:11).
Fue pescador de oficio en el mar de Galilea, como otros apóstoles. La mayoría de los autores lo considera el más joven del grupo de «los Doce». Probablemente vivía en Cafarnaún, compañero de Pedro. Junto a su hermano Santiago, Jesús los llamó בני רעם Bnéy-ré’em (arameo), Bnéy Rá’am (hebreo), que ha pasado por el griego al español como «Boanerges», y que significa «hijos del trueno», por su gran ímpetu. El nombre puede estar asociado con su intolerancia y temperamentos fuertes (Mar 9:38–41; Luc 9:51–56). Culpepper interpreta el nombre como un signo de lo que ellos se iban a convertir: testigos valientes y voces del cielo (Culpepper, John, the Son of Zebedee, 39–40, 50). De acuerdo a Marcos, la única otra persona que recibió un nombre nuevo por parte de Jesús es Simón, a quien es dado el nombre de Pedro
La escena en el Evangelio de Lucas sucede en el contexto de la pesca milagrosa, que llenó de espanto a Pedro y a los que con él estaban, incluidos Santiago y Juan. Pedro se postró a los pies de Jesús, que le animó diciendo que en adelante sería pescador de hombres. Los pescadores, testigos del milagro, sacaron a tierra sus barcas, lo dejaron todo (panta) y se fueron con Jesús.
La tradición entiende que Juan, el hijo de Zebedeo, era uno de los dos discípulos del Bautista que escucharon el anuncio de su maestro y siguieron a Jesús. Como ya se ha dicho, con Andrés iba otro discípulo silenciado por el relato, en el que la interpretación cristiana reconoció la presencia del narrador de los sucesos (cf. Jn. 1:35–40). Era una nueva versión de la vocación, vista con detalles originales del cuarto Evangelio. Es evidente que el contexto de ambos llamados en los Sinópticos y en el cuarto Evangelio es diferente. En los Sinópticos pasaba Jesús junto al lago de Tiberíades o mar de Galilea cuando descubrió a unos pescadores entretenidos en las tareas de su profesión. Eran dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan.
En el Evangelio de Juan, estaba el Bautista con dos de sus discípulos cuando vio pasar a Jesús a quien señaló como «el Cordero de Dios» (Jn. 1:36). Los dos discípulos oyeron lo que Juan decía y siguieron a Jesús. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús” (Jn. 1:35–40).
De forma sorprendente, no ofrece el relato detalles que puedan facilitar la identidad del segundo discípulo. La tradición que atribuye a Juan de Zebedeo la autoría del cuarto Evangelio, da por supuesto que ese discípulo es el autor del relato y que calla por humildad la mención de su nombre. El detalle se repite reiteradamente en toda la obra, incluido el caso de las referencias al «discípulo a quien amaba Jesús».
Sin embargo, el discípulo del Bautista que siguió a Jesús en compañía de Andrés, debía de ser alguno de los componentes de la lista de los Doce. El discípulo a quien amaba Jesús, autor del cuarto Evangelio, era también obviamente un miembro del colegio apostólico. Estaba durante la última cena «recostado en el pecho de Jesús» (Jn. 13:23, 25), luego tenía que ser uno de los doce Apóstoles. A. Piñero presenta al autor del cuarto Evangelio como el discípulo amado. El capítulo 21:24 del cuarto Evangelio lo afirma sin género de duda, pero en ningún pasaje de la Escritura se afirma que el discípulo amado fuera precisamente Juan, uno de los hijos de Zebedeo.
Juan en la lista de los doce
Juan es un miembro destacado en las listas de los Apóstoles. Y si se admite la misma categoría en los dos discípulos del Bautista mencionados, es lógico que el anónimo compañero de Andrés figure de alguna manera en las listas oficiales de los Doce.
Las listas de los Apóstoles aparecen en los Sinópticos y en los Hechos de los Apóstoles. En todos los casos, los nombres de los Doce están distribuidos en grupos de cuatro. Tales cuartetos están presididos siempre por el mismo apóstol: Pedro el primero, Felipe el segundo y Santiago de Alfeo el tercero. Juan forma parte del primero de los cuartetos, constituido por las dos parejas de hermanos, Simón Pedro y Andrés, Santiago y Juan.
En Mateo y Lucas, Juan figura en la cuarta posición; en Marcos, en la tercera; en los Hechos, en la segunda. El protagonismo especial de Pedro y Juan en los acontecimientos narrados en los Hechos de los Apóstoles es el motivo probable de que ambos discípulos figuren emparejados en primer lugar. De esta manera queda quebrada la asociación familiar de las dos parejas de hermanos, avalada por los textos de Mateo y de Lucas.
Juan en el grupo de los íntimos
Jesús había llamado a los Doce «para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar» (Mc. 3:14). La convivencia de los Apóstoles con el Maestro está marcada por ciertos rasgos característicos. Uno de ellos es la intencionada concesión de intimidad en momentos particularmente importantes del ministerio de Jesús. Se trataba de momentos que dejaban destellos de su carácter de maestro, de taumaturgo o de enviado por el Padre. Jesús designó a algunos de sus discípulos para que fueran testigos de su actividad. Uno de ellos era Juan. Así sucede en el relato de la curación de la suegra de Pedro, aquejada de fiebre, que el médico Lucas (4:38) define como pyretós megale («fiebre grande»).
Marcos es el más rico en detalles sobre el relato (1:29–31). En la resurrección de la hija de > Jairo, uno de los jefes de la sinagoga (Mc. 5:21–42 par.), Jesús «no permitió que le siguiera nadie nada más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago».
En el acontecimiento solemne de la > transfiguración de Jesús (Mt. 17:1–13 par.), relato común a los tres Sinópticos, básicamente uniformes, se subraya positivamente el detalle de que Jesús tomó en exclusiva a Pedro, Santiago y Juan, ante los que se transfiguró.
Otro momento de intimidad de los apóstoles preferidos tuvo lugar en el monte de los Olivos frente al Templo. Jesús dejó a los demás discípulos y tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo (Mt.), Santiago y Juan (Mc.). Aquellos tres hombres fueron así testigos de la angustia y la tristeza de Jesús en > Getsemaní.
Juan fue así, en el grupo de los tres predilectos, testigo de las debilidades de Jesús, cuya gloria habían contemplado en las cumbres del Tabor. Allí la glorificación había coincidido con las alusiones a su muerte. Ahora, en Getsemaní, la tristeza y la angustia eran totales, sin la más ligera lumbre de consuelo. Más aún, poco después se consumó la traición y el prendimiento. Marcos remata la narración del suceso afirmando que «abandonándole, huyeron todos» (Mc. 14:50; Mt. 26:56), pero en el Evangelio de Juan, Pedro y «otro discípulo» no le abandonaron del todo.
«Hijos del trueno»
Cuenta Marcos que «a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, hermano de Santiago, les dio Jesús el hombre de Boanergués, esto es, hijos del trueno» (Mc. 3:17). La denominación parece significar de alguna manera el carácter impetuoso de los aludidos. Lo que cuenta el Evangelio de Juan acerca del discípulo a quien amaba Jesús, el que se recostó amorosamente sobre el pecho del Maestro durante la cena de Pascua, no parece corresponder con el apelativo de «hijo del trueno». Pero Marcos y Lucas refieren una anécdota en la que Juan es el único protagonista: le prohíbe a un exorcista ajeno al grupo de discípulos seguir en su práctica, porque «no viene con nosotros» (Mc. 9:38 par.). El Juan de la anécdota es el único mencionado entre el número de los Doce, y su reacción, tan maximalista como exclusivista, puede tener sentido contextual en una persona calificada como «hijo del trueno».
Mateo y Marcos recogen una escena que demuestra la ambición de los hijos de Zebedeo y la reacción negativa de sus condiscípulos. En el texto de Marcos son los dos hermanos los que solicitaron personalmente los primeros puestos en el reino de Jesús. Según el relato de Mateo, fue la madre de los hijos de Zebedeo la que se acercó a Jesús para solicitarle los puestos de honor (Mc. 10:39 par.). La actitud de ambos hermanos fue motivo de escándalo para los otros discípulos, a quienes tuvo que tranquilizar el mismo Jesús.
En su viaje de Galilea a Jerusalén, Jesús pasó por Samaria con intención de reposar en un albergue, pero los samaritanos no quisieron recibirlo. La reacción de los hermanos Santiago y Juan fue digna de unos hijos del trueno. Indignados por el rechazo, dijeron a Jesús: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma?» (Lc. 9:54). Su actitud mereció un claro reproche del Maestro.
El «otro discípulo»
En la fiesta de la Pascua, Jesús envió a unos discípulos indeterminados, según Mateo, para hacer los preparativos para la celebración de la fiesta. Marcos concreta que eran dos los designados (Mc. 14:13) y Lucas especifica que se trataba de Pedro y Juan (Lc. 22:8).
En medio de los sucesos de la pasión de Jesús, aparece un misterioso discípulo, que era conocido del pontífice Anás y que introdujo a Pedro en el atrio del palacio donde Jesús era juzgado (Jn. 18:15–16). Muchos han pensado que pudiera tratarse del apóstol Juan; cosa harto problemática si se tiene en cuenta que Juan, el hijo de Zebedeo, era un humilde pescador del mar de Galilea. Sin embargo, no es nada despreciable el detalle de que Zebedeo tenía jornaleros o empleados que trabajaban, al parecer, a su servicio (Mc. 1:20).
No deja de ser relevante el hecho de la mención del padre de Santiago y Juan, lo que parece dar a entender que se trataba de una persona de cierta trascendencia. Siendo así las cosas, podría tratarse de un pescador nada humilde, pero hasta dónde un pescador del lago de Galilea pudiera tener alguna clase de amistad con Anás es difícil de saber. Hay que recordar, no obstante, que el apóstol Juan no aparece nunca mencionado en el cuarto Evangelio. Por lo que no puede sacarse ninguna conclusión que pueda llevar a identificar a ese «otro discípulo» como si fuera el hijo de Zebedeo y hermano de Santiago.
Distinto es el caso del discípulo amado que estaba con Pedro cuando María Magdalena llegó del sepulcro para anunciar a los apóstoles las novedades de la tumba vacía. Dice el texto del relato con minuciosos detalles: «Echaron los dos a correr a la vez, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al monumento. Se inclinó y vio colocados los lienzos, pero no entró. Llegó también luego Simón Pedro detrás de él y entró en el monumento. Vio los lienzos colocados, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no colocado con los otros lienzos, sino envuelto aparte en otro lugar. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al monumento, y vio y creyó” (Jn. 20:4–8). Los discípulos regresaron a su casa mientras María Magdalena se quedaba junto al monumento llorando. Como es fácil observar, Pedro y Juan forman una pareja destacada en la historia documental de Jesús ya desde la vida pública del Maestro.
El «discípulo amado»
El único discípulo presente en el momento de la crucifixión al pie de la cruz, fue aquel a quien Jesús amaba (Jn. 19:26); a él le confió su madre allí presente, y «desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa» (v. 27).
Entre los discípulos que fueron testigos de la aparición del Resucitado junto al mar de Tiberíades estaban Pedro y Tomás, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo (Santiago y Juan) y otros dos discípulos. Cuando se produjo la pesca abundante, «el discípulo a quien amaba Jesús» fue el que descubrió de hecho la identidad de Jesús, «el Señor» (Jn. 21:7). En consecuencia, entre los siete discípulos recordados en el relato de la aparición junto al lago se encontraba Juan, pero también otros dos discípulos ocultos tras el más completo anonimato. Por los datos explícitos en el texto se puede concluir que allí estaba el discípulo amado. No obstante, no podemos conocer cuál de los tres posibles candidatos era el «discípulo aquél a quien amaba Jesús», si el hijo de Zebedeo o uno de los otros dos discípulos.
El mismo discípulo amado acaba siendo coprotagonista con Pedro de las escenas finales. Después de la triple protesta de amor, que venía a anular el efecto de las negaciones, Jesús dice a Pedro: “Sígueme”. Con Jesús y con Pedro seguía también el discípulo amado, presentado también como el que estuvo recostado en el pecho del Maestro durante la Cena. Ante el vaticinio de Jesús sobre el futuro destino de Pedro, este hizo una interpelación sobre el «amado»: «Y éste ¿qué?» La respuesta de Jesús fue raíz de sospechas sobre la eventual inmortalidad del discípulo de referencia (cf. Jn. 21:22). Las misteriosas palabras de Jesús son el apoyo documental de la denominación de este Juan como «presbítero», es decir, anciano.

 66 (papiro Bodmer 66), hallado en Egipto, presentó un fenómeno nuevo, considerado inalcanzable antes de su descubrimiento. Catalogado como papiro de Categoría I según la clasificación de Aland y Aland,3p. 101
66 (papiro Bodmer 66), hallado en Egipto, presentó un fenómeno nuevo, considerado inalcanzable antes de su descubrimiento. Catalogado como papiro de Categoría I según la clasificación de Aland y Aland,3p. 101, se trata de un Evangelio de Juan conservado en forma de códice (libro) casi completo, datado de 200 d.C. aproximadamente, y con un primer folio (que se observa en la imagen) en el que consta la sobreinscripción del nombre del Evangelio.3pp. 87 y 89
Se lo atesora en la Biblioteca de Cologny, en Ginebra, Suiza. Los alcances precisos de la autoría del Evangelio de Juan forman parte de un conjunto de problemas identificados bajo el nombre de «cuestión joánica», objeto de debate por parte de los especialistas.
El caso es que el cuarto Evangelio termina con un capítulo (c. 21) que es obra de un autor distinto del resto. El estilo es sensiblemente diferente de los capítulos anteriores, de los que se distingue, entre otros detalles, por el uso masivo de diminutivos. Algunas de estas formas son exclusivas de este capítulo, como son arnía («corderitos») y probatia («ovejitas»). Notamos que para designar a las «ovejas» en la parábola del Buen Pastor, el autor del Evangelio de Juan emplea hasta doce veces la forma ordinaria en grado positivo próbata (Jn. 10:1–27).
El capítulo 21 concluye su texto con unas líneas referidas al autor de ese Evangelio. «Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero». El discípulo aludido es el mismo de la escena anterior, es decir, el «discípulo a quien amaba Jesús» (Jn. 21:7, 20), alguien mencionado en la oración de relativo aneja y explicativa de su carácter de amado (agapao) o querido (phileo) por el Maestro.
Son cinco las menciones al discípulo amado en el cuarto Evangelio. Además de las dos del capítulo 21, la mención del detalle del discípulo amado que estaba recostado en el seno de Jesús (Jn. 13:23), la enumeración del discípulo entre las mujeres que «estaban junto a la cruz de Jesús» (Jn 19:25–26) y la referencia al destinatario junto a Pedro en el anuncio de la Magdalena sobre el sepulcro vacío (Jn. 20:2).
Sobre el carácter y temperamento de Juan
Casi cada cosa que observamos sobre la personalidad y carácter de Jacobo la observamos también en Juan, el integrante joven del dúo «hermanos Boanerges». Los dos tenían temperamentos similares y como lo señalamos en el capítulo anterior, son inseparables en el relato de los Evangelios. Juan estaba con Jacobo, listo para pedir fuego del cielo contra los samaritanos. También estuvo en medio del debate sobre cuál de los discípulos era el más importante. Su celo y ambición reflejaban el celo y ambición de su hermano mayor.
Por lo tanto, es aún más notable que a Juan a menudo se le llamara «el apóstol del amor». Sin duda, él escribió más que cualquier otro en el Nuevo Testamento sobre la importancia del amor, poniendo especial énfasis en el amor cristiano para Cristo, el amor de Cristo por su iglesia, y el amor mutuo que se supone que debe ser la marca distintiva de los creyentes verdaderos. El tema del amor fluye a través de sus escritos.
Pero el amor fue una cualidad que Juan aprendió de Cristo, no algo que brotara espontáneamente de él. En sus años de juventud, él fue tanto un hijo del trueno como Jacobo. Si usted cree que Juan es la persona que con frecuencia se describe en el arte medieval como un tipo dócil, apacible, paliducho que descansa su cabeza sobre el hombro de Jesús, al que mira con ojos de paloma distraída, olvídese de esa caricatura. Porque Juan era duro y tosco, como el resto de los discípulos pescadores. Y, lo repito, era tan intolerante, ambicioso, celoso y explosivo como su hermano mayor. De hecho, la única vez que los escritores de los Evangelios sinópticos lo registran hablando para sí mismo, se le ve agresivo, excesivamente confiado y con una intolerancia impertinente.
Si usted estudia los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se dará cuenta de que casi siempre se menciona a Juan en relación con alguien más: con Jesús, con Pedro o con Jacobo. Solo una vez Juan aparece solo y habla. Y fue cuando confesó al Señor que él había reprendido a un hombre por echar fuera demonios en el nombre de Jesús porque el hombre no era parte del grupo de los discípulos (Marcos 9:38). Vamos a examinar este episodio más adelante.
Así, es claro en los Evangelios que Juan era capaz de comportarse como el más sectario, intolerante, poco afable, imprudente e impetuoso de los hombres. Era volátil, tosco, agresivo, apasionado, celoso y personalmente ambicioso, como su hermano Jacobo. Ambos habían sido cortados por la misma tijera.
Pero Juan envejeció bien. Bajo el control del Espíritu Santo, todos sus impedimentos se cambiaron en ventajas. Compare al joven discípulo con el anciano patriarca y verá que al madurar, sus esferas de grandes debilidades se transformaron en sus puntos más fuertes. Él es un ejemplo formidable de lo que nos puede ocurrir a nosotros cuando crecemos en Cristo, dejando que la fuerza del Señor se perfeccione en nuestra debilidad.
Cuando hoy día pensamos en el apóstol Juan, por lo general nos hacemos la imagen de un apóstol anciano y de corazón tierno. Como el anciano e importante dirigente de la iglesia cerca del final del siglo primero, fue amado y respetado universalmente por su devoción a Cristo y su gran amor por los santos en todo lugar. Esa es, precisamente, la razón para haberse ganado el epíteto de «apóstol del amor».
Como veremos, sin embargo, el amor no anuló la pasión de Juan por la verdad. Más bien, le dio el equilibrio que necesitaba. Mantuvo hasta el fin de toda su vida un profundo y permanente amor por la verdad de Dios y fue perseverante en proclamarlo hasta el final.
El celo de Juan por la verdad le dio forma a su manera de escribir. De todos los escritores del Nuevo Testamento, él es el más definido en su pensamiento. Piensa y escribe en absolutos. Trata con hechos patentes. Para él todo está determinado. En su enseñanza no hay muchas áreas grises porque él tiende a poner las cosas en un lenguaje absoluto, antitético.
Por ejemplo, en su Evangelio, pone luz contra la oscuridad, la vida contra la muerte, el reino de Dios contra el reino del mal, los hijos de Dios contra los hijos de Satanás, el juicio de los justos contra el juicio de los malos, la resurrección de vida contra la resurrección de condenación, recibir a Cristo contra rechazar a Cristo, el fruto contra la esterilidad, la obediencia contra desobediencia y el amor contra el odio. Le gusta exponer la verdad en absolutos y opuestos. Entiende la necesidad de trazar una línea clara.
El mismo enfoque se ve en sus epístolas. Nos dice que andamos en la luz o habitamos en oscuridad. Si somos nacidos de Dios, no pecamos. En realidad, no podemos pecar (1 Juan 3:9). O somos «de Dios» o somos «del mundo» (1 Juan 4:4-5). Si amamos, hemos nacido de Dios; si no amamos, no hemos nacido de Dios (vv. 7-8). Juan escribe: «Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido » (1 Juan 3:6). Dice todas estas cosas sin modificarlas y sin suavizar las líneas duras.
En su segunda epístola, plantea una separación completa, total de todo lo que es falso: «Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras» (vv. 9-11). Su tercera epístola la termina con estas palabras del versículo 11: «El que hace lo bueno es de Dios; pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios».
Juan escribe en blanco y negro.
Por supuesto, al escribir tales cosas, él sabe y entiende muy bien que los creyentes pecan (cf. 1 Juan 2:1; 1:8, 10), pero no elabora ni desarrolla el punto. Su preocupación principal es con el patrón de una vida personal en su totalidad. Él quiere subrayar el hecho de que la justicia, no el pecado, es el principio dominante en la vida de un verdadero creyente. Los que leen a Juan en forma descuidada o superficial pueden llegar a pensar que no hay excepciones en lo que está diciendo.
Pablo es el apóstol de las excepciones. Se toma tiempo para explicar la lucha que todos los creyentes experimentan en sus vidas con el pecado (Romanos 7). Mientras Pablo también afirma que los que han nacido de Dios no continúan en un pecado habitual como un estilo de vida (Romanos 6:6-7), no obstante reconoce que debemos seguir librando una guerra con lo que queda de pecado en nuestros miembros, resistir las tendencias de nuestra carne, despojarnos del viejo hombre y vivir en el nuevo, y así sucesivamente. Al leer a Juan, uno puede pensar que la justicia viene tan fácil y naturalmente al cristiano que cada fracaso podría ser suficiente como para destruir completamente nuestra seguridad. Por eso es que cuando leo mucho a Juan, a veces tengo que volver a las epístolas de Pablo para encontrar un poco de respiro.
Por supuesto, tanto las epístolas de Pablo como las de Juan son las Escrituras inspiradas y ambos énfasis son necesarios. Las excepciones de las que trata Pablo no anulan las verdades presentadas tan definitivamente por Juan. Y las afirmaciones implacablemente inequívocas de Juan no desvirtúan las cuidadosas condiciones dadas por Pablo. Ambos son aspectos necesarios de la verdad revelada de Dios.
Pero la forma en que Juan escribía es una reflexión de su personalidad. Su pasión era la verdad, y se esforzaba para no hacerla parecer ambigua. Hablaba en blanco y negro, en absolutos, en términos inequívocos y no gastaba tinta en colorear las áreas grises. Fijaba las reglas sin mencionar todas las excepciones. Jesús mismo a menudo habló también en absolutos, lo que hace pensar que Juan aprendió del Señor su estilo de enseñanza. Aunque Juan siempre escribió en un tono cálido, personal y pastoral, lo que escribió no siempre tranquilizó a sus lectores. Sin embargo, siempre refleja sus profundas convicciones y su devoción absoluta a la verdad.
Probablemente sea justo decir que una de las tendencias peligrosas para un hombre con la personalidad de Juan es que puede tener la inclinación natural a llevar las cosas a un extremo. E, indudablemente, parece que en sus días de juventud, era un poco extremista. Parecía carecer de un sentido de equilibrio espiritual. Su celo, su sectarismo, su intolerancia y su ambición egoísta eran todos pecados de falta de equilibrio. Todas eran virtudes potenciales que habían sido llevadas a extremos. Por eso fue que a veces los puntos más fuertes de su carácter irónicamente le causaron sus más prominentes fracasos. Pedro y Jacobo tenían una tendencia similar de tornar sus grandes capacidades en debilidades. Frecuentemente, sus mejores características se transformaron en escollos para ellos.
De cuando en cuando todos caemos víctimas de este principio. Es uno de los efectos de la depravación humana. Aun nuestras mejores características, corrompidas por el pecado, llegan a ser ocasión de tropiezo. Es hermoso tener un alto respeto por la verdad, pero el celo por la verdad debe estar equilibrado por un amor por la gente, o puede derivar en una tendencia a juzgar, a ser duros y a no tener compasión. Es bueno ser trabajador y ambicioso, pero si la ambición no está equilibrada con humildad, llega a ser orgullo pecaminoso, promoverse a sí mismo a expensas de los demás. La confianza es también una hermosa virtud, pero cuando la confianza llega a ser confianza en sí mismo pecaminosa, nos transformamos en personas presumidas y descuidadas espiritualmente.
Claramente, no hay nada inherentemente malo en ser celoso por la verdad, en desear el éxito o en tener un sentimiento de confianza. Todas son virtudes legítimas. Pero incluso una virtud fuera de equilibrio puede llegar a ser un impedimento para la salud espiritual, de la misma forma que la verdad fuera de equilibrio puede conducir a un serio error. Una persona fuera de equilibrio es inestable. La falta de equilibrio en el carácter de una persona es una forma de intemperancia, es falta de autocontrol, y eso es un pecado en y de sí mismo. Por eso es muy peligroso empujar cualquier punto de la verdad y cualquier cualidad del carácter a un extremo excesivo.
Eso es lo que vemos en la vida de Juan, el discípulo más joven. En varias ocasiones se condujo como un extremista, un fanático intolerante y un hombre violento e imprudente que en forma egoísta se comprometió con su propia estrecha percepción de la verdad. En sus primeros años fue el más improbable candidato para que se le recordara como el apóstol del amor.
Pero tres años con Jesús empezaron a transformar a un fanático centrado en sí mismo en un hombre maduro y equilibrado. Tres años con Jesús cambiaron a este hijo del trueno hasta que llegó a ser un apóstol de amor. En aquellos puntos donde más carecía de equilibrio, Jesús le dio equilibrio y, en el proceso, Juan se transformó de un fanático impetuoso en un piadoso y tierno anciano dirigente de la iglesia primitiva.
Aprendió el equilibrio entre el amor y la verdad
Juan parece haberse entregado a la verdad muy temprano en su vida. Desde el comienzo lo vemos como un hombre espiritualmente consciente que buscaba conocer y seguir la verdad. Cuando nos encontramos con él por vez primera (Juan 1:35-37), él y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista. Pero al igual que Andrés, Juan sin vacilación empezó a seguir a Jesús tan pronto como Juan el Bautista lo señaló como el verdadero Mesías. No fue que le hayan fallado o sido desleales a Juan el Bautista, puesto que él mismo había dicho: «Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe» (Juan 3:30). Juan el discípulo estaba interesado en la verdad; él no había seguido a Juan el Bautista buscando establecer un culto a la personalidad. Por lo tanto, lo dejó para seguir a Jesús tan pronto como Juan lo identificó claramente como el Cordero de Dios.
El amor de Juan por la verdad es evidente en todos sus escritos. En su Evangelio usa veinticinco veces la palabra griega para verdad, y veinte veces más en sus epístolas. Escribió: «No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad» (3 Juan 4). Su más elocuente epíteto para alguien que dijera ser creyente mientras andaba en oscuridad fue describirlo como «mentiroso, y la verdad no está en él» (1 Juan 2:4; cf. 1:6, 8). Nadie en toda la Escritura, excepto el Señor mismo, pudo ensalzar más el concepto puro de verdad.
Pero a veces, en sus años jóvenes, el celo de Juan por la verdad carecía de amor y compasión por la gente. Necesitaba aprender el equilibrio. El incidente en Marcos 9 donde Juan prohíbe a un hombre echar fuera demonios en el nombre de Jesús es una buena ilustración de esto.
De nuevo, este es el único lugar en los Evangelios sinópticos donde Juan actúa y habla solo, lo que revela una importante faceta de su carácter. Vemos aquí un raro aspecto de Juan sin Jacobo y sin Pedro, hablando por sí solo. Este es el auténtico Juan. Este mismo incidente se registra en Lucas 9, justo antes de que Lucas relate el episodio en la aldea de los samaritanos, cuando Jacobo y Juan querían hacer descender fuego del cielo. Es sorprendente la similitud de las dos ocasiones. En ambos casos, Juan exhibe una intolerancia detestable, un elitismo y una falta de amor genuino por las personas. En el incidente con los samaritanos, Jacobo y Juan mostraron falta de amor por los inconversos. Aquí, Juan es culpable de una clase similar de espíritu de falta de amor hacia un hermano de la fe. Prohibió al hombre ministrar en el nombre de Jesús «porque no nos seguía» (Marcos 9:38), porque no era oficialmente miembro del grupo.
El incidente ocurrió poco después de la transfiguración de Jesús. Aquella gloriosa experiencia en lo alto de la montaña, de la que fueron testigos solo los tres del círculo íntimo (Pedro, Jacobo y Juan), realmente establece el contexto para lo que ocurre después en el mismo capítulo. Como siempre, es vital que entendamos el contexto.
En Marcos 9:1, Jesús dice a sus discípulos: «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder». Por supuesto, aquello tiene que haber sonado a los discípulos como una promesa de que el reino milenial vendría mientras ellos estuvieran vivos. Y aun hoy, más de mil novecientos años después de la muerte del último discípulo, seguimos esperando por el establecimiento del reino milenial sobre la tierra. ¿Cuál fue, entonces, la promesa de Jesús?
Lo que ocurrió inmediatamente después responde claramente a esta pregunta. Jesús les estaba prometiendo un anticipo de atracciones que habrían de ocurrir. Tres de ellos tendrían el privilegio de ver un brillante anticipo de la gloria divina. Vislumbrarían la gloria y el poder del reino que vendría. Eso ocurrió menos de una semana después que Jesús les prometiera que algunos de ellos verían el reino, presente con poder: «Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto; y se transfiguró delante de ellos» (v. 2).
Jesús tomó a los tres en quienes más confiaba, a sus discípulos y amigos más íntimos y los llevó a un monte, donde descorrió el velo de su condición humana para que la gloria shekinah, la esencia misma de la naturaleza del Dios eterno, brillara con fulgores impresionantes. «Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos» (v. 3). Mateo dice que lo que vieron era tan abrumador que los discípulos se postraron sobre sus rostros (Mateo 17:6). Nadie en la tierra había experimentado algo ni remotamente parecido desde que Moisés vio la espalda de Dios después de haberse protegido en la hendidura de una peña para no ver plenamente su gloria (Éxodo 33:20-23). Sin duda que fue una experiencia trascendental, algo que los discípulos jamás habían imaginado.
Y por si fuera poco, «les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús» (Marcos 9:4). Según el versículo 6, los discípulos estaban tan asustados, que no sabían lo que hablaban.
Pedro, en un arranque típico de él, de todos modos habló, y dijo: «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí; y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías» (v. 5). Seguramente Pedro pensó que estas apariciones de Elías y Moisés significaban la inauguración del reino y estaba ansioso por hacerlo permanente. También parece haber estado pensando erróneamente que ellos tres constituían un triunvirato de iguales, sin darse cuenta de que Cristo era aquel a quien Moisés y Elías habían señalado, haciéndolo superior a ellos. Por eso, en ese preciso momento («Mientras él aun hablaba», Mateo 17:5), «Vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd» (Marcos 9:7). Aquellas eran virtualmente las mismas palabras que habían venido desde el cielo cuando Jesús fue bautizado (Marcos 1:11).
Esta fue una experiencia maravillosa para Pedro, Jacobo y Juan. Se les estaba dando un privilegio único, algo sin paralelo en la crónica de la historia de la redención. Pero Marcos 9:9 dice: «Y descendiendo ellos del monte, [Jesús] les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos».
¿Se imagina lo difícil que habrá sido eso para ellos? Habían sido testigos de la cosa más increíble que alguien pudo haber visto, pero no se les permitió compartirlo con nadie. Sin duda que fue una formidable restricción.
Después de todo, los discípulos, y estos tres en particular, estaban constantemente discutiendo sobre cuál era el más grande entre ellos. Parece que el asunto jamás se alejaba de sus pensamientos (y ellos están por dar evidencia de esto solo unos cuantos versículos más adelante en la narración de Marcos). De modo que tiene que haberles sido extremadamente difícil no poder usar esta experiencia como argumento a favor de sus propios casos. Posiblemente al bajar del monte, habrían querido decir a los otros discípulos: «¿Quieren saber lo que vimos? Estábamos allá arriba en el monte cuando ¿se imaginan quiénes se nos aparecieron? ¡Nada menos que Elías y Moisés!» Se le había dado una vislumbre del reino. Ellos habían visto cosas que jamás podían ser vistas o conocidas por nadie. Tuvieron un vívido anticipo de la gloria por venir. ¡Cuán difícil tuvo que haber sido guardar esta experiencia para sí mismos!
Parece haber dado incentivo al debate sobre cuál era el más grande. Más adelante en el mismo capítulo, Marcos dice que fueron a Capernaum. «Y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino?» (Marcos 9:33). Jesús no hizo la pregunta porque necesitaba la información; esperaba una confesión. Él sabía exactamente sobre qué habían estado hablando.
Pero ellos estaban avergonzados. De modo que «callaron; porque en el camino habían disputado entre sí, quién había de ser el mayor» (v. 34). No es difícil imaginarse cómo comenzó la discusión. Pedro, Jacobo y Juan rebosando confianza después de su experiencia en el monte, seguramente sintieron que ahora estaban en posición ventajosa. Habían visto cosas tan maravillosas que no les estaba permitido hablar de ellas. Y probablemente cada uno esperaba ver alguna señal que confirmara que él era el más grande de los tres. Quizás discutían sobre cosas tales como quién estaba más cerca de Jesús cuando el Señor se transfiguró, recordándole a Pedro que había sido reprendido por una voz del cielo, y así por el estilo.
Pero cuando Jesús les preguntó qué habían estado discutiendo, de inmediato guardaron silencio. Sabían que habían hecho mal al discutir esas cosas. Obviamente, les remordía la conciencia. Por eso fue que no pudieron admitir de qué venían hablando.
Por supuesto, Jesús lo sabía, y aprovechó la oportunidad para enseñarles nuevamente.
«Entonces él se sentó y llamó a los doce, y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos; y tomándole en sus brazos, les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí; y el que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al que me envió».
(vv. 35-37)
Ellos tenían el asunto al revés. Si querían ser los primeros en el reino, necesitaban ser servidores. Si de verdad querían ser grandes, necesitaban ser como un niño. En lugar de discutir y pelearse los unos a los otros, en lugar de querer imponerse sobre los demás, en lugar de rechazarse mutuamente y exaltarse a sí mismos, necesitaban asumir el papel de un siervo.
Esa fue una lección sobre el amor. «El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo» (1 Corintios 13:4-5). El amor se manifiesta en servicio a los demás, no enseñoreándose los unos con los otros.
Esto aparentemente llegó al corazón mismo de Juan. Fue una seria reprimenda y Juan obviamente captó el mensaje. Aquí es donde encontramos la única vez en que Juan habla en los Evangelios sinópticos: «Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue; y se lo prohibimos, porque no nos seguía» (Marcos 9:38). Esto es sectarismo. Reprender a alguien por ministrar en el nombre de Jesús solo porque no pertenecía al grupo. Esto muestra la intolerancia de Juan, un hijo del trueno. Esto no era otra cosa que estrechez de mente, la ambición, el deseo de tener solo él el privilegio, y no compartirlo con nadie más, todo lo cual a menudo caracterizaba a Juan en sus años juveniles.
Aquí vemos claramente que Juan no era una persona pasiva. Era agresivo y competitivo. Condenó a un hombre que estaba ministrando en el nombre de Jesús solo porque el hombre no era parte del grupo. Juan había intervenido y tratado de acabar con el ministerio de aquel hombre por ninguna otra razón que esa.
Me siento inclinado a creer que Juan hizo esa confesión porque se sentía arrepentido. Creo que le dolía el aguijón de la censura de Jesús, y dijo esas palabras en calidad de penitente. Algo en Juan comenzaba a cambiar, y empezaba a ver su propia falta de amor como algo indeseable. El hecho de que hiciera esta confesión era indicativo de la transformación que estaba teniendo lugar dentro de él. Le estaba remordiendo la conciencia. Estaba empezando a ser tierno. Siempre había sido celoso y apasionado por la verdad, pero ahora el Señor le estaba enseñando a amar. Este es un momento crucial en su vida y en su manera de pensar. Estaba empezando a entender el necesario equilibrio entre amor y verdad.
El reino necesita hombres con valor, ambición, energía, pasión, firmeza y un celo por la verdad. Por cierto que Juan tenía todas estas cosas. Pero para lograr todo su potencial, necesitaba equilibrar estas cosas con el amor. Creo que este episodio fue una censura determinante que empezó a moverlo hacia adelante hasta llegar a ser el apóstol del amor que finalmente fue.
Juan siempre estuvo dedicado a la verdad y, por supuesto, no hay nada de malo en eso, pero no es suficiente. El celo por la verdad debe estar equilibrado por el amor por las personas. La verdad sin el amor carece de bondad; es brutalidad. Por otro lado, el amor sin la verdad no tiene carácter; no es más que hipocresía.
Muchas personas están tan fuera de equilibrio como lo estaba Juan, solo que en la otra dirección. Ponen mucho énfasis en el punto de apoyo en que gira el amor. Algunos son meramente ignorantes; otros están engañados; e incluso a otros simplemente no les interesa lo que es la verdad. En cada caso, la verdad se pierde y todos quedan en su error, envueltos en un sentimentalismo frívolo y tolerante, lo que no es otra cosa que un pobre sustituto del amor.
Hablan mucho de amor y tolerancia, pero carecen totalmente de cualquiera preocupación por la verdad. Por lo tanto, aun el «amor» de que hablan es un amor manchado, contaminado. El verdadero amor «no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad» (1 Corintios 13:6).
Por el otro lado, hay muchos que tienen la teología correcta, conocen la doctrina pero carecen de amor y son jactanciosos. Para ellos, la verdad consta de hechos fríos, rígidos y faltos de atractivo. Su falta de amor paraliza el poder de la verdad que profesan venerar.
La persona verdaderamente piadosa debe cultivar ambas virtudes en proporciones iguales. Si desea algo en su santificación, desee esto. Si busca algo en el reino espiritual, busque un equilibrio perfecto de verdad y amor. Conozca la verdad y apóyela en el amor.
En Efesios 4, el apóstol Pablo describe este equilibrio entre la verdad y el amor como el pináculo mismo de la madurez espiritual. Escribe de «la medida de la estatura de la plenitud de Cristo» (v. 13). Él está hablando de la madurez completa, de la semejanza perfecta con Cristo. Así es como ejemplifica la meta hacia la cual debemos ir: «[Que] siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo» (v. 15). Esto es lo que quiere decir con compartir la semejanza con Cristo. Él es la expresión perfecta de la verdad y la expresión perfecta del amor. Él es nuestro modelo.
Manifestar ambos, la verdad y el amor es posible solo en el creyente maduro que ha crecido a la medida de la estatura que pertenece a la plenitud de Cristo. Así es como se define la verdadera madurez espiritual. La persona que es auténticamente como Cristo conoce la verdad y la habla en amor. Conoce la verdad como Cristo la ha revelado y ama como Cristo ama.
Como un apóstol maduro, Juan aprendió bien la lección. Su breve segunda epístola ofrece una prueba vívida de cuán bien equilibró las virtudes gemelas de la verdad y el amor. A través de esa epístola, Juan repetidamente acopla los conceptos de amor y verdad. Escribe: «A la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad» (v. 1). Dice: «Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad» (v. 4), y luego pasa la primera mitad de la epístola animándoles a andar en amor. Les recuerda el nuevo mandamiento, el cual por supuesto no es realmente nuevo, sino que reafirma el mandamiento que hemos oído desde el principio: «Que nos amemos unos a otros» (v. 5).
Así, la primera mitad de esta breve epístola es toda acerca del amor. Animwa a esta mujer y a sus hijos no solo a andar en la verdad, sino también a recordar que la suma y la sustancia de la ley de Dios es el amor.No hay, por lo tanto, verdad más grande que el amor. Los dos son inseparables. Después de todo, el primer gran mandamiento es este: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente» (Mateo 22:37). Y el segundo es semejante: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (v. 39). En otras palabras, en última instancia, el amor es la auténtica verdad.
Pero Juan equilibra ese énfasis sobre el amor en la segunda mitad de la epístola, al urgir a esta mujer a no comprometer su amor recibiendo y bendiciendo a falsos maestros que socavan la verdad. El amor genuino no es un sentimiento meloso que descuida la verdad y tolera todo:
Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.
(vv. 7-11)
Juan ya no pide que descienda fuego del cielo contra los enemigos de la verdad, pero advierte a esta dama a que tampoco se vaya al otro extremo. No debe abrir su casa, y ni siquiera formular una bendición verbal, a aquellos que se ganan la vida engañando y oponiéndose a la verdad.
Por supuesto, el apóstol no está recomendando a esta mujer a que maltrate o sea descortés con los demás. Se nos dice que hagamos bien a los que nos aborrecen, que amemos a los que nos odian, que bendigamos a los que nos maldicen y que oremos por los que nos calumnian (Lucas 6.27-28). Pero que nuestra bendición a nuestros enemigos no llegue a animar y ayudar a falsos maestros que corrompen el evangelio.
El amor y la verdad deben mantenerse en un equilibrio perfecto. Nunca debe abandonarse la verdad por el nombre del amor. Ni tampoco el amor debe ser depuesto en el nombre de la verdad. Esto es lo que Juan aprendió de Jesús y le dio el equilibrio que tan desesperadamente necesitaba.
Aprendió el equilibrio entre la ambición y la humildad
En su juventud, Juan tuvo planes ambiciosos para sí mismo. No es inherentemente malo aspirar a tener influencia o a desear el éxito. Pero es malo tener motivos egoístas, como tuvo aparentemente Juan. Y es especialmente erróneo ser ambicioso sin también ser humilde.
Aquí hay otro importante equilibrio que debe ser atacado, o de otra forma, la virtud que se vuelve un vicio. La ambición sin humildad es egoísmo o incluso delirio de grandeza.
En Marcos 10, un capítulo después del incidente donde Juan censura a un hombre que estaba ministrando en el nombre de Jesús, encontramos la descripción de Marcos de cómo Jacobo y Juan se acercaron a Jesús con sus solicitudes de sentarse a su derecha y a su izquierda en el reino. Irónicamente, Jesús acababa de reiterar la importancia de la humildad. En Marcos 10:31, Jesús les dice: «Muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros». (Recuerde: esta fue virtualmente la misma afirmación que provocó la confesión de Juan en Marcos 9. Allí, Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos como una lección objetiva sobre la humildad, y les dijo: «Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos». Marcos 9:35.) Jesús estaba simplemente reiterando la misma lección que les había enseñado vez tras vez sobre la humildad.
Sin embargo, solo en unos pocos versículos más adelante (10:35-37), Marcos dice que Jacobo y Juan vinieron a Jesús con la desafortunada solicitud por los tronos de preferencia. En nuestro estudio sobre el apóstol Jacobo, analizamos el relato que Mateo hace de este incidente, y aprendimos que Jacobo y Juan en realidad consiguieron el apoyo de su madre para que intercediera por ellos. Aquí descubrimos que estaban buscando este favor en forma secreta, porque los otros discípulos se enteraron después de la presentación del pedido mismo (v. 41).
Llegando en los talones de las muchas amonestaciones que Jesús hizo sobre la humildad, el pedido de estos hermanos aparece como una audacia sorprendente. Revela la tremenda falta de verdadera humildad que había en ellos.
Volvemos a decir que no hay nada malo en la ambición. De hecho, no hubo nada intrínsecamente malo en el deseo de Jacobo y de Juan de sentarse al lado de Jesús en el reino. ¿Quién no desearía lo mismo? Por cierto que los otros discípulos también lo deseaban, por eso fue que se disgustaron con Jacobo y Juan. Jesús no los reprendió por ese deseo por sí.
Su error estuvo en desear obtener la posición más que desear ser dignos de tal posición. Su ambición no estaba templada por la humildad. Y Jesús repetidamente había dejado claro que las más altas posiciones en el reino están reservadas para los santos más humildes de la tierra. Nótese su respuesta en los versículos 42-45:
Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
Los que quieren ser grandes deben primero aprender a ser humildes. Jesús mismo fue la perfección de la humildad verdadera. Además, su reino es llevado adelante por el servicio humilde, no por política, statu, poder o dominio. Este fue el punto de Jesús cuando puso al niño en medio de los discípulos y les dijo que el verdadero creyente tenía que ser como un niño. En otra ocasión, también les dijo: «Cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido» (Lucas 18:14). Aun antes de esto, les había dicho:
Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, diga: Da lugar a éste; y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, vé y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba; entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido (Lucas 14:8-11).
Una y otra vez, Jesús enfatizó esta verdad: Si usted quiere ser grande en el reino, tendrá que ser el siervo de todos.
Es admirable cuán poco penetró esta verdad en la conciencia de los discípulos, aun después de haber estado tres años con Jesús. Y en la última noche de su ministerio terrenal, ninguno de ellos tuvo la humildad de tomar la toalla y una palangana, y llevar a cabo la función de sirviente (Juan 13:1-17). Así es que Jesús mismo lo hizo.
Finalmente, Juan aprendió lo que es el equilibrio entre la ambición y la humildad. De hecho, la humildad es una de las grandes virtudes que se destaca en sus escritos.
A través del Evangelio de Juan, por ejemplo, él no menciona ni una sola vez su nombre. (El único «Juan» que es mencionado por nombre en el Evangelio de Juan es Juan el Bautista.) El apóstol Juan se rehúsa a hablar de sí mismo en referencia a sí mismo. En lugar de eso, habla de él en referencia a Jesús. Nunca se pinta a sí mismo en primer plano como un héroe, sino que usa cada referencia a sí mismo para honrar a Jesús. En lugar de escribir su nombre, lo que haría que la atención se centre en él, se refiere a sí mismo como «uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba» (Juan 13:23; 20:2; 21:7, 20), dando gloria a Jesús por haber amado a este hombre. De hecho, él parece asombrado por la maravilla de que Jesús lo amara. Por supuesto, según Juan 13:1-2, Jesús amó a todos sus apóstoles en forma perfecta. Pero parece que Juan captó esta realidad de forma singular, y se sintió humillado por ella.
De hecho, el Evangelio de Juan es el único que registra en detalle el acto de Jesús de lavarles los pies a sus discípulos. Es claro que la propia humildad de Jesús la noche que lo traicionaron hizo una fuerte impresión en Juan.
La humildad de Juan también se advierte en la forma gentil en que se dirige a sus lectores en cada una de sus epístolas. Los llama «hijitos», «amados», y se incluye a sí mismo como un hermano e hijo de Dios (cf. 1 Juan 3:2). Hay una ternura y compasión en estas expresiones que muestran su humildad. Su última contribución al canon fue el libro del Apocalipsis, donde se describe como «vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo» (Apocalipsis 1:9). Aun cuando él fue el último de los apóstoles vivo, y el patriarca de la iglesia, nunca lo encontramos enseñoreándose sobre los demás.
En algún momento de su vida, la ambición de Juan encontró su equilibrio en la humildad. Se volvió más tierno, aunque siguió siendo valiente, confiado, decidido y apasionado.
Aprendió el equilibrio entre el sufrimiento y la gloria
Como hemos visto, en sus primeros años, el apóstol Juan tenía sed de gloria y aversión por el sufrimiento. Su sed de gloria se puede ver en su deseo por ocupar el trono principal. Su aversión al sufrimiento se puede ver en el hecho de que él y los otros apóstoles abandonaron a Jesús y huyeron la noche de Su arresto (Marcos 14:20).
Ambos deseos son perfectamente comprensibles. Después de todo, Juan había visto la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración y atesoró la promesa de Jesús de que él compartiría esa gloria (Mateo 19.28-29). ¿Cómo no iba a desear tal bendición? Por el otro lado, solo una persona enferma demente le gusta sufrir.
No había nada inherentemente pecaminoso en el deseo de Juan de participar de la gloria del reino eterno de Jesús. Cristo le había prometido un trono y una herencia en la gloria. Además, es mi convicción que cuando finalmente veamos la gloria plena de Cristo, podremos entender por qué la gloria de Cristo es la más grande recompensa de todas en el cielo. Una vislumbre de Jesús en la plenitud de su gloria será mayor que todos los dolores, aflicciones y sufrimientos que hemos soportado en la tierra (cf. Salmo 17:15; 1 Juan 3:2). Por lo tanto, la participación en la gloria de Cristo es un deseo digno para cada hijo de Dios.
Pero si deseamos participar en la gloria celestial, también tenemos que estar dispuestos a compartir los sufrimientos terrenales. Este fue el deseo de Pablo: «A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte» (Filipenses 3:10). Pablo no estaba diciendo que él tuviera un deseo masoquista por el dolor, sencillamente estaba reconociendo que gloria y sufrimiento son inseparables. Los que desean la recompensa de la gloria deben estar dispuestos a soportar el sufrimiento.
El precio de la gloria es el sufrimiento. Nosotros somos «herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados » (Romanos 8:17). Jesús enseñó este principio una y otra vez. «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará» (Mateo 16:24-25). «Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará» (Juan 12:24-25).
El sufrimiento es el preludio a la gloria. Nuestro sufrimiento como creyentes es la seguridad de la gloria que está por venir (1 Pedro 1:6-7). Y «las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse» (Romanos 8:18). Mientras tanto, los que ansían la gloria deben equilibrar ese deseo con estar dispuestos a sufrir.
Todos los discípulos necesitaban aprender esto. Recuerde, todos querían los asientos principales en la gloria. Pero Jesús dijo que aquellos asientos tenían un precio. No solo están reservados para los humildes, sino que los que ocupen esos asientos primero deberán prepararse para tal honor soportando la humillación del sufrimiento. Por eso fue que Jesús les dijo a Jacobo y a Juan que antes de recibir cualquier trono, tendrían que «beber del vaso que yo bebo, [y] ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado» (Marcos 10:38).
Con cuánta presteza e ingenuidad Jacobo y Juan aseguraron al Señor que ellos estaban dispuestos a beber de la copa que Él bebería y ser bautizados con un bautismo de sufrimiento. «Ellos dijeron: Podemos» (v. 39). En ese momento, no tenían idea de las implicaciones de esa respuesta. Fueron como Pedro, jactándose que podrían seguir a Jesús hasta la muerte, pero cuando se les presentó la oportunidad de demostrarlo, todos lo abandonaron y huyeron.
Afortunadamente, Jesús no consideró ese fracaso como algo definitivo. Los once discípulos huyeron la noche de la traición y el arresto de Jesús. Pero cada uno de ellos volvió, y cada uno de ellos finalmente aprendió a sufrir voluntariamente por el nombre de Cristo.
De hecho, todos ellos excepto Juan sufrieron y finalmente murieron por la fe. Uno por uno sufrieron el martirio cuando aun estaban en la flor de la vida. Juan fue el único discípulo que vivió hasta una edad avanzada. Pero también sufrió en formas que los otros no sufrieron. Mucho después que los demás discípulos ya estaban en la gloria, él seguía soportando angustias y persecuciones terrenales.
Probablemente Juan empezó a entender lo amargo de la copa que tendría que beber la noche del arresto de Jesús. Sabemos por su relato sobre el juicio a Jesús que él y Pedro siguieron a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote (Juan 18:15). Allí Juan vio cómo ataban y golpeaban a Jesús. Hasta donde sabemos, Juan fue el único discípulo que presenció la crucifixión de Jesús. Estaba parado cerca de la cruz, de modo que Jesús podía verlo (Juan 19:26). Probablemente vio cómo los soldados romanos lo clavaban al madero. Estaba allí cuando un soldado finalmente atravesó el costado de Su Señor con una lanza. Y quizás mientras observaba recordó que él había estado dispuesto a bautizarse con este bautismo. Si fue así, Juan tiene que haberse dado cuenta cuán horrible era la copa que él tan livianamente se había ofrecido a beber.
Cuando Jacobo, el hermano de Juan, se transformó en el primer mártir de la iglesia cristiana, Juan sintió la pérdida en una forma más personal que los demás. Y a medida los discípulos fueron martirizados uno por uno, Juan sufrió la angustia y el dolor de esas pérdidas. Esos hombres habían sido sus amigos y compañeros. Pronto, se quedó solo. De alguna manera, aquello quizás haya sido el sufrimiento más doloroso de todos.
Virtualmente, todas las fuentes confiables de la historia de la iglesia primitiva dan fe del hecho de que Juan llegó a ser el pastor de la iglesia que el apóstol Pablo había fundado en Éfeso. De allí, durante la gran persecución de la iglesia llevada a cabo por el emperador romano Domiciano (hermano y sucesor de Tito, quien fue el que destruyó Jerusalén), Juan fue desterrado a una comunidad carcelaria en Patmos, una de las islas pequeñas Espórades del Sur o Dodecaneso en el mar Egeo, en la costa occidental de la moderna Turquía. Vivió en una cueva y fue estando allí que recibió y escribió las visiones apocalípticas descritas en el libro del Apocalipsis (cf. Apocalipsis 1.9). Yo he estado en la cueva en la cual se cree que Juan tuvo que vivir y en la cual se cree que escribió el Apocalipsis. Es un lugar especialmente inhóspito para un hombre ya anciano. Fue separado de aquellos a quienes amaba, tratado con crueldad, haciéndosele dormir sobre un bloque de piedra con una roca por cabecera mientras los años pasaban lentamente.
Pero Juan aprendió a soportar el sufrimiento. En ninguna de sus epístolas ni en el libro del Apocalipsis se puede encontrar una sola queja por sus sufrimientos. Se sabe que escribió el Apocalipsis bajo las más extremas aflicciones y privaciones, pero hace muy poca referencia a sus dificultades, refiriéndose a él como «vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo» (Apocalipsis 1:9). Nótese que en la misma frase donde menciona «tribulación » habla de la paciencia que le permitió sobrellevar los sufrimientos con buen ánimo. Miraba tranquilo el futuro, hacia el día cuando estaría compartiendo la prometida gloria del reino. Este es el equilibrio correcto, y una perspectiva saludable. Había aprendido a mirar más allá de sus sufrimientos terrenales en anticipación de la gloria celestial.
Juan había captado el mensaje. Había aprendido las lecciones. Había entendido el carácter de Cristo de una manera poderosa. Y llegó a ser un modelo humano excepcional de lo que debe ser el carácter recto, como el de Cristo.
Una prueba impresionante de esto se puede ver en una ilustración desde el pie de la cruz. Recuerde que Juan es el único de los apóstoles que el relato bíblico dice que fue testigo ocular de la crucifixión. Juan mismo describe la escena cuando Jesús miró desde la cruz y vio a su madre, María, junto con su hermana, la otra María (esposa de Cleofas), María Magdalena y Juan (Juan 19:25). Juan escribe: «Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa» (vv. 26-27).
Obviamente, Juan había aprendido las lecciones que necesitaba aprender. Había aprendido a ser humilde, un siervo amoroso, si no hubiera sido así, Jesús no le habría entregado el cuidado de su propia madre. A Pedro le dijo: «Apacienta mis ovejas» (Juan 21:17). A Juan le dijo: «Cuida de mi madre». Varios testigos en la historia de la iglesia primitiva aseguran que Juan nunca salió de Jerusalén, y que nunca dejó de cuidar de María hasta que ella murió.
Juan me recuerda a algunos graduados del seminario a los que he conocido, incluyéndome a mí mismo cuando era joven. Recuerdo cuando salí del seminario. Estaba cargado hasta el tope con verdad pero falto de paciencia. Era una fuerte tentación entrar como una tromba en la iglesia, vaciar la verdad sobre todo el mundo allí, y esperar una respuesta inmediata. Necesitaba aprender a tener paciencia, a ser tolerante y misericordioso, a otorgar gracia, a perdonar, a ser tierno, compasivo, en fin, a tener todas las características del amor. Es hermoso ser osado e impetuoso, pero el amor es el equilibrio necesario. Juan es un modelo excelente para tales jóvenes.
Puede parecer sorprendente que Jesús amara a un hombre que quería quemar vivos a los samaritanos, a un hombre que estaba obsesionado con el statu y la posición, a un hombre que lo abandonó y huyó en lugar de sufrir por Su nombre. Pero al amar a Juan, Jesús lo transformó en un hombre diferente, un hombre que mostró la misma clase de amor que Jesús había mostrado.
Mencionamos antes que Juan usó la palabra verdad unas cuarenta y cinco veces en su Evangelio y en las epístolas. Pero es interesante notar que también usó la palabra amor más de ochenta veces. Claramente, él aprendió el equilibrio que Cristo le enseñó. Aprendió a amar a los demás como el Señor lo había amado a él. El amor llegó a ser el ancla y la pieza central de la verdad que a él le interesaba tanto.
De hecho, la teología de Juan se describe mejor como una teología del amor. Él enseñó que Dios es un Dios de amor, que Dios amó a su propio Hijo, que Dios amó al mundo, que Dios es amado por Cristo, que Cristo amó a sus discípulos, que los discípulos de Cristo lo amaron a Él, que todos los hombres deberían amar a Cristo, que nosotros deberíamos amarnos los unos a los otros, y que el amor cumple la ley. El amor era una parte crítica de cada elemento de la enseñanza de Juan. Fue el tema dominante de su teología.
Y aun su amor nunca se deslizó hacia un sentimentalismo indulgente. Hasta el final mismo de su vida, Juan seguía siendo un ardoroso defensor de la verdad. No perdió ninguna de sus intolerancias por la mentira. En sus epístolas, escritas cerca del final de su vida, seguía denunciando las cristologías descaminadas, escribiendo contra los engaños que se oponen al cristianismo, contra el pecado y contra la inmoralidad. En ese sentido, fue el hijo del trueno hasta el final. Creo que el Señor sabía que el más poderoso defensor del amor necesitaba ser un hombre que nunca comprometió la verdad.
Otra palabra favorita de Juan fue testimonio. La usó cerca de setenta veces. Se refiere al testimonio de Juan el Bautista, al testimonio de la Escritura, al testimonio del Padre, al testimonio de Cristo, al testimonio de los milagros, al testimonio del Espíritu Santo y al testimonio de los apóstoles. En cada caso, estos fueron testimonios a la verdad. Así, su amor por la verdad se mantuvo inalterable.
De hecho, estoy convencido de que Juan puso su cabeza en el hombro de Jesús (Juan 13:3) no solo porque disfrutaba del amor puro que su Señor le daba, sino también porque quería oír cada palabra de verdad que salía de la boca de Cristo.
Juan murió, según la mayoría de los relatos, alrededor del año 98 d.C., durante el reinado del emperador Trajano. Jerónimo dice en su comentario sobre Gálatas que el anciano apóstol Juan estaba tan débil en sus días finales en Éfeso, que tenían que llevarlo a la iglesia. Una frase estaba constantemente en sus labios: «Queridos hijos, ámense los unos a los otros». Cuando se le preguntó por qué siempre decía eso, respondió: «Es el mandamiento del Señor, y si solo esto se hace, es suficiente».
Así que, los pescadores de Galilea: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan llegaron a ser pescadores de hombres en una escala tremenda, llevando almas a la iglesia. En un sentido, mediante su testimonio en los Evangelios y en sus epístolas, aun siguen echando sus redes en el mar del mundo. Siguen llevando multitudes de personas a Cristo. Aunque eran hombres comunes y corrientes, el de ellos fue un llamado que no tenía nada de común.
Tradiciones de la iglesia acerca de la autoría
El padre de la iglesia Ireneo, ca. 185 d.C., aseveró que Juan el apóstol escribió el Evangelio de Juan (Haer. 2.22.5; 3.1.1). Eusebio, el historiador de la iglesia del siglo cuarto diferenció entre Juan el apóstol y Juan el anciano. Señala que Juan el anciano (a quién se le atribuye 2 y 3 de Juan) fue un estudiante o discípulo de Juan el apóstol (Hist. eccl. 3.39.1). Tanto Ireneo como Eusebio basan sus afirmaciones sobre un pasaje difícil del Obispo Papías de principios del segundo siglo (conservado sólo por Eusebio, Hist. eccl. 3.39.3–4), que puede interpretarse de ambas maneras.
Justino Mártir (c. 160) fue el primero que conectó a Juan, el visionario del libro de Apocalipsis, con «Juan, el apóstol de Cristo». El canon muratoriano (fechado indistintamente entre el 190 y el 350) es quizás la evidencia existente más antigua que atribuye todos los cinco documentos a Juan el apóstol. Pero con el surgimiento de la crítica histórica a finales del siglo XVIII, los eruditos comenzaron a dudar de que los cinco documentos canónicos pudieran atribuirse legítimamente a Juan el apóstol. La diferencia en cuanto a estilos literarios, y un mayor interés por la política de autoría en la iglesia primitiva, llevó a los eruditos a proponer otras dos figuras anónimas como posibles autores de estos textos. Juan «el anciano» (2 Jn 1, 3 Jn 1, Papías), considerado por muchos como alguien totalmente diferente del apóstol, pudo ser el verdadero autor de por lo menos dos epístolas y el cuarto Evangelio. Otra posibilidad es el «discípulo amado» que aparece como testigo de la pasión de Jesús, y que autentica al cuarto Evangelio (Jn 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20). Algunos eruditos piensan que la iglesia primitiva pudo haber fusionado a estas dos personas, junto con el visionario de Apocalipsis, en una sola figura llamada Juan, el discípulo de Jesús.
Entre los siglos II y quinto siguieron apareciendo textos supuestamente escritos por el apóstol Juan, y leyendas acerca de él. Estas historias ayudan a consolidar y legitimar las particularidades de la teología juanina dentro del canon y también dentro de los debates cristológicos que se desarrollaron en la iglesia. Es durante este período que Salomé fue identificada como la madre de Juan (Mr 15:40, 41; Jn 19:25), convirtiendo así a Juan en el primo de Jesús y su discípulo más joven.
Es también en este tiempo que la tradición de la iglesia identifica a Juan como el discípulo amado del cuarto Evangelio, y el autor del libro de Apocalipsis. Según algunas tradiciones, Juan llevó a María, la madre de Jesús, a Éfeso (Justino Mártir, Dial. 81.4), de donde fue desterrado a la isla de Patmos. Con el tiempo fue liberado, y regresó a Éfeso para enseñar. En Éfeso fue auxiliado por el joven cristiano Papías, y aquí vino a ser conocido como «Juan el anciano». Juan el anciano, el apóstol y el amado primo de Jesús, murió después a la avanzada edad de c. 100 años, siendo el último sobreviviente de los apóstoles.
Juan en la literatura apócrifa
Uno de los cinco grandes Hechos Apócrifos de Apóstoles primitivos, y de los más antiguos, es el de Juan. Pertenecía, según el juicio de Focio en el código 114 de su Biblioteca, a un grupo de obras que el docto patriarca calificaba de «viajes» (períodoi) y a las que por sus desviaciones doctrinales no dudaba en considerar como principio y base de todas las herejías.
La persona de Juan, su categoría en el colegio apostólico, su carácter de predilecto de Jesús, su atractivo y su autoridad constituyen un abanico de razones que explican y justifican la proliferación de obras dedicadas a su memoria. Tres son las fundamentales, que contienen la práctica totalidad de los recuerdos del personaje:
Hechos Apócrifos de Juan (HchJn), es la primera obra apócrifa raíz y base de las tradiciones sobre su vida y su ministerio. En la edición de E. Junod y J. D. Kaestli y en la nuestra (A. Piñero y G. Del Cerro), los primeros capítulos, del 1 al 17, son considerados ajenos al texto de la obra original, tal como aparece en la edición de M. Bonnet. Además, el orden primitivo ha quedado alterado por las consecuencias de lagunas importantes.
En el material original destacan la permanencia de Juan en Éfeso, su amistad con los esposos Licomedes y Cleopatra, y los milagros realizados con ellos; en ese apartado tiene lugar la anécdota del retrato de Juan hecho por Licomedes con la intención de venerarlo, que tanto escandalizó a los Padres Conciliares del Concilio II de Nicea, por haber interpretado las palabras reprobatorias de Juan como contrarias al culto de las imágenes. La condena proclamada por los Padres del concilio II de Nicea abarcaba los capítulos 27 y mitad del 28 de los HchJn. Sigue un amplio espacio sobre la historia de la piadosa Drusiana, de la que se enamora un joven, cuya locura llega hasta el intento fallido de violar su cuerpo difunto en la misma sepultura. Una parte no pequeña del libro está ocupada por el anuncio del nuevo evangelio (HchJn. 93–95, 2) y la danza ritual (HchJn. 97–98, 2), pasajes condenados por los Padres de Nicea.
Fragmento importante y típico es el de la Metástasis o final glorioso del Apóstol con su muerte y sepultura. Juan refiere antes de morir cómo el Señor le puso dificultades para que no contrajera matrimonio y se conservara virgen. Las ruinas de la Iglesia de San Juan en Éfeso contienen el recuerdo de su sepulcro.
Entre los apéndices a las tradiciones sobre el apóstol Juan, destaca el relato sobre su condena a ser arrojado en una caldera de aceite hirviente, de la que salió ileso y rejuvenecido. El suceso es recordado en la iglesia romana de San Juan Ante Portam latinam (HchJn. en Roma y HchJnPr. 10–11).
La Vida de San Juan latina (s. XV), de origen irlandés, recoge un fragmento con el retrato físico del Apóstol, detalle común con otros Hechos Apócrifos. Es un elogio de Juan hecho por un sacerdote arrepentido de un viejo pecado: “Discípulo del Creador, lozano, angélico Juan, decidido y de hermosa cabellera, rutilante y de ojos azules, mejillas rojizas de hermosa apariencia, blancos dientes y cejas castañas, boca roja y blanco pecho, rápida y blanca mano, gráciles dedos, rojos y suaves, brillante, iluminado pie, noble y gentil”.
Los Hechos de Juan, escritos por Prócoro. Esta es la segunda obra importante sobre la persona y el magisterio de Juan. Constituyen un capítulo más en el conjunto de tradiciones y leyendas sobre el discípulo amado. Sin embargo, una obra tan larga y prolija como son estos Hechos, parece ignorar las líneas esenciales de la personalidad del Apóstol protagonista transmitida por la tradición. No contienen ni la más liviana alusión a grandes detalles de su historia bíblica. Los primitivos Hechos de Juan recuerdan su experiencia sobre la cumbre del Tabor (HchJn. 90), que estos otros silencian. Apenas hacen una ligera referencia al detalle de que fue el discípulo que se recostó sobre el pecho del Maestro (Jn. 13:23; HchJnPr. 3, 6).
Otra novedad típica de estos Hechos es la mención de su autor. Ello no quiere decir que no se trate de una obra tan anónima como el resto de los Hechos Apócrifos. El presunto autor es Prócoro, uno de lo siete diáconos elegidos para ayudar a los Apóstoles en la tarea de la evangelización (Hch. 6:5), considerado por algunas fuentes como sobrino de San Esteban Protomártir. Pero los Hechos de Prócoro son una obra literaria de los siglos V–VI. Se trata, pues, de una ficción tan patente como lo es la de los personajes que aparecen en sus relatos. En estos Hechos ocupa un espacio considerable la historia de Procliana, la mujer que se enamoró de su hijo, a quien pretendió corromper. El pasaje guarda cierto paralelismo con las historias de José y la esposa de Putifar (Gn. 39) y del Hipólito de Eurípides y su madrastra Fedra.
Virtutes Johannis, Virtudes o Prodigios de Juan. Tercera obra importante sobre el Apóstol, enmarcada dentro de la colección atribuida al Pseudo Abdías, obispo de Babilonia, conocida bajo el epígrafe general de Uirtutes Apostolorum. El autor de la colección, F. Nausea, que la publicó en Colonia en 1531, dividió el largo capítulo IV de las Uirtutes Ioannis (VJ) en dos partes, con lo que la obra vino a tener once capítulos en total. El mismo siglo XVI, el año 1552, W. Lazius publicó en Basilea una segunda edición, a la que puso como título Historiae Apostolicae, auctore Abdia Babyloniae Episcopo (Historias apostólicas, escritas por Abdías, obispo de Babilonia). La colección es contemporánea de Gregorio de Tours (538–594). La referida colección está compuesta de once secciones dedicadas a las gestas operadas por otros tantos apóstoles: Pedro, Pablo, Santiago el hermano del Señor, Felipe, Andrés, Santiago el hijo de Zebedeo, Juan, Tomás, Bartolomé, Mateo y la undécima sección que comprende las gestas de Simón y Judas. Al principio de la colección y de la sección de Pedro, el autor pone una introducción donde expresa los objetivos pretendidos en la composición de su obra.
Las Virtudes de Juan, escritas en un elegante latín, reproducen largos fragmentos de los HchJn, tales como la historia de Drusiana y los detalles de la muerte y sepultura del Apóstol. Este apócrifo recoge la historia del joven recomendado por Juan, pero que acabó convertido en jefe de bandidos. El anciano apóstol lo hizo regresar a una vida de fidelidad a la doctrina de Cristo.
En estas tres obras están contenidos los sucesos fundamentales de la vida y del ministerio de Juan el de Zebedeo. Sin embargo, existen otros fragmentos que contienen y transmiten sucesos de su peripecia histórica, al menos según los datos de la tradición. Uno de ellos es el famoso «Episodio de la perdiz», considerado como componente de los primitivos Hechos de Juan, aunque sin una localización aceptada por los investigadores. Y al margen de estos Hechos de Juan, los Hechos que narran la Asunción de la Virgen María al cielo dan fe de la convivencia del Apóstol con María, de acuerdo con el encargo de Jesús desde la cruz. Según el texto del apócrifo asuncionista, Juan ejerció un destacado protagonismo en el acontecimiento.
Metástasis o muerte gloriosa de Juan. Las noticias más cercanas sobre la muerte de Juan son la de Ireneo, discípulo de Policarpo, quien afirma que Juan se quedó en Éfeso hasta su muerte, que se produjo bajo Trajano, que reinó del año 98 al 117.
Los Hechos Apócrifos de Juan rellenan ese vacío en sus últimos capítulos (HchJn. 106–115); otro tanto hacen los Los Hechos de Juan, escritos por Prócoro. En la primera obra los discursos de despedida de Juan ocupan un espacio considerable, mientras que en la segunda prevalecen los detalles minuciosos del sepelio. En HchJn el Apóstol eligió al diácono Vero y otros dos para la preparación de la tumba; en HchJnPr. son siete los elegidos con Prócoro al frente. Como es lógico, en las escenas de este apócrifo, Prócoro desempeña un protagonismo subrayado, sobre todo, por el uso de los verbos en primera persona del plural, que implican a Prócoro en las tareas ordenadas por Juan y en los gestos de besarlo, cubrirlo de tierra y velar su rostro con la sábana. El sol se alzaba sobre el horizonte cuando el Apóstol expiró.
La sepultura había tenido lugar y tiempo en una situación de secreto, intencionadamente pretendida por Juan, sin más testigos que los discípulos sepultureros. Por eso, cuando terminada la tarea del entierro, regresaron estos a la ciudad, les preguntaron los hermanos dónde habían depositado el cuerpo del maestro. Salieron todos hacia el lugar, pero no encontraron el menor rastro. Lloraron amargamente, se pusieron en oración y se despidieron con el ósculo santo. Regresaron a la ciudad glorificando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Los años finales de Juan
Se cree que mientras Juan vivía en Éfeso, María, la madre de Jesús, vivió allí con él durante algunos años. Nicéforo, en su Historia eclesiástica (2:2) dice que Juan se quedó en Jerusalén y cuidó a María como hijo hasta el día en que ella murió. Sin embargo, esta tradición tiene menos peso que aquella que sostiene que María fue llevada a Éfeso y que murió allí. No sería tan importante definir este asunto, excepto por el hecho de que en la actualidad se exhiben dos lugares donde se dice que fue sepultada. Hay una tumba en Jerusalén y en Éfeso está la “Casa de Santa María.” Aunque no se ha encontrado su tumba en Éfeso, las fuentes arqueológicas parecen indicar que alguna vez estuvo allí. Dos guías de las ruinas de la antigua Éfeso así lo sostienen1.
Ireneo, oriundo de Asia, conocía a Policarpo, discípulo de Juan, y más de una vez se refiere a la enseñanza de Juan en Éfeso y dice que el apóstol vivió allí hasta los tiempos de Trajano2.

Mientras vivía en Éfeso, Juan fue exiliado a Patmos, una colonia penal cerca de la costa de Turquía. Eusebio lo confirma en el capítulo XVIII, i.
Según las primeras tradiciones, el texto sagrado del libro de Apocalipsis le fue dado a San Juan mientras estaba en la cueva que hoy se conoce como la cueva del Apocalipsis, que ahora está oculta debajo del edificio del Monasterio del Apocalipsis. Este monasterio fue construido en el siglo XVII como sede de la escuela teológica Patmias, construida en aquella fecha, y la estructura ha sufrido pocas modificaciones desde entonces. El edificio consiste en un conjunto de celdas, aulas, jardines con flores y escaleras, además de capillas dedicadas a San Nicolás, San Artemio y Santa Ana, esta última frente al lado abierto de la cueva. La cueva sagrada o gruta fue transformada hace ya mucho tiempo en un pequeño templo dedicado a San Juan el Teólogo. En la gruta hay signos que la tradición mantiene y que son testimonio de la presencia de Juan: En una esquina está el lugar donde apoyaba su cabeza par descansar; cerca el lugar donde apoyaba la mano para levantarse del suelo rocoso donde dormía; no lejos de allí, el espacio donde desplegaba el pergamino; y en el techo de la cueva, una fisura triple en la roca a través de la cual oyó “una gran voz como de trompeta.” La cueva es pequeña y la luz es escasa; es un sitio que invita a la meditación, a la oración, a la adoración contemplativa … un sitio donde un hombre podría decir: “¡Cuán temible es este lugar! Esta no es otra que la casa de Dios, y esta es la puerta del Cielo.”
Jacobo, hermano de Juan, fue el primero de los apóstoles que murió, mientras que Juan, el último, murió pacíficamente en Éfeso a edad avanzada.
Un escrito apócrifo de fecha considerablemente posterior al libro de Apocalipsis, atribuido a la mano de Prócoro, “discípulo” de San Juan, ofrece algunos detalles acerca de la permanencia de San Juan en Patmos. El documento lleva el título de “Viajes y Milagros de San Juan el Teólogo, Apóstol y Evangelista, documentado por su discípulo Prócoro.” Probablemente data del siglo X. Algunos estudiosos, sin embargo, lo ubican en el siglo IV y otros tan tarde como en el siglo XIII. Todas las tradiciones locales de la isla se derivan de este texto, que contiene un relato prolongado acerca de cómo escribió Juan su Evangelio en Patmos. Esta tradición se difundió ampliamente desde el siglo XI en adelante, pero en la actualidad sólo podemos tomarla con enorme escepticismo. El mismo texto también relata los milagros que realizó San Juan antes de su llegada a Patmos, las dificultades con las que se encontró en la isla y el éxito final de su apostolado; y en particular contiene un relato acerca de cómo Juan entró en conflicto con un mago pagano de nombre Kynops, a quien con el tiempo venció. Todavía hoy existen habitantes de Patmos dispuestos a señalar los diversos lugares señalados en el relato. Los pescadores muestran a Kynops convertido en roca debajo de las serenas aguas de la bahía de Scala, y los monjes presentan los frescos que ilustran esta misma escena en el pórtico del enorme monasterio de San Juan el Teólogo, en Chora.
Desde el siglo IV d.C. en adelante, Patmos se convirtió en uno de los principales centros de peregrinación en el mundo cristiano. Hay muchas columnas y capiteles incorporados ahora en el templo principal y a otras partes del gran monasterio, lo mismo que en otros templos de la isla, que provienen de iglesias construidas entre los siglos V y VI. Pero desde el siglo VII en adelante, Patmos fue quedando al margen como la mayoría de las islas del Egeo, porque este fue el período de fortalecimiento del islam y una época de grandes batallas entre árabes y bizantinos3.
Eusebio relata que Juan fue liberado de Patmos y que regresó a Éfeso:
Después de que Domiciano reinara durante cincuenta y cinco años y que Nerva subiera al trono, el senado romano decretó que se revocaran los honores de Domiciano, y que aquellos que hubieran sido injustamente desterrados volvieran a sus hogares, y que se les restituyeran sus bienes. Esto es lo que sostienen los historiadores de la época. Fue entonces cuando el apóstol Juan regresó de su destierro en Patmos y reinició su permanencia en Éfeso, según una antigua tradición de la iglesia4.
Una de las historias más interesantes acerca de Juan está registrada también por Eusebio:
También por esta época el discípulo amado de Jesús, Juan el Apóstol y evangelista, que todavía vivía, lideraba a las iglesias en Asia, después de regresar de su exilio en la isla, con posterioridad a la muerte de Domiciano. Que todavía vivía hasta esa fecha, puede demostrarse por la palabra de dos testigos. Estos guardaban la sana doctrina en la iglesia, y por lo tanto pueden ser considerados dignos de crédito: y se trata de Ireneo y de Clemente de Alejandría. El primero de ellos, en el segundo libro contra las herejías, escribe lo siguiente: “Y todos los presbíteros de Asia, que habían sido ordenados por Juan, el discípulo de nuestro Señor, testifican que Juan se lo había entregado; porque continuó con ellos hasta los tiempos de Trajano.” Y en el tercer libro de la misma obra muestra lo mismo con las siguientes palabras: “Pero también la iglesia de Éfeso, que había sido fundada por Pablo y donde Juan continuaba residiendo hasta los tiempos de Trajano, es testigo fiel de la tradición apostólica.”
Lucas escribe:
Los miembros del Concilio [de los judíos religiosos] quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús.
Hechos 4:13
Además Clemente, refiriéndose a la época, añade una narración plenamente aceptable para aquellos que se deleitan en escuchar lo que es excelente y provechoso, en aquel discurso al que tituló ¿Qué hombre rico se salva? Tomando el libro, es recomendable leer una narración como la que sigue:
Escucha una historia que no es una fábula, cuidadosamente preservada y transmitida, acerca del Apóstol Juan. Después de la muerte del tirano, regresó de la isla de Patmos a Éfeso, y también fue, al ser llamado, a las regiones vecinas de los gentiles; en algunos lugares para designar obispos, en otros para establecer iglesias completamente nuevas y en otros para afirmar en el ministerio a aquellos que habían sido señalados por el Espíritu Santo. Cuando llegó a una de estas ciudades, no muy lejos, y de la cual algunos dan el nombre, y hubo consolado a sus hermanos, se volvió hacia el obispo ordenado, y al ver a un joven de fina estatura, de rostro agraciado y de mente alerta, dijo: “A este te encomiendo con toda sinceridad, en presencia de la iglesia de Cristo.” El obispo lo recibió y prometió lo solicitado; Juan repitió y testificó en el mismo sentido y luego regresó a Éfeso.
El presbítero llevó a su casa al joven que se le había encomendado, lo educó, lo disciplinó y lo estimó, y finalmente lo bautizó. Después disminuyó la vigilancia y el cuidado que hasta allí había ejercido, como si ya lo hubiera consagrado a la protección perfecta en el sello del Señor. Pero ciertas personas ociosas y disolutas, familiarizadas con todo tipo de perversidad, lamentablemente se acercaron a él, prematuramente liberado de limitación. Al principio lo indujeron a entretenimientos costosos. Luego salen de noche a saquear y lo llevan con él.
Después lo animan a hacer algo más grande, y poco a poco se acostumbra a sus maneras, como un potro poderoso y sin brida que se ha salido del camino recto, que muerde el freno y se arroja con ímpetu al precipicio. Con el tiempo, renunciando a la salvación de Dios, se entrega a todo tipo de ofensas y habiendo cometido algún crimen grave, ahora que estaba arruinado, esperaba sufrir igual que los demás.
Tomó por tanto a estos mismos compañeros y formó con ellos una banda de ladrones, y fue su jefe, superándolos a todos en violencia, en matanza y en crueldad. Pasó el tiempo y en cierta ocasión mandaron a llamar a Juan. Después de ocuparse de otros asuntos por los que había venido, el Apóstol dijo: “Ven, obispo, entrégame mi depósito, el cual Cristo y yo te encomendamos en presencia de la iglesia que presides.”
Al principio el obispo se sintió confundido pensando que se le reclamaba insidiosamente un dinero que no había recibido; sin embargo no podía devolver lo que no había recibido, ni tampoco descreerle a Juan. Pero cuando Juan dijo: “Te pido el joven, y el alma de un hermano,” el anciano, gimiendo pesadamente y también sollozando, dijo: “Está muerto.” “¿Cómo, y de qué muerte?” “Está muerto para Dios,” respondió. “Se volvió perverso y abandonado, y por último un ladrón; y ahora, en lugar de la iglesia, se ha instalado en la montaña con una banda de otros como él.”
Al escuchar esto, el Apóstol desgarró sus vestiduras y, mientras se golpeaba la cabeza con grandes lamentos, dijo: “¡Dejé el alma de un hermano a cargo de un excelente cuidador! Pero ahora prepárenme un caballo y que alguien me guíe.” Y así se alejó de la iglesia, cabalgando, y al llegar a la región fue tomado prisionero por el vigía de la banda. Sin embargo, ni siquiera intentó huir, ni rehusó ser apresado; por el contrario exclamó: “Para este propósito he venido; llévenme ante su jefe.”
Mientras tanto el joven esperaba de pie, armado. Pero al reconocer que era Juan quien avanzaba hacia él, se volvió para huir, abrumado por la vergüenza. Sin embargo, el Apóstol lo persiguió con todas sus fuerzas, olvidándose de su edad, y exclamando: “¿Por qué huyes de mí, hijo mío, de mí, tu padre, tu padre indefenso y anciano? Ten compasión de mí, no temas; todavía tienes esperanza de vida. Intercederé por ti ante Cristo. Si fuera necesario, con gusto sufriría la muerte por ti, como Cristo lo hizo por nosotros. Daré mi vida por la tuya. Quédate; créeme que Cristo me ha enviado.”
Al escuchar esto, el joven se detuvo y lo miró con expresión abatida. Luego apartó de sí sus armas; entonces temblando, se lamentó amargamente, y abrazó al anciano, suplicando por sí mismo con sollozos, cuanto podía; como si se bautizara por segunda vez en sus propias lágrimas, ocultando sólo su mano derecha. Pero el Apóstol se comprometía y le aseguraba solemnemente que había encontrado el perdón para él en las manos de Cristo por medio de sus oraciones, y oraba postrado de rodillas y le besaba su mano derecha como limpia ya de toda iniquidad, y lo condujo de regreso a la iglesia. Suplicaba luego con frecuentes oraciones, luchaba con ayunos periódicos y suavizaba su actitud con declaraciones de consuelo, y no lo dejó, como algunos dicen, sino cuando estuvo restaurado en la iglesia. Ofreció un poderoso ejemplo de arrepentimiento verdadero, una gran evidencia de regeneración, y trofeo de una resurrección visible5.
Eusebio, Ecclesiastical History 104–107
Juan escribe:
Yo, Juan, soy … [su] compañero en el sufrimiento y en el reino de Dios y en la paciencia y perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús.
Apocalipsis 1:9
El relato bíblico acerca de Juan termina con las siete cartas a las siete iglesias, que se menciona en los dos primeros capítulos de Apocalipsis. San Agustín relata que Juan predicó a los partos, quienes vivían en las fronteras de lo que ahora es Rusia e Irán, y cerca de las regiones orientales de Turquía.
En De Praescriptione, Tertuliano dice que Juan estuvo con Pedro en Roma y que por un tiempo su vida estuvo en peligro. Dice la leyenda que fue torturado en un recipiente de aceite hirviendo, pero se salvó milagrosamente. La anécdota no parece tener mucho fundamento en datos históricos, pero la Iglesia de San Giovanni in Olio parece haber sido construida en ese lugar en Roma en honor a la liberación del apóstol.
También hay una tradición de que en Roma intentaron envenenar a Juan, pero que cuando él levantó la copa, el veneno desapareció en la forma de una serpiente. Por eso el símbolo católico-romano para este apóstol es una copa con una serpiente que asoma de ella6.
Mientras estuvo en Éfeso, Juan escribió su Evangelio. Eusebio describe las circunstancias:
El cuarto de los Evangelios fue escrito por Juan, uno de los discípulos. Cuando recibió ánimo de parte de sus compañeros discípulos y de los obispos, dijo: ‘Ayunen conmigo durante tres días; y lo que le sea revelado a cualquiera de nosotros, compartámoslo unos con otros.’ Esa misma noche le fue revelado a Andrés, uno de los Apóstoles, que Juan debía escribir todo en su propio nombre, y que ellos darían su respaldo7.
La historia de la iglesia registra pocos minutos de humor, pero sin duda uno de ellos es la descripción que da Eusebio en este pasaje acerca de Cerinto, un hereje famoso en los tiempos de Juan. Eusebio cita a Ireneo como autoridad, y relata que este dijo que “Juan, el apóstol, entró en una oportunidad a lavarse en un baño; pero cuando vio a Cerinto allí, salió de un salto y huyó por la puerta, porque no soportaba estar bajo el mismo techo con él. Juan exhortó a los que estaban allí a que hicieran lo mismo: ‘Huyamos antes de que se hunda la fuente, porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está aquí.’ 8
Ocupándose del mismo Cerinto, San Jerónimo escribió varios párrafos acerca de Juan, sugiriendo que el apóstol escribió el Evangelio en contra de la herejía de Cerinto. Vale la pena leer la cita completa de San Jerónimo:
Juan, el Apóstol a quien Jesús amaba más, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, el Apóstol a quien Herodes decapitó después de la pasión de nuestro Señor, es con toda certeza quien escribió un Evangelio, a pedido de los obispos de Asia, en contra de Cerinto y de otros herejes y especialmente en contra de los dogmas florecientes de los ebionitas, quienes sostenían que Cristo no había existido antes de María. A raíz de esto se vio en la necesidad de confirmar el origen divino de Cristo. Pero se dice que hay además otra razón para su obra, porque cuando leyó Mateo, Marcos y Lucas, aprobó sin vacilar el contenido de la historia y declaró que todo lo que habían dicho era verdad, pero que habían relatado solamente la historia de un solo año, es decir, el año siguiente al encarcelamiento de Juan, durante el cual fue condenado a muerte. De modo que pasó por alto ese año, cuyos acontecimientos habían sido presentados por aquellos, y relató los sucesos del período previo al momento en que Juan fue encarcelado, para que fueran conocidos por aquellos que leyeran con diligencia las obras de los cuatro evangelistas. Esto también elimina la discrepancia que pareciera haber entre Juan y los otros. También escribió una Epístola que comienza de la siguiente manera: “Lo que ha sido desde el principio, esto les anunciamos.”
En el decimocuarto año después de Nerón, Domiciano había iniciado una segunda persecución y Juan fue desterrado en la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis, sobre el cual Justino Mártir e Ireneo más tarde escribieron comentarios. Pero cuando Domiciano fue asesinado, y a causa de su excesiva crueldad, sus acciones fueron anuladas por el Senado, Juan regresó a Éfeso bajo el gobierno de Nerva, y permaneció allí hasta la época del emperador Trajano, fundando y levantando iglesias en toda Asia; y deteriorado por su avanzada edad, murió sesenta y ocho años después de la pasión de nuestro Señor y fue enterrado cerca de aquella ciudad9.
Jerónimo también comparte otra tradición acerca de Juan. Dice que cuando Juan era ya de edad muy avanzada, sus discípulos lo llevaban en brazos a la iglesia. En esos encuentros no decía otra cosa que: “¡Hijitos, ámense unos a otros!” Después de un tiempo los discípulos se cansaron de escuchar siempre las mismas palabras, y le preguntaron: “Maestro, ¿por qué siempre repites esto?” A lo cual respondió: “Fue el mandamiento del Señor, y haciendo sólo esto, ¡es suficiente!”
El poeta Eastwood nos ayuda a captar el carácter del anciano apóstol en un poema en el que describe las últimas horas de Juan.
¿Qué decís, amigos?
¿Qué esto es Éfeso y que Cristo se ha ido
De regreso a su reino? Sí, así es, así es;
Lo sé: y sin embargo recién me parecía estar una vez más en mis montes nativos
Tocando a mi Señor …
¡Arriba! Llevadme una vez más a mi iglesia
Dejadme que allí les hable del amor de un Salvador:
Pues por la dulzura de la voz de mi Maestro
Siento que está muy cerca ya.
… Entonces, levántate, cabeza mía:
¡Qué oscuro está! Parece que ya no puedo ver.
Los rostros de mi rebaño \Es ese el mar
Que murmura de ese modo, ¿o está sollozando? ¡Callad!
“¡Hijitos míos! Tanto amó Dios al mundo\
Que dio a su hijo: por eso, amaos unos a otros,
Amad a Dios y a los hombres. Amén.10”
Hay una tradición fuerte de que Juan vivió hasta el reinado de Nerva, 68 años después de la resurrección de Jesús11.
Clemente de Alejandría escribe que “durante sus días finales Juan designó obispos en la nueva comunidad cristiana”12 e Ireneo escribe que “Policarpo y Papías eran sus discípulos.”13
✦ Fuentes principales:
G. Del Cerro Calderón, «JUAN, Apóstol», ed. Alfonso Ropero Berzosa, Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia (Viladecavalls, Barcelona: Editorial CLIE, 2013), 1391.
William Steuart McBirnie, En busca de los doce Apóstoles (Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, 2009), 87.
Doce hombres comunes y corrientes por Jonh MacArthur 2004 Editorial Caribe
✦ Notas al margen:
- Naci Keskin, Ephesus [Éfeso] (Estambul: Keskin Color Ltd., Co. Printing House) y Cemil Toksoz, The Glories of Ephesus [Las glorias de Éfeso] (Estambul: Basildigi Tarih: Nisan, Apa Ofset Basimevi, 1967), 16. ↩︎
- Ver Ireneo, Adv. Haer., II, 22, 59 ↩︎
- S. Papadopoulos, Patmos (Atenas: Monasterio de San Juan el Teólogo, 1962), 3–4. ↩︎
- Eusebio, Ecclesiastical History, 103. ↩︎
- Ibid., 104–107 ↩︎
- Asbury Smith, The Twelve Christ Chose, 58–60. ↩︎
- J. Stevenson, A New Eusebius, 145 ↩︎
- Eusebio, Ecclesiastical History, 114. ↩︎
- The Nicene and Post-Nicene Fathers: Theodoret, Jerome, Gennadius, Rufinus [Los padres nicenos y post nicenos: Teodoreto, Jerónimo, Genadio, Rufino], Philip y Henry Wace, eds., 2a serie, vol. III, (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1953), 364–365. ↩︎
- William Steuart McBirnie, What Became of the Twelve Apostles? [¿Qué fue de los doce apóstoles?] (Upland, CA, 1963), 30–31.
William Steuart McBirnie, En busca de los doce Apóstoles (Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, 2009). ↩︎ - Ver Budge, The Contendings of the Apostles, 213; ver también Asbury Smith, The Twelve Christ Chose, 58. ↩︎
- Clemente de Alejandría, Quisdives, 42. ↩︎
- Ireneo, Contra herejías V, 33–34; Danielou, The Christian Centuries, 41. ↩︎